El auto de papá es nuevo.
Lo sé porque no es el mismo del año pasado, porque el aire acondicionado tira el tipo de frío que tiene olor a plástico, y porque papá no me deja siquiera sacar de mi mochila la botella de Sprite, seguro por miedo a que moje los cubre asientos de cuero, que hacen que mis piernas transpiren y tenga ganas de meterme a una pileta.
En los parlantes está puesta una radio en un idioma que no es el mío pero al que ya estoy más que acostumbrada, porque es mi segundo idioma. Estas no son más que otras vacaciones en un país al que vengo dos veces al año para decir hola y chau a una parte de mi familia que a veces me olvido de que existe. Que a veces se olvida de que yo existo.
—Son las cinco y veinte de la mañana de este miércoles seis de julio, oyentes madrugadores. Cuéntennos, ¿qué hacen levantados temprano? — está diciendo el tipo de la radio con una entonación demasiado alegre para la hora que es, pero lo ignoro. No hago más que mirar al frente, a una ruta borrosa que poco a poco se ilumina gracias al sol, todavía escondido detrás de los árboles.
—Voy a buscar a mi hija al aeropuerto— responde papá a la nada, porque el locutor sigue hablando, esta vez de cosas que no me importan.
Giro la cabeza hacia papá y distingo su silueta. Aunque no puede verme por tener la vista al frente, pongo los ojos en blanco. Creo que él sonríe, y en contra del sueño y de mi malhumor, hago lo mismo, hasta que mi sonrisa da paso a un bostezo. Apoyo la cabeza contra el asiento, y ladeo un poco la cabeza. Miro a la nada. No tengo energías para ver por la ventana, cosa que de todas formas sería imposible porque me saqué los anteojos en un intento de dormitar en el viaje de cuarenta minutos. Un intento fallido, digamos. Tengo sueño, pero mi cuerpo parece negado a conciliarlo a menos que sea en una cama.
Canario se mueve en su bolso, apoyado en mis piernas. Suspiro y bajo la cabeza a la vez que abro un poco el cierre y meto la mano para que la olfatee y sepa que está con alguien familiar. Su nariz me hace cosquillas cuando roza la punta de mis dedos, y luego se frota contra mis nudillos, su pelaje suave contra mi piel. Es lo mínimo que puedo hacer por ella, y me odio por estar haciéndole vivir esta experiencia. En el último día estuvo moviéndose y quejándose más de lo normal y la entiendo. No es fácil dejar atrás un clima y una casa para irse a otro. Lo sé muy bien, probablemente más que ella.
Papá dobla en la salida de Weston y casi no lo noto. Solo me doy cuenta porque reconozco la silueta del cartel que le da la bienvenida a todos los autos que doblen acá. Tampoco noto cuando el auto toma una calle que me conozco de memoria, así como conozco lo que se encuentra al final del asfalto. Una mansión, separada del resto del mundo por unas rejas llenas de enredaderas que en su momento ayudaban a mi yo de siete años a pensar que era una princesa en busca de un tesoro.
Ahora, esas rejas y esas enredaderas me recuerdan a una cárcel de espinas, y sé que escondidas entre las ramas hay flores blancas que no llego a identificar, no a esta distancia y sin mis anteojos. Pero son tan familiares como la casa a la que resguardan, y puedo trazarlas hasta con los ojos cerrados.
Detrás de la pared de hierro y plantas hay un mundo al que no todos pueden entrar. Hay una casa de piedra rodeada de árboles y flores, y que cuando las puertas se abren aparece ahí, en el centro del terreno, enmarcada por un cielo que poco a poco pasa de ser oscuro a claro, de negro a naranja, y que pronto será celeste.
Si tuviera puestos mis anteojos, diría que ese castillo es hermoso. Una fortaleza para defenderse del dragón y esperar para luchar. Pero el dragón vive adentro de ese castillo, o al menos lo hacía cuando la princesa quiso protegerse.
Canario sigue empujando su nariz contra mi dedo, el recordatorio de que sigo con los pies en la tierra, y cuando me muerde con suavidad me doy cuenta de que papá ya está estacionando el auto frente a la entrada. Le acaricio la cabeza una última vez a mi mascota y después cierro el bolso, preparándome para bajar.
Nadie nos viene a recibir. Ni Alice, la señora que ayuda a limpiar la casa, ni Kane, el asistente de papá. Los dos están de vacaciones, y no los veré hasta dentro de una semana. Tampoco lo hacen Duncan y Kyleigh. Duncan porque debe estar en Boston, como de costumbre. Y Kyleigh... de mis dos hermanos mayores, ella es la más impredecible. Casi que espero que aparezca en la puerta cruzada de brazos con el ceño fruncido, esperando para saludarme, pero también espero que no aparezca hasta dentro de dos o tres días.
La realidad es que lo último que espero de mis hermanos es una bienvenida, así que no me importa. O eso me digo, porque la verdad es que pensé que las cosas serían distintas después de no vernos por más de un año. Al parecer, Duncan y Kyleigh no cambiaron en lo más mínimo en todo ese tiempo. No me sorprende, aunque una parte de mí, la parte que todavía los quiere, está decepcionada.
Papá me abre la puerta. No sé en qué momento él salió del auto, pero ahora está parado al lado mío, una mano extendida para que la tome. Me saco el cinturón y le agarro la mano cálida a mi papá, y una vez que estoy parada en los adoquines, él abre la puerta de atrás y agarra mi mochila y mi valija. Lo único que sostengo yo es el bolso de Canario, que por primera vez en veintiocho horas está quieta, como si ella también estuviera contemplando el castillo a un par de metros de distancia.
La mansión que es de papá desde hace dos décadas es majestuosa. Aunque no me interesa mucho saber de ella, sé que es todo un ícono de la zona y que su historia se puede encontrar en varias guías turísticas, y en primavera hay un solo día en el que papá abre las puertas para una visita guiada por los jardines y la plata baja de la mansión, que es relativamente nueva. La mansión Whiteroad la llaman, por las orquídeas blancas que ya estaban creciendo por todo el terreno aún cuando el abuelo de mi abuelo lo compró para construir la casa, y que hicieron que todo el lugar cobrara un significado diferente.
A veces, me pregunto si mi ancestro pensó en nuestro apellido, White, al momento de comprar la tierra, a modo de metáfora.
Es una lástima que les tenga alergia a las orquídeas.
—¿Dónde dejaste los anteojos?— me pregunta papá con su español gangoso. Me guío por su voz y lo encuentro a un par de pasos de mí, al lado de la puerta de la casa. Su cuerpo se pierde entre las piedras, pero no los sonidos que provienen de él, como el roce nervioso de uno de sus pies sobre los adoquines.
Yo señalo la mochila que papá está sosteniendo y a continuación escucho un cierre que se abre y se cierra, un sonido sordo que reconozco de la caja de mis lentes y entonces noto que papá me está extendiendo algo, que agarro sin pensar.
Los anteojos son fríos al tacto. Por eso a veces los odio, pero no es como si pudiera vivir sin ellos. Así que me los pongo y una pared de cristal se levanta entre el mundo y yo, al mismo tiempo que todo adquiere una forma y los bordes difuminados desaparecen. Empiezo a parpadear sin parar mientras mis ojos se adaptan a todo lo que hay frente a mí.
De un instante a otro, puedo ver con claridad las piedras de la mansión Whiteroad y los adoquines de la entrada, dispuestos en forma de flor y una obra de arte en sí mismos. Puedo ver con claridad la cara de papá, que se parece a la mía poco y nada, aunque hay algo en nosotros que nos delata como padre e hija. Nuestra nariz, por ahí. Pequeña, un poco aguileña y de punta fina.
Como sabiendo lo que estoy pensando, papá me sonríe y después de la espada para abrir la puerta, dejándome con mi parpadeo nervioso, que se termina cuando aparece el vestíbulo de la casa frente a mí. Doy un paso adelante, y otro, hasta que estoy adentro, rodeada por una oscuridad opresiva que no dura mucho, porque papá enciende una lámpara de pie que hay en un rincón. De a poco, como despertándome de un sueño, reconozco las escaleras al primer piso y la pared contra la que está construida, que está decorada desde siempre con fotografías y retratos de las vidas de todos los White, la mía incluida.
Sobre mí no hay más que un techo y una araña de cristal cuya única finalidad es decorar y ocupar el espacio vacío. Tuve pesadillas en las que esa araña caía sobre mí, matándome. Es difícil verla sin pensar en ellas. Es difícil verla sin tener miedo.
Pero en mi vida casi todo se trata de eso, del miedo. Ya tendría que estar acostumbrada.
—Me voy a dormir— le digo a papá y me acerco a él, que está dejando mi mochila y mi valija a un lado—. Buenas noches. —Le doy un beso tosco en el cachete poniéndome de puntitas de pie, agarro mi mochila y voy a las escaleras. Cada escalón me saca energías, pero aún así llego a escuchar a papá decirme que ya no es de noche. Lo ignoro.
El pasillo del primer piso es ancho y largo, y se extiende a la izquierda y a la derecha hasta perderse en la oscuridad. A la izquierda, están los cuartos de los habitantes permanentes de la casa. A la derecha, los de los invitados y la mía, la cual uso solo dos meses y medio al año, cuando vengo a pasar las vacaciones. Este año no va a ser distinto a ninguno de los anteriores.
Abro la puerta de madera y me llega el olor a pintura y encierro, tan fuerte que me empieza a picar la nariz. Prendo la luz y respiro hondo, sobre todo cuando veo el cuarto. Es el único de esta parte de la casa que siempre permanece cerrado, a la espera de mis visitas.
La pared contra la que está apoyada la cama es naranja. Suave, no chillón. Durazno, creo que se le llama. Le propuse a papá ese color porque me gusta cómo queda junto al piso, el techo y los muebles de madera oscura. Hay una calidez en ese color que equilibra el marrón, casi negro, del resto del cuarto y de la casa. Por suerte, él me hizo caso e hizo pintar esa pared y la de enfrente de naranja.
Camino a la cama, donde sigue estando el mismo acolchado azul que compré hace tres inviernos, pero no tiene ninguna arruga que muestre su uso, por más corto que sea. Lo levanto para dejar a la vista las sábanas, tan blancas que parecen de hotel y recién estrenadas. Me da cosa apoyar el bolso de Canario sobre ellas después de haber pasado por dos vuelos y horas en pisos de aeropuertos.
Entonces, veo su hocico asomar por las rejillas del bolso y me olvido del acolchado nuevo y de las sábanas blancas, de que tengo sueño y que hace un día que no duermo en una cama. Apoyo el bolso, lo abro y agarro a Canario para abrazarla con suavidad, sin apretarla. Ella encuentra la forma de mordisquearme la pera, como hace desde que es cachorra, y no es hasta que empieza a dolerme que la suelto arriba de la cama. Noto que en un extremo del cuarto papá hizo todos los arreglos para ella. Incluso compró una jaula más grande y con más juegos que la que tengo en casa.
No me gusta que Canario esté en una jaula, pero no puedo dejarla suelta cuando no estoy. Le gusta morder todo lo que tenga a su alcance y tenga la misma contextura que un dedo, y eso incluye los cables, que están por todos lados. Tampoco me gusta dejarla sola por muchas horas, que el por qué viajó conmigo. Mamá trabaja desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Canario iba a tener que estar sola todo el día, y no me gustaba esa idea.
No me gusta la idea de estar sin ella, tampoco. Desde que la tengo que, de noche, duerme hecha bolita a mi lado. Su presencia es una que necesito tanto que ya se volvió natural, como respirar.
De la mochila saco la ropa que dejé a mano para este momento en particular y me cambio a ella, al fin deshaciéndome de la ropa con la que viajé desde Ezeiza. La tela desgastada del pijama me envuelve, y antes de darme cuenta estoy bajo las sábanas, bajo el acolchado, Canario junto mi hombro y profundamente dormida, como de costumbre.
Dejo los anteojos en la mesa de luz. Escucho que la puerta del cuarto se cierra y la luz se apaga, gracias a papá.
Creo que no llego a apoyar la cabeza en la almohada que ya estoy dormida.

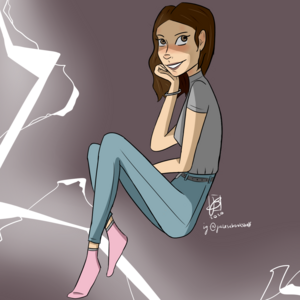







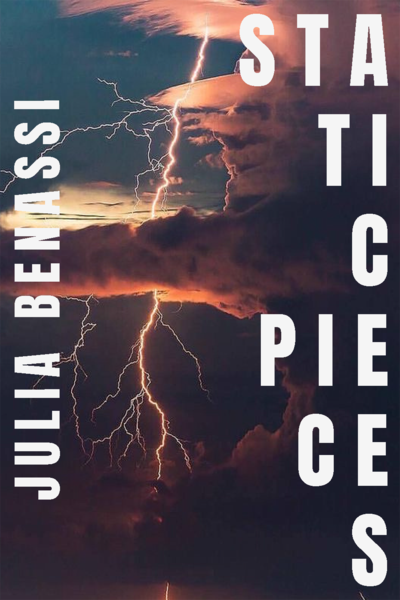
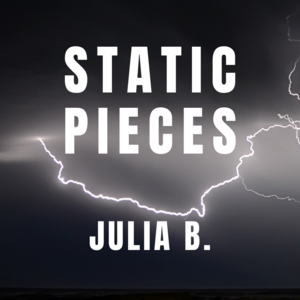
Comments (0)
See all