Salgo de la ducha y ni bien lo hago tengo los anteojos empañados puestos. Agarro una toalla del mueble que está al lado de la puerta, limpio los lentes y seco el piso, mientras también me seco yo. Cuando termino, lme doy cuenta de que me olvidé de traer una muda de ropa por escaparme de Kyleigh, y también parte porque mi valija no estaba en mi cuarto. Seguro sigue abajo, donde papá la dejó cuando llegamos. Por suerte, tengo ropa interior en la mochila, pero lo único que tenía aparte de eso era la ropa con la que viajé y mi pijama, y las dos cosas están sucias.
El pijama, por suerte, no tanto, así que lo saco de la bolsa, y junto los pedazos de mi dignidad y salgo sal pasillo de una casa de extraños conocidos con nada más que una toalla cubriéndome el cuerpo.
Mis pies no hacen ruido sobre la madera, como si yo fuera un fantasma o la casa estuviera embrujada. En mi cabeza no parece haber lugar para la posibilidad de que el piso no es afectado por el peso de un cuerpo.
No me encuentro con nadie en mi camino al cuarto, y una vez en él cierro la puerta y me pongo la ropa interior, para después buscar la valija por si papá la dejó, pero no. Respiro profundo, porque eso significa que voy a salir de mi cuarto en pijama, y que voy a recorrer la casa en él.
Por suerte, no tardo más de dos minutos en bajar, buscar ropa, y subir para sacarme el pijama y ponerme el nuevo conjunto.
Mientras la tela limpia toca mi piel, pienso en que lo mejor de las duchas es que siempre son reparadoras. No solo para el cuerpo, la piel y todo eso, sino que también para la cabeza de una. Es el único lugar en el que puedo dejar de lado las preocupaciones, el único lugar en el que no tengo que pretender ser alguien que no soy, y de cierta forma me ayuda a alivianar ese peso que tengo sobre los hombros inconscientemente. No lavo mis problemas, porque no sé cómo hacer eso, pero les pongo una pausa para dedicarme a mí misma por al menos quince minutos.
Lo único malo es que una vez que estoy afuera, tengo que hacerme cargo de mi vida.
Una vez vestida, me peino. Con la mano que tengo libre, reviso mi celular. Para mí, son las siete de la tarde, y las cinco para el resto de Weston, a media hora de Boston. Me fijo que mamá y Joaquín me mandaron ochenta mensajes desde la noche anterior, y cuando vuelva a casa tengo que pegarle a Joaquín por haberme hecho sufrir las horas de vuelo con memes apocalípticos. No le tengo miedo a los aviones, pero hubo una tormenta en la mitad del vuelo a Georgia, y a las tormentas sí que les tengo miedo.
Por supuesto, Joaquín sabe eso, y con más razón le voy a pegar.
Mamá, en cambio, me mandó palabras llenas de buenas vibras, porque es mamá y ese es su trabajo. Hace un rato, mandó que iba a ir a ver a mi abuela y unos quince minutos después llegó una foto de las dos juntas. Verlas juntas, sonriendo, termina por sacarme una sonrisa a mí.
Contesto rápido todo, dejo el celular en la mesa de luz y hago mi cama para empezar a ordenar mis cosas. En la mochila no tengo mucho. Dos libros que dejo al lado de la cama para leer a la noche antes de dormir, mi computadora, que apoyo en el escritorio en una esquina del cuarto, y cosas chiquitas que solo ocupan espacio. Canario me observa desde mi almohada, donde se acostó una vez que tendí la cama. Y cuando saco las llaves del departamento de Capital, el tintineo llama la atención del hurón, que levanta la cabeza y olfatea el aire.
—No sirven mucho acá— le digo, mirando el movimiento del juego de llaves. No sé por qué las traje, si no hay ninguna llave de Whiteroad. Quizás por el llavero, que es un delfín que mamá me regaló a los diez años, cuando fuimos a Mundo Marino.
Ese viaje fue mi regalo por haber pasado todos los análisis sin quejarme, como si ese cambio en mi vida no hubiera sido suficiente para hacer temblar el piso bajo mis pies. Para cuando llegó el momento de hacerme los análisis, yo ya no sabía cómo reaccionar.
Todos esos meses se perdieron en mi memoria. Aún cuando intento acordarme, se me hace imposible. No recuerdo la noche en la que empezó todo, ni los días siguientes ni las convulsiones que le siguieron a la primera. Apenas y recuerdo la charla con la médica pediátrica que me dijo que tenía epilepsia y que me explicó como si tuviera dos años lo que eso era, que de ese momento en adelante tendía que tomar una medicación y que estaría en observación para ver cómo respondía a los tratamientos.
Antes de esas semanas, nunca había escuchado la palabra epilepsia. Todavía vivía en esa parte del cielo, desconectada de la realidad.
Pero ya no lo hacía.
Cuando mamá me llevó a Mundo Marino, ya estaba más que confirmado que las convulsiones no eran febriles o por un tumor, sino que por epilepsia. Causas desconocidas, inoperable por el momento. Lo único que se podía hacer era seguir un tratamiento. Y como no quedaba otra y estaba a merced de una madre divorciada y un padre que vivía al otro lado del mundo, empecé a tomar pastillas. En ese momento, se sintió como si yo hubiera perdido una batalla.
Y aún en ese momento, con diez años y toda una vida por delante, yo ya estaba harta.

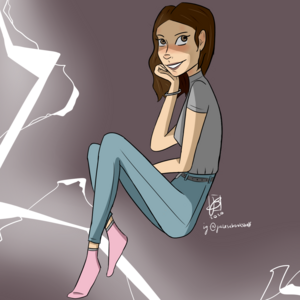







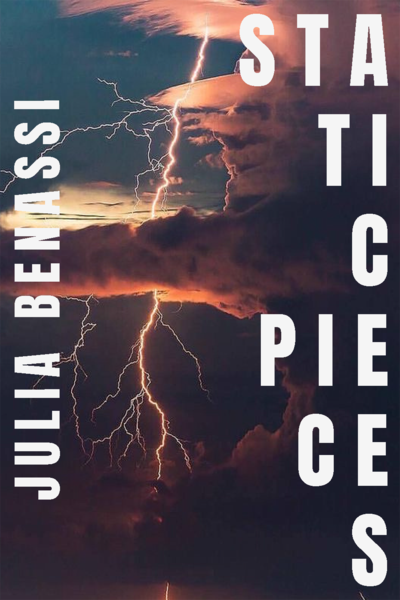
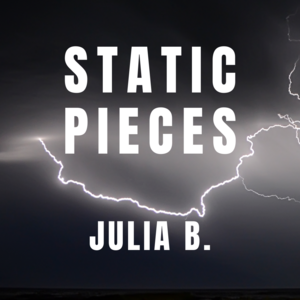
Comments (0)
See all