Siempre pensé en mis hermanos como la luz y la oscuridad, sobre todo desde que Kyleigh se empezó a teñir el pelo de rubio platinado, lo que hizo que resaltara aún más el poco parecido entre ella, Duncan y yo. No me gusta cómo le queda, porque la hace más pálida de lo que ya es, pero ya no me encuentro en una posición en la que puedo darle mi opinión.
En cambio, Duncan es mi mellizo perdido e imposible, porque nuestras madres no son las mismas y ocho años nos separan, y de todas formas él se parece más a mí de lo que algún día se parecerá a nuestra hermana, aún siendo yo su media hermana. Pero Duncan me odia y yo no puedo soportar mirarlo sin pensar en todo lo malo que hay en mí. El recordatorio constante de que no soy suficiente.
Otras veces, no soporto verlo porque agonizo.
Mi hermano está cruzado de brazos, apoyado contra el marco de la arcada que lleva al vestíbulo. Sus ojos, tan fríos y celestes como los de Kyleigh, están clavados en mí. No puedo entender lo que se esconde detrás de ellos, pero pienso que intentan deshacerme en el lugar. Estoy segura de que quieren hacerlo.
La mayoría de las veces, sin embargo, no soporto mirarlo porque lo odio. Y también me odio a mí misma por tenerle miedo.
Al temblor de mis manos se le suman mis piernas. Encuentro la forma de mantenerme de pie, de no mostrar el miedo y el pánico que corren por cada parte de mí. No voy a darle la satisfacción de ver lo que su presencia genera en mí.
Físicamente, Duncan no cambió mucho en el último año, ni en los últimos seis. Su mandíbula sigue siendo cuadrada, sus pómulos marcados y sus labios finos, todos rasgos Ryan, y después están el pelo castaño de papá, más oscuro que el mío, heredado de mamá. Lo que nos delata como hermanos, sin embargo, es la nariz, de papá. No importa que no compartamos casi ninguno de nuestros otros rasgos, la nariz hace que sea claro cuál es nuestro parentesco.
Y verla en él, entre sus ojos Ryan, me dan ganas de vomitar.
La sala está en silencio. Ni siquiera escucho mi corazón. No sé en qué momento llegó Duncan, pero sé que lo hizo en medio de la conversación de miradas entre Kyleigh y Nathan. Ahora, ellos están mirando de Duncan a mí, y de mí a Duncan. Esperando, sin duda, que la guerra explote. Que uno de los dos de un paso al frente y haga caer al otro a un precipicio.
Pero suelo ser yo la que cae, y no quiero hacerlo.
Vuelvo a mirar por la ventana. El peso de las palabras que no digo y nunca van a salir se posa sobre mis hombros, otro peso más que llevar. Bajo la cabeza y mis hombros, y sé que si alguien me estuviera viendo, sabría que acabo de perder una batalla.
—Duncan, un minuto— escucho que dice Kyleigh. Sus pisadas se alejan y sale de la habitación, y las pisadas que le siguen me imagino que son las de Duncan.
Me quedo sola con Nathan, que tiene puesta toda su atención en mí. Aunque no lo veo, siento una pregunta formarse en sus labios. Es la que no quiero y no puedo responder ahora, ni nunca. Es una de esas realidades a las que jamás me quiero enfrentar.
—No es de tu incumbencia— le corto antes de que la pregunta sea formulada.
—Estoy tratando de entenderlos— es lo único que dice.
Suspiro.
—No hay nada que entender. —Mis piernas ya no tiemblan. Descruzo mis brazos y me veo las palmas de las manos, rojas por las uñas que me clavé sin darme cuenta. El temblor en ellas sigue, pero solo si presto atención. —La relación entre nosotros no es como la del resto de los hermanos.
No agrego nada más. No agrego que no podemos estar en la misma habitación sin echarnos en cara cosas de las que nunca fuimos culpables. O quizás sí lo fuimos, pero es demasiado tarde para pedir disculpas, como pasó con Kyleigh hoy más temprano. No agrego que la confianza que en algún momento hubo entre nosotros se disolvió y perdió con el viento, dejando a su paso un desierto. No sé nada de mis hermanos, más que las cosas básicas y superficiales. No sé si tienen parejas. No sé en dónde, o de qué, trabajan. La información que tengo sobre ellos es vieja y está desactualizada, y no me interesa actualizarla.
Unos cinco minutos después papá entra al living con una sonrisa, ignorante a lo que acaba de pasar, y Duncan y Kyleigh le siguen. Él no me vuelve a mirar. Kyleigh sí, pero no me habla en toda la noche. Los únicos que lo hacen son papá y Nathan, quien se la pasa preguntándome cosas sobre mí y Argentina. Sé que siente curiosidad por mí, como si fuera su nueva mascota y quisiera descubrir todos mis trucos. Quiero decirle que no voy a darle la satisfacción de dar un par de saltos, pero en su lugar le contesto todos y cada uno de sus interrogantes, aunque sea a medias. Sobre todo los que se tratan sobre mí.
No miento, omito información.
En la mitad de la cena, le dirijo una mirada de reojo a Duncan. Tiene la vista fija en el plato, y con el tenedor mueve de un lado a otro la comida casi intacta. En los últimos años, vi tan pocas veces a mi hermano que no sé si es normal o no que se comporte así en la mesa. Recuerdo de antes del divorcio de mis papás que Duncan solía perderse en su cabeza, quizás en su infancia. Más de una vez entré en su habitación saltando y gritando, y siempre me lo encontraba acostado en su cama, los ojos abiertos y en el techo, pero con una expresión ausente en su rostro. Mamá me explicó que eso les pasaba a las personas que tenían mucho que decir, pero que no encontraban las palabras para expresarlo.
Duncan y Kyleigh fueron a terapia después de la muerte de su madre. Duncan seguía yendo para cuando se mudaron a Estados Unidos. Se ve que nunca encontró la forma de poner en palabras todo lo que sentía, ni siquiera al día de hoy.
Pero mi hermano tendía a perderse en su pasado cuando estaba a solas, no en mitad de una cena familiar con personas a quienes odia y que pueden ver su debilidad.
Sus labios están caídos, como en una mueca de disgusto, y también recuerdo la última vez que lo vi sonreír. Yo tenía nueve años y él diecisiete, y me había sonreído mientras envolvía el diente que se me acababa de caer. Cuando volví a verlo más de un año después, en vez de sonreírme me gritó que lo mejor era que estuviera muerta.
Yo tenía once. Meses atrás, había estado internada por uno de los peores ataques que tuve.
Por mucho tiempo, me pregunté si él tendría razón, hasta que llegué a la conclusión de que sí. Ni siquiera la psicóloga a la que empecé a ir pudo sacarme esas palabras de la cabeza, y para que no volviera a pasar papá tomó la decisión de comprarle a Duncan un departamento en Boston para que no estuviera en Whiteroad. Lo que pasó esa noche hace siete años no se volvió a repetir, pero las heridas siguen frescas.
Mis hermanos se van cuando Kyleigh termina su comida, con la excusa de que mañana trabajan. Papá no dice nada, solo toma vino de su copa, y Nathan les hace un gesto mientras mira su celular, una mano todavía sosteniendo el tenedor sobre el plato, que no tiene más que migas de pan. Yo no me despido de ellos. Me reservo a bajar la mirada.
—Mañana va a llover— dice papá cuando apoya la copa de vuelta en la mesa. Al mismo tiempo, la puerta de entrada se abre. El viento ulula cuando entra a la casa, pero es silenciado cuando la puerta se cierra.
También escucho los pasos de Kyleigh alejándose escaleras arriba, lo que me hace pensar en mi cuarto y me recuerda lo que me dejé en mi mesa de luz antes de bajar.
—Ahora vuelvo— digo. Sé que es buena excusa para subir y no volver, pero prefiero no tomar agua de una canilla desconocida. Además, no soy de las que escapan de cenas familiares, así que me disculpo por unos minutos y voy a mi cuarto a agarrar los pastilleros.
Todas las noches tengo que tomar dos pastillas. Unas son las anticonvulsivas, que ayudan pero no tanto, porque tengo una crisis al menos una vez al menos. Las otras son las antidepresivas. No sé si sirven o no. Yo digo que no.
Aún así, esas dos pastillas son mi mantra de todas las noches. No creo que sea muy sano, de todas formas. Primero, porque los nombres informales de las dos medicaciones empiezan con el prefijo “anti”, y no hay nada bueno que empiece con esas cuatro letras. Segundo, porque las tomo porque algo en mí está mal.
Vuelvo al comedor con las pastillas en la mano. Nathan sigue en la mesa, hablando con papá sobre algo que no llego a escuchar, porque cuando Nathan me ve entrar se calla y mira mi mano abierta y a los dos puntos blancos sobre ella.
—¿Por qué tomás medicación?— pregunta.
Y de todas las preguntas que me hizo, esa es la última que voy a contestar.
—Parecés un nene, haciendo tantas preguntas. —Me siento en mi silla y no hago ningún comentario sobre que se callaron ni bien llegué. Ya sé que hay cosas de la que nadie quiere que yo sepa. Siempre las hubo.
—Quiero saber, nada más. —Nathan se encoge de hombros y se levanta. Pienso en decirle que no se olvide despedirse, pero me lo guardo cuando empieza a apilar los platos sobre la mesa y los lleva a la cocina.
Las pastillas me queman la mano para cuando se vuelve a sentar, con una sonrisa pícara que me encantaría borrar. Me obligo a metérmelas en boca y a tragarlas con nada más que saliva para no tener que hablar. Sé que si digo algo ahora mismo, después me voy a arrepentir.
—Nathan, ¿hablaste con tu papá últimamente?— pregunta mi propio padre, como siempre desconociendo la tensión en la habitación.
Observo a Nathan, sentado justo frente a mí. Noto que la pregunta hace que algo en él cambie. Su sonrisa se borra, su ceño se frunce. Una mueca como de asco aparece en sus labios. Agarra su copa de agua y se la queda mirando por unos segundos eternos, como si estuviera buscando en ella una respuesta.
—No— dice finalmente. Su voz es seria y fría. No hay nada de la voz burlona y sincera.
—Necesitaba hablar con él— comenta papá, y suspira—. Seguiré intentando, entonces.
Nathan murmura algo que suena como “está ocupado”, y como si esa fuera su señal, papá se levanta de su silla, me da un beso en la cabeza y nos desea buenas noches. Escucho cómo sus pasos pasan por el living y entran al vestíbulo, y después se pierden escaleras arriba.
Vuelvo a centrar mi atención en Nathan. Me mira con curiosidad, como siempre, pero es una curiosidad más atenta. Más… calculadora.
—¿Dónde está tu papá?— pregunto. No sé por qué lo hago, si me doy cuenta de que no le gusta hablar del tema. Quizás porque soy tan curiosa como él. Quizás porque es lo único de lo que le puedo hablar. Quizás porque no quiero quedarme en silencio e irme a mi cuarto.
—Pensé que no te gustaban las preguntas. —Aunque sus palabras son bruscas, sus labios se levantan en una sonrisa pequeña.
Subo las piernas a la silla.
—No me gusta que me las hagas. No significa que no me guste hacerlas. —Su sonrisa se extiende un poco. Veo una mancha en el extremo de mis lentes, y me los saco para limpiarla.
—¿Por qué usás anteojos?— pregunta. Suspiro porque volvimos a las preguntas, pero puedo soportar esta. Me vuelvo a poner los lentes.
—Porque me parece divertido tener un pedazo de acrílico y vidrio enfrente de mis ojos— respondo, y de nuevo su sonrisa se extiende. No puedo evitar sonreír yo también. No tanto como él, pero es algo—. Tengo astigmatismo y estrabismo.
—No parece que tuvieras estrabismo. —Ladea la cabeza, como si haciéndolo viera mis ojos bizcos.
—Porque solo aparece cuando estoy nerviosa o estresada. Me lo pudieron corregir cuando era chiquita. —Me miro una uña. El esmalte se está pelando en la punta, así que empiezo a rasparlo.
—Es cierto, me encantaban los anteojos verdes. —Nathan se inclina, como si quisiera atravesar la mesa. —¿Los seguís teniendo?
Levanto la mirada, aburrida.
—¿Algún día vas a dejar de preguntas cosas?
Nathan vuelve a apoyar la espalda contra el respaldo de su silla. La mirada calculadora vuelve y su sonrisa se suaviza.
—No. —Silencio. —¿Qué pasó antes con Duncan?
La forma en la que lo pregunta me saca el aire, porque no me lo esperaba y porque no quiero pensar en eso. De tan solo escuchar el nombre mis manos tiemblan, y las odio. Odio que sigan más al instinto que a mi cabeza. Dejo de jugar con el esmalte y las apoyo sobre mi regazo, las palmas contra la tela de mis jeans. Miro a Nathan. Algo en su mirada me hace darme cuenta de que siguió cada uno de mis movimientos.
—No sé— respondo en voz baja. Si no fuera porque cuando lo dije Nathan me miró a los ojos, habría pensado que no me había escuchado. Bajo la cabeza. No quiero ver cómo me está mirando. No quiero ver pena, o asco, o lo que sea que las personas sienten cuando escuchan que la vida de otro es una mierda.
Mi mente se nubla, viaja al pasado, a los años en los que éramos una familia, en los que no había medicaciones ni discusiones ni pesadillas, en los que mis hermanos me enseñaban a andar en bicicleta y me ayudaban a dormir cuando extrañaba a mamá. Pero todas esas imágenes se disuelven como si fueran una hoja de color adentro de un balde de agua. La tinta tiñe el agua y no queda más que eso. Colores y recuerdos sumergidos y dispersos. Los restos de lo que en algún momento fue hermoso y único, pero que ahora es triste y lúgubre. Inexistente, también.
—¿Siempre fue así?— pregunta.
Esta vez no le contesto.

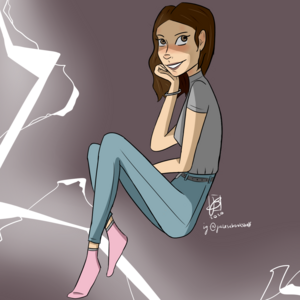







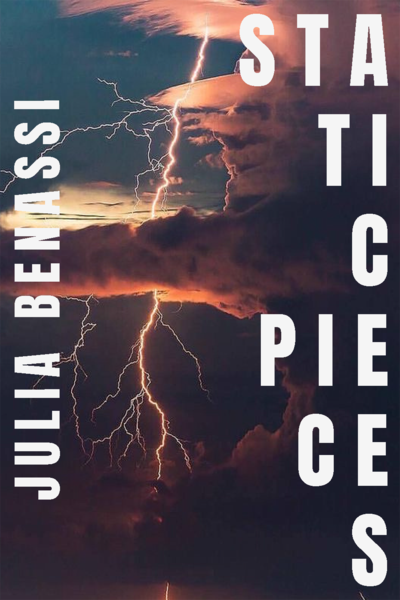
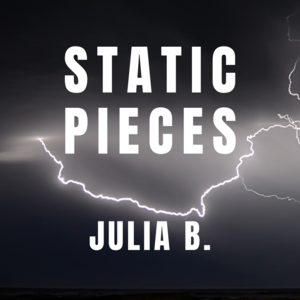
Comments (0)
See all