En una habitación no muy amplia, de altos muros color salmón, se encontraba una simple mesa de madera con pretensiones de escritorio, algunas repisas atestadas de encuadernados y un atril. Allí había dos personas.
Una tocaba… y la otra escuchaba.
De pronto, el sonido que reinaba en el cuarto —producto de la fricción del arco contra las cuerdas de un violín añejado— fue cortado de manera abrupta por una pregunta de tono intimidante. La joven ejecutante separó el arco y volvió la mirada hacia su profesora, quien la observaba con aterradora expectación desde sus ojos color ocre.
—¿Qué cosa, maestra? —preguntó la chica tras revisar el papel del atril, incapaz de descubrir la causa de la interrupción.
Los ojos de la maestra se desviaron con fastidio.
—¡Ahí! ¡Ahí, niña! En el compás cincuenta y siete —indicó con impaciencia—. Hay escrito un sol sostenido, y tú has tocado sol natural.
La muchacha buscó de inmediato el lugar señalado y reconoció el error.
—Oh… —murmuró con suavidad—. Sí, es cierto… lo siento.
Una sonrisa dulce, aunque apenada, se dibujó en su rostro.
La maestra respondió con un gesto de visible irritación.
—Ese es el problema con ustedes, los alumnos —sentenció con aire de conclusión definitiva—. No saben leer. Solo ven las notas y tocan sin atender a lo que realmente está escrito en la partitura.
La joven bajó la mirada, añadiendo un matiz más de pudor a su sonrisa, y aguardó la siguiente indicación.
—Toma de nuevo ese pasaje —ordenó la profesora—. Desde dos compases atrás, donde comienza la frase.
Con impecable afinación, la maestra tarareó el fragmento señalado. Presurosa, la chica acomodó el violín bajo el mentón, posó el arco sobre las cuerdas y la habitación volvió a llenarse con las notas del Concierto n.º 1 para violín en la menor de Johann Sebastian Bach.
El sonido era dulce, contenido, casi delicado. La muchacha interpretó el resto de la obra sin cometer errores dignos de interrupción. Al llegar a la última nota, separó el arco y descolgó el violín del cuello, esperando —con mirada atenta— el veredicto.
La profesora permaneció en silencio unos segundos. Tenía la cabeza gacha y el cuerpo perezosamente recargado en el respaldo de la silla. Finalmente habló:
—Bastante bien.
El rostro de la joven se iluminó con una alegría inmediata, que se apresuró a disimular bajo la fiera mirada de acero dorado de su maestra.
—Pero necesitas trabajarlo —añadió la docente con autoridad severa—. Ese concierto debe ser más agresivo, con más presencia. No puedes tocarlo tan suave y dulcemente como pretendes.
—Sí, maestra —respondió la chica, incapaz de ocultar del todo su satisfacción.
—Y quiero que te lo aprendas de memoria. Ya ha sido suficiente de tocar leyendo.
—Sí, maestra.
Una última mirada petrificante selló la clase. El leve aleteo de un pajarillo, que se había asomado por la ventana para presenciar la escena, rompió la quietud.
—Ya puedes irte. Guarda tus cosas y adiós.
La joven obedeció de inmediato. Depositó con cuidado el violín en su estuche, guardó el encuadernado color lila y se colgó el instrumento al hombro antes de dirigirse a la puerta.
—Adiós, maestra Adler. Nos vemos el lunes.
—Adiós, niña. No llegues tarde.
Con una última inclinación de cabeza, la muchacha cerró la puerta, dejando atrás a la profesora y su humor tormentoso. Corrió por el largo pasillo y bajó las escaleras con rapidez, evitando apoyarse en el barandal de madera carcomida. Pasó frente a los salones de piano y guitarra, hasta encontrarse con su maestro de solfeo, que se interpuso juguetonamente en su camino.
—¡Hey! ¿A dónde va tan deprisa?
—¡A casa! —respondió ella sin detenerse.
—Que le vaya bien… salúdeme a su hermana.
—¡Sí! —exclamó mientras se alejaba por la banqueta.

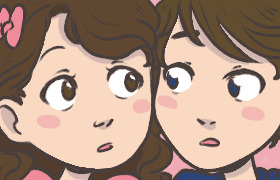











Comments (9)
See all