Lizzie se limpió los botines en el felpudo, dejó su cartera en el perchero y soltó las llaves dentro de la pequeña pecera de cristal que hacía las veces de contenedor sobre el buró de la entrada. Se quitó el suéter y cerró la puerta con cuidado.
—Parece que alguien se está mudando a la casa de al lado… —dijo en voz alta.
Nadie respondió.
La casa permaneció envuelta en un silencio apacible, apenas interrumpido por el acompasado tic-tac del reloj de ruiseñores colgado en la pared.
—¿Sophie…? —preguntó, avanzando hacia la sala—. ¿Sophie?
Al no obtener respuesta, subió las escaleras a paso ligero.
La planta alta de la casa Lennox se organizaba alrededor de una pequeña antesala cuadrada que daba a tres habitaciones. No era una casa grande ni ostentosa, pero sí cálida, vivida, con una belleza sencilla que no necesitaba adornos innecesarios.
Lizzie asomó la cabeza en una habitación. Vacía.
Suspiró y se detuvo frente a la puerta del baño. Alzó la vista hacia el cielo raso, donde colgaba una cuerda atada a una pequeña perilla de madera.
—Puff… —resopló, estirándose sin éxito.
Fue por el banquillo del baño, lo colocó debajo y, con un pequeño salto, alcanzó el cordel. Tiró de él con ambas manos. Las bisagras crujieron y, tras unos segundos, la portezuela cedió, dejando descender la escalinata plegable del ático.
La buhardilla.
Aquel espacio había sido, años atrás, escenario de juegos infantiles, risas, disfraces improvisados y tesoros sin valor. Ahora, convertido en refugio, era para Lizzie algo más: su guarida.
Subió con la agilidad silenciosa de un gato y asomó la cabeza. El ático estaba tibio, iluminado por dos pequeñas ventanas y cuidado con esmero. Las paredes limpias, el piso barrido, las vigas despejadas. Estanterías de madera sostenían cajas con materiales de costura, herramientas, papeles, libros y recuerdos.
Y allí, sentada sobre una torre ordenada de cajas, estaba Sophie.
Con un lápiz en la mano y el ceño fruncido, dibujaba sin levantar la vista del cuaderno. Lizzie sonrió: ahora entendía por qué no había respondido. Cuando Sophie entraba en uno de sus arranques de dibujo, el mundo desaparecía.
—¡Sophie! —llamó desde los escalones.
Esta vez, la chica alzó la mirada.
—Hola —respondió, primero con sorpresa y luego con una sonrisa breve.
Lizzie siempre había pensado que la sonrisa de su hermana era peculiar: la punta de su nariz se inclinaba apenas hacia abajo y los labios dibujaban una pequeña “V” que hacía imposible no devolverle el gesto.
—Creo que alguien se está mudando a la casa de al lado.
Sophie parpadeó, todavía con la atención a medio camino entre la realidad y el cuaderno.
Tenía el cabello corto, rizado, de un tono café oscuro que parecía desordenarse a propósito. Sus ojos grandes y atentos observaban con precisión, como si midieran el mundo antes de decidir qué pensar de él. No hablaba demasiado, pero cuando lo hacía, solía decir justo lo necesario.
—¿En serio? —preguntó al fin.
—Sí. Vi un camión de mudanza cuando llegué.
Sophie dejó el cuaderno a un lado, se colocó el lápiz detrás de la oreja y se acercó a la ventana. Ambas se arrodillaron frente al cristal.
Afuera, el cielo se había vuelto más gris, cargado de una lluvia que aún no se decidía a caer. Desde el camión estacionado frente a la casa vecina, hombres descargaban muebles y los llevaban al interior de la vieja casona.
—No parecen cosas baratas —murmuró Sophie.
—No… —asintió Lizzie—. Y esa casa necesita mucho mantenimiento.
Observaron el desfile de objetos: sillones de tapiz dorado, lámparas altas con pantallas color hueso, jarrones grandes decorados con vides, un librero enorme de madera laqueada.
Lizzie se incorporó un poco más cuando lo vio.
—¿Eso es…?
Las dos contuvieron el aliento.
—Un piano —dijo Sophie.
—De cola —añadió Lizzie, con los ojos brillantes.
El instrumento, de madera clara y vetas irregulares, descendió con dificultad por la rampa del camión. En el último momento, una de las patas golpeó el suelo con un sonido seco que hizo vibrar las cuerdas.
—¡Tengan cuidado! —masculló Sophie entre dientes—. Eso es una obra de arte.
Se quedaron en silencio, intrigadas.
¿Quién se mudaría a una casa así? ¿Y por qué ahora?
—¿Lizzie? ¿Sophie? —llamó una voz desde abajo.
Era su madre.
La pregunta quedó suspendida en el aire, junto con el aroma imaginado de la lasaña prometida.
—Tenemos hambre —dijo Sophie, práctica.
Lizzie rió.
Bajaron, plegaron la escalinata y cerraron la portezuela, dejando el misterio encerrado en la buhardilla, al menos por ahora.
Tendrían tiempo de observar.
Siempre lo tenían.

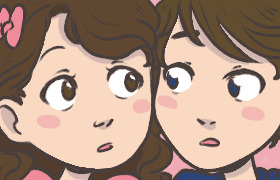











Comments (7)
See all