— ¡¿La casa embrujada?! —preguntaron Abi y Naomi al unísono.
— ¿Cuál casa embrujada? —intervino Kate, visiblemente consternada.
Abi y Naomi la observaron como si acabara de confesar un pecado imperdonable.
— ¡Ay, Katie! ¿No te sabes los chismes? —dijo Naomi, llevándose una mano al pecho.
— ¡No! —exclamó Kate, cada vez más preocupada.
— ¡Ay, no puede ser! —añadió la rubia, con aire suspicaz.
Abi sonrió de lado y, con un suave golpecito en el hombro, indicó:
—Deberías contarle la historia entonces —miró a Elizabeth—. Tú sabes hacerlo mejor.
A unas cuantas casas de la suya, del lado opuesto de la acera y casi al llegar a la entrada de la privada, se encontraba la casa de la señora Duff, una de las vecinas más peculiares del vecindario. Era una mujer amable, de cabello color canela, brazos robustos y mejillas generosas, que disfrutaba rescatar gatos, fumar pipa y narrar historias.
Sentada en su chirriante mecedora, acariciaba a alguno de sus felinos rescatados mientras daba lentas caladas a la pipa, y su público —los niños de la cuadra— se reunía cada viernes por la tarde en su porche, cuando el sol comenzaba a ocultarse y la amenaza de la escuela al día siguiente parecía, por unas horas, completamente lejana.
Fue en una de esas tardes tranquilas de otoño cuando Lizzie, su hermana y su primo escucharon por primera vez la historia de la casa que se erguía, tan pacífica, a un costado de la suya. Separada por un amplio jardín descuidado y un cancel de herrería oxidada que parecía una jaula.
Elizabeth aún recordaba el aire fresco de aquella tarde y el escalofrío suave que le recorría la nuca cada vez que la mecedora crujía bajo el peso de la señora Duff. Así había aprendido a contar historias. Y ahora, años después, con una astucia tranquila reflejada en el leve arqueo de sus cejas, se disponía a compartir con sus amigas aquel mismo relato, conservado en su memoria como una canción antigua: profunda, dulce… y cargada de sombras
_______________________________________________________________________
En el año de 1910, cerca de la noche de Todos los Santos, la última puerta de la nueva casa de la familia Lagadec fue instalada: la puerta principal. Había sido encargada desde Europa por el anciano Phileas Lagadec, y era la pincelada final de lo que él consideraba su obra maestra.
El octogenario había trazado los planos, decidido la decoración y moldeado el jardín con sus propias ideas. Con todas sus excentricidades, no había concebido una casa fea. Al contrario: los pisos de madera brillaban, los muros lucían tapices acogedores y los muebles eran tan bellos como la cristalería de los candelabros. Tal vez demasiado para una residencia de veraneo, pero revelaban el buen gusto con el que había sido pensada.
Aquello hablaba bien de Phileas, a quien los vecinos comenzaban a describir como “no tan pomposo”. Pero lo que realmente le ganó una buena reputación fue su familia.
Dos hijas hermosas, casadas con distinguidos comerciantes, y cuatro nietos inquietos que nunca escuchaban las reprimendas de sus madres ni de su abuela, la adorada Amelia Lagadec. A pesar de su posición acomodada, las damas de la familia trataban a todos con la misma cordialidad, fueran ricos o necesitados.
La fortuna parecía acompañar al señor Phileas. No solo en lo social, sino también en lo económico. Uno de sus yernos era hijo de Akihiro Fukui, su socio de negocios, conocido como un hombre “muy bienaventurado”. Se decía que algo de ese don había llegado a los Lagadec por medio del matrimonio.
Todo pintaba de maravilla.
Pero no pasó mucho tiempo antes de que el panorama se desmoronara.
Sucedió en una ventosa noche de octubre, cuando la desgracia decidió visitar a la familia.
La cena había terminado y los niños subían a dormir. La niñera arreglaba los rizos de una de las niñas cuando notó que faltaba uno.
Jonah.
El pequeño, inquieto, de ojos color zafiro y cabello rojizo, siempre le causaba problemas. Buscarlo no le agradaba: sabía esconderse en los lugares más sucios, húmedos y difíciles.
Refunfuñando, bajó las escaleras. Revisó el sótano, el horno ya limpio, el ático, debajo de las camas. Nada.
Cuando la preocupación comenzaba a apoderarse de ella, una risa maliciosa sonó a sus espaldas.
La nana se giró para atraparlo, pero Jonah se le escurrió y comenzó el juego. Las risas crecieron, los pasos resonaron, y pronto toda la casa participaba en aquella persecución que se tornó divertida.
Hasta que…
En un instante fatídico, cuando el niño pasó frente a la puerta principal, una ráfaga de viento la empujó con furia. El obrero no había ajustado bien las bisagras, y la pesada puerta de madera tallada se desplomó.
El silencio lo devoró todo.
Y entonces, el grito desgarrador de la señora Lagadec rompió la quietud.
La cabeza del pequeño Jonah yacía bajo el portón. Ya no reía. Ya no se movía.
Aquella noche quedó marcada por el dolor. La puerta fue reinstalada, reforzada… pero la mancha en la duela jamás desapareció. Se cubría con alfombras, con felpudos, pero por las noches —se decía— reaparecía.
Y junto con ella, pasos pequeños recorriendo la casa.
Quien se detuviera frente a la puerta, juraba escuchar la risilla traviesa del espectro de Jonah, esperando jugar una última broma.
…
Elizabeth terminó su relato con un susurro que hizo estremecer a sus amigas. No le sorprendió ver sus rostros pálidos.
Naomi propuso espiar la casona desde el jardín de Lizzie. Abi declinó con un elegante “no, gracias”. Kate, visiblemente afectada, dijo que era tarde y que tenía que terminar su tarea. Además, estaba a punto de llover.
Lizzie regresó sola a casa, disfrutando las calles cubiertas de hojas secas, el aire cargado de lluvia, el viento despeinándola.
¿No era hermoso el otoño?
Sí que lo era.
Pasó frente a la tienda de regalos Himmel, dio vuelta, y al llegar a la cerca de su casa se detuvo. Miró hacia el jardín vecino.
La casona se alzaba silenciosa, melancólica, guardando secretos en cada grieta de su enjarre.
Avanzó hacia los barrotes oxidados, agazapándose entre la enredadera seca, con el violín a la espalda y el flequillo cubriéndole parte del rostro. Nunca había temido a esa casa. No creía en fantasmas.
Pero tampoco se atrevía a cruzar el cancel.
Si lo hacía, tal vez dejaría de ser fascinante.
—Ya no vas a ser un edificio lleno de susurros tristes… —murmuró— ahora estarás lleno de voces presentes…
El viento respondió con un aullido. La lluvia cayó con furia y sin aviso.
Lizzie corrió a casa. Antes de entrar, miró una vez más la casona. Un relámpago iluminó una ventana superior y, por un instante, creyó ver la silueta de un niño observando su jardín.
Desapareció con el trueno.
¿Lo había imaginado?
La puerta se abrió. Los brazos de su madre la envolvieron.
Y Lizzie dejó la pregunta junto con los susurros de la noche anterior.

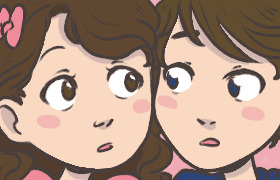










Comments (5)
See all