—¿A dónde vas? —preguntó Sophie la tarde siguiente, sentada en el cómodo sofá de la sala, garabateando en su cuaderno de dibujo, cuando vio pasar a Elizabeth con zapatos y suéter puestos.
—Voy a leer un rato —respondió Lizzie, tomando el libro prestado de la biblioteca del librero.
—¿Al bosque? —insistió su hermana, arrugando la pecosa nariz mientras intentaba capturar aquella mueca curiosa en el rostro del boceto que trazaba.
—Ajá… ahorita vuelvo —canturreó Elizabeth, tomando del perchero su abrigo rosa viejo con capucha.
—Ok…
Lizzie se caló la caperuza y cerró la puerta tras de sí, mientras Sophie regresaba a su dibujo.
Era sábado por la tarde y, después de tres horas de ensayo de orquesta en la academia, Lizzie aún tenía tiempo de sobra. Sumado a la ausencia de deberes escolares, aquello explicaba por qué los sábados eran sus días favoritos.
Música por la mañana y tardes sin responsabilidad.
Ambas hermanas aprovechaban ese lujo a su manera. Sophie llenaba hojas enteras con bocetos, líneas de lápiz, pluma y manchas de color; Lizzie, en cambio, se convertía en una auténtica devoradora de libros. Leía en su cuarto, en la buhardilla, en el porche, en la sala… incluso se la veía salir del baño con un libro en la mano. Sin embargo, había un lugar especial donde las historias parecían abrirse mejor para ella: el pequeño bosque detrás de su casa, al que últimamente llamaban simplemente El bosque.
La casa de los Lennox se encontraba en una zona que aún conservaba algo de campo y árboles, una fortuna para la familia y, sobre todo, para Elizabeth. Siempre había amado la naturaleza. Ella y Sophie habían crecido entre esos terrenos: escondiéndose tras los arbustos, trepando a los cerezos y manzanos, mojándose los pies descalzos en la orilla del pequeño lago cercano. Su padre solía bromear con los vecinos diciendo que tenía un par de “niñas salvajes”, cada vez que ambas emergían entre los abedules que flanqueaban el sendero hacia la arboleda.
Antes de internarse en él, Lizzie lanzó una última mirada hacia la ventana de la casona vecina.
También lo había hecho por la mañana, al despertar, y antes de salir rumbo al ensayo.
Nada había vuelto a aparecer.
No hubo sonidos, ni sombras, ni señales de movimiento. Solo el rasguñar inquieto de un par de ardillas que vivían en el duraznero del jardín delantero de la casa ocre.
Lizzie las saludó con una sonrisa y se encogió de hombros.
—Si ellas están tranquilas, debería imitarlas —se dijo, retomando el camino hacia el sendero que descendía a la arboleda.
El suelo estaba cubierto de hojas secas, formando una alfombra irregular que crujía bajo sus pasos. El viento soplaba con calma; no era el mismo de la tarde anterior, inquieto y burlón, sino un suspiro apacible que traía frescura al ambiente. El aire olía a tierra húmeda, aunque el cielo permanecía despejado, y de vez en cuando el silbido de algún petirrojo se alzaba con una alegría discreta.
Lizzie inspiró hondo, complacida. Le gustaba ese lugar. El bosque la hacía sentir tranquila y, al mismo tiempo, con ganas de jugar, como cuando era más pequeña.
Avanzó un poco más y, tras girar a la izquierda, descendió por una leve pendiente hasta llegar a un bajo muro de piedra oscura, vestigio de un jardín que nunca llegó a existir. Justo del otro lado se alzaba un roble alto y majestuoso que, a pesar del otoño, conservaba casi todo su follaje. Ese era su refugio.
Las ramas gruesas le ofrecían un asiento cómodo, y el follaje, una sensación de intimidad. Además, sin saber muy bien por qué, siempre había preferido leer desde las alturas; le resultaba más fácil perderse en una historia cuando los pies no tocaban el suelo.
Se desató los botines y se quitó los calcetines. Escalar era más sencillo con las plantas descalzas. Sujetó una de las ramas bajas y, cuidando no dañar el libro, trepó hasta una altura que consideró adecuada. Ya instalada en su rama habitual, sacó una manzana del bolsillo del abrigo, le dio una mordida y comenzó a leer.
Manzanas y libros. Una combinación perfecta.
La historia de Mary Shelley la absorbió por completo, llevándola a la Europa de finales del siglo XVIII. Después de susurros nocturnos y sombras imaginadas, no se le ocurría mejor compañía que una novela gótica.
De pronto, un sonido rompió la armonía.
El crujir de ramas. Luego, el aleteo apresurado de un ave que huía.
El corazón de Lizzie imitó al pájaro y dio un salto brusco en su pecho. Casi se atraganta con la manzana al ser arrancada de golpe de la lectura. El sonido continuó: hojas arrastradas, pasos.
Alguien se acercaba.
Con cuidado, estiró el cuello y miró hacia abajo. Primero vio las puntas blancas de unas zapatillas negras, estilo Converse, avanzando con torpeza entre las raíces del roble, por el lado contrario al que ella había escalado.
Un suspiro se sumó al ambiente.
El dueño de las zapatillas se sentó justo al pie del árbol.
La curiosidad pudo más. Sujetándose con ambas manos y apoyando el vientre en la rama, Lizzie se inclinó lo suficiente para observar sin ser descubierta.
La manzana aún entre los labios, el libro abierto con la página marcada entre los dedos, el cabello ondulado asomando bajo la capucha.
Así fue como lo vio por primera vez.
No su rostro.
Solo su espalda.
Estaba sentado con los hombros ligeramente inclinados hacia adelante, como si aún no terminara de acomodarse a su propio cuerpo. No era ancha del todo, pero tampoco infantil; había en ella una promesa silenciosa de crecimiento. Los omóplatos marcaban suavemente la tela del suéter, y sobre ellos se alzaba el cuello de un muchacho de cabello ondulado, castaño claro, que el viento despeinaba sin cuidado.
Lizzie no supo por qué, pero se quedó mirándolo un instante más de lo necesario.

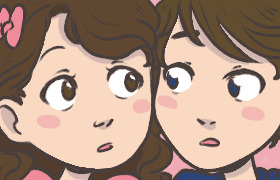










Comments (8)
See all