La manera en que la luz se filtraba por el árbol era casi idílica, como estrellas a pleno día, escarcha que flotaba y calentaba. De fondo se oían niños riendo, mujeres hablando, el canto de los pequeños pájaros de la baja cordillera. Un olor a comida que no se podía distinguir bailaba en el ambiente, quizá algo con harina de maíz. Era un hogar. En su mente era el lugar seguro de todos.
La sensación de calidez contrastaba con la brisa y el pasto frío: una cama natural no tan cómoda pero reconfortante rodeada por hojas, brillo, pájaros e insectos cantando. No había que saber qué hora era, porque en ese patio el tiempo no pasaba, aunque a veces fuera de día o de noche, todo era igual. El clima era igual, el sol calentaba igual, las voces de los niños se escuchaban iguales, el pasto se sentía igual, las personas se veían iguales, los pájaros cantaban igual; y los muslos de Andrés, almohada de la cama natural, también se sentían igual que siempre.
Sebastián giró la cabecita y fijó un par de zafiros en un par de obsidianas.
Se sintió arrullado.
Eso era estar en casa.
Adormilado parpadeó un par de veces, suave. El gesto fue respondido de la misma forma por Andrés, que luego cerró los ojos y recostó la cabeza en el árbol, con una sonrisa. La inocencia les permitía besarse como gatos. Eran consentidos del tiempo que no pasaba, una burbuja de fantasía donde todo era brillante, el mal no existía y no faltaba nada. Las disculpas, los gestos de cariño y las palabras bonitas valían oro puro. El campo y la naturaleza proveían juguetes, la parroquia daba comida, y rezar todas las noches aliviaba el corazón de quién siente culpa y temor de Dios.
Andrés abrazó por los hombros a Sebastián y ninguno dijo nada, siguieron durmiendo bajo el árbol. La brisa los arrulló.
—¡Niños, hora de comer!— Una monja totalmente vestida de blanco les gritó desde la ventana, pero ellos querían seguir en paz, se hicieron los dormidos. Sin embargo, la hermana Gloria conocía a todos y cada uno de sus niños, era evidente para ella que estaban fingiendo. —Arriba, muchachos, sé que están despiertos— Les dijo una vez que fue a buscarlos.
Escuchó un gruñido y supo que ese era Andrés, que siempre se quejaba. Sebastián seguía interpretando su papel de “dormido” con disciplina. La monja se agachó con la intención de hacerle cosquillas y no había terminado de ponerle las manos encima cuando el niño ya se estaba riendo.
—¡No! —gritó Sebastián, y se revolcó sobre su espalda, que se llenó de pasto y tierra— cinco minutos más, hermana.
—¿Qué vamos a comer? —preguntó Andrés.
—Entonces sí me escuchaste cuando los llamé, ¿eh? — Gloria sonrió. Andrés rió.
Los niños se levantaron y espolvorearon tierra y hojitas a su paso hasta la entrada de la casa. Gloria los vió caminar juntos, uno al lado del otro, inseparables. Los amaba como si fueran sus hijos y sabía todo de ellos. Los había criado, les enseñó a leer y escribir, les enseñó a rezar, los bañó hasta que pudieron solos, les cosió ropa, los alimentó. Sabía que, igual que todos los días, dentro de la burbuja atemporal en la que vivían, Andrés y Sebastián pasaron todo el día jugando juntos; también sabía que eran los mejores amigos. No le bastaba con que alguno de ellos se lo recordara, ella podía verlos.
En todo su amor y ternura, para Gloria lo mejor era disfrutar de las cosas buenas, lo que les hacía felices. Se guardó detrás de la cabeza las preocupaciones de las otras monjas respecto a su comportamiento: que siempre están muy juntos, que siempre se están tocando, que los dos viven aislados del resto de los niños, con los que a veces son hostiles. Este no era momento para pensar en eso. El día se estaba acabando y era hora de cenar.
El orfanato era una quinta colonial cercada en las faldas de una montaña, en una región de alta latitud, templada y bien iluminada, de cielos claros, con seis horas de sol y seis horas de luna. Primero perteneció a unos terratenientes de la zona, la usaban para cultivar mangos, guayabas, tomates, limones y naranjas. Pero la vida pasó, la ciudad deshabitó el campo, y en algún momento de la historia el obispado compró la casa con todo y terreno para establecer un orfanato de las Siervas del Santísimo Sacramento. El hospicio sirvió para niños abandonados de la zona y refugio para jovencitos y jovencitas escapadas de casa, víctimas de tradiciones rurales violentas. Sin embargo, nunca estuvo totalmente lleno, las hermanas no iban a sacrificar dignidad y comodidad por caridad. Ni por los huérfanos ni por ellas.
Andrés y Sebastián se sentaron uno al lado del otro, no habían visto el plato cuando de nuevo empezaron a comportarse como si estuvieran solos en la habitación. Se rozaban los hombros, hablaban cerquita, susurraban chistes y recuerdos del día, de ayer, de antes de ayer, o de otro momento que pudo haber sido esa semana o hace dos años. El tiempo no pasaba para ellos, no existían las consecuencias ni el mal.
Intentar adivinar qué decían o preguntarles de qué hablaban era una tarea que sus compañeros ya sabían inútil. Un día una niña trató de hablar con Andrés y él la bajó de fea y estúpida. Otro día un chico trató de buscarle conversación a Sebastián y él, bastante sensible, terminó llorando. Eran ellos dos contra el mundo, viviendo en su propio universo, uno de colores alegres con muchos brillitos. Se intuía amor en los besos felinos, las sonrisas tímidas, la urgencia de la compañía del otro y la abrumadora intimidad que se veía entre ellos nada más sentados en la mesa de un comedor.
Lo más incómodo para el resto de huérfanos era tener dos compañeros casi fantasmas, que están porque se ven, no están porque no son accesibles.
Lo más aterrador para las monjas es que Andrés y Sebastián tenían nueve años, y su cariño era salvaje, primario, intuitivo, asocial, aún sin domesticar.
Gloria vigilaba desde las sombras y siempre intervenía cuando se acercaban demasiado. En la distancia vió cómo se agarraron las manos bajo la mesa y los labios de Andrés dijeron “te quiero mucho”. Sebastián le saltó encima en un abrazo. Esa era su señal para actuar.
—Les he dicho mil veces que nada de abrazarse ni acercarse mucho en la mesa— dijo mientras los agarraba por la cabeza como muñecos y los separaba. Se dió cuenta que fue brusca cuando los dos se veían desorientados mientras se tocaban la coronilla; les había dolido. —Debemos recibir las cosas buenas que nos da Dios en su debido momento. Esta es hora de comer, respeten eso.
Sonrió, les acarició la espalda y se fue.
Los niños vieron la mesa y se encontraron cada uno un plato de huevos revueltos con arepa asada y jugo de naranja recién exprimida. Pero la cena ya estaba fría y el vaso se estaba condensando. Se dieron cuenta que se les olvidó que había que comer.
No habían probado el segundo bocado cuando una mano le enterró la cabeza a Sebastián en el plato. Mientras salía del dolor y la confusión sólo escuchó una risa que él conocía muy bien.
Andrés se levantó y con una espontaneidad que sólo el cerebro reptil puede dar, se abalanzó sobre Samuel, el acosador de Sebastián.
A las monjas no les dió tiempo de evitar el caos: Andrés y Samuel estaban cayéndose a golpes con los puños cerrados en el piso y el resto de los asistentes le tiraban gasolina al fuego. El griterío era una tormenta de insultos que involucró a madres muertas o ausentes, reasignaciones de género vulgares y ataques al físico y el intelecto. Se necesitaron tres hermanas para separar a los niños. Dos más para calmar al público enardecido, mayormente campesino y fácilmente impresionable. Una para sermonear a los dos involucrados y asignar los respectivos castigos.
Cuando las cosas se calmaron, también regañaron a Gloria porque los niños a su cargo tenían problemas de conducta de nuevo. El sermón de la madre superiora ya se lo sabía. Que si Andrés sigue comportándose así, no va a conseguir familia que lo adopte. Que una más y lo va a mandar a un reformatorio. Que Samuel al menos aprende rápido y es hacendoso en el orfanato, entonces les cae mejor. Que por qué Andrés sólo juega todo el día y no se separa de Sebastián. Que por qué es tan violento. Que Samuel también quiere estar con Sebastián y Andrés no lo deja. Que como siempre resuelve todo a los golpes nadie lo quiere. La conservación terminaría con Gloria asegurando que ambos son buenos niños y que no se va a repetir. Pero al día siguiente, o en la semana, o dentro de unos días, se volverá a repetir.
Y luego Gloria tenía el deber de transmitir –por enésima vez– a Andrés y Samuel toda la información/regaño recibido. Lidiar con Samuel era menos complicado, su problema era el otro niño. Como siempre, Andrés se disculpó, que Samuel siempre empieza, que nunca deja tranquilo a Sebastián. Y ella le dijo que no servía de nada hacerse el héroe y que lo mejor es avisar a alguien cuando eso pase. La noche cerraba con Sebastián llorando porque el niño siente que todo lo que pasa a su alrededor es su culpa, hasta el comportamiento de Andrés.
Era ahí, después de las peleas, en la habitación de dos camas individuales, a la hora de dormir, que Gloria veía su relación sin nombre –llamada amistad de forma reduccionista– brillar con más fuerza.
Como se consolaban, como se acercaban, la forma en la que se miraban. Los dos sentados uno al lado del otro en la cama, agarrándose las manos, tocándose las heridas, tratando de darle sentido a los sentimientos y lo que sucedió en el día y en la cena. Entendiendo lo bueno y lo malo. Procesando la incertidumbre, el abandono, las consecuencias de sus impulsos, y las inseguridades.
Gloria se dio cuenta en ese momento que no sólo le temía al afecto casi salvaje que se profesaban los niños. Se tenía miedo a sí misma, porque no sabía cuándo era educación, cuándo era represión o cuándo era disciplina.
Le daba miedo porque no estaba segura de los límites. No estaba segura si lo que estaba pasando era bueno o malo . Temía cuándo decirles que dejaran de abrazarse, qué decirse, las formas de tratarse. Le daba miedo no saber si habría consecuencias por dejarlos dormir en la misma cama o bañarse juntos. Le daba miedo la inocencia con la que se acercaban demasiado. Le daba miedo sus juegos. Le daba miedo la forma en la que uno buscaba la mirada del otro. Le daba miedo la edad que tenían. Le daba miedo que no sólo eran conscientes de su cuerpo, también de lo que podían sentir con él.
¿Se habrán besado? ¿Se habrán tocado en donde no deben? ¿Dónde es donde no deben y por qué no deben?
¿Por qué se pone a pensar en esas cosas?
Y se dió cuenta que había otra cosa que le aterraba.
Que no se fueran.
Si no los adoptan, iban a cumplir diez, once, doce, trece, catorce, quince años ahí.
Le daba miedo lo que podría pasar para ellos si llegaban a la pubertad juntos, si seguían compartiendo habitación, a dónde iban a llegar siendo íntimos.
Gloria tenía la certeza de que así como los niños son seres salvajes que hay que domesticar, se convierten en antisociales en la adolescencia. Ella no podía lidiar con eso, no sabía ni quería aprender.
Dentro de sí oró por fortaleza y sabiduría para lidiar de la mejor forma posible con los niños.
También pidió perdón por sus temores.









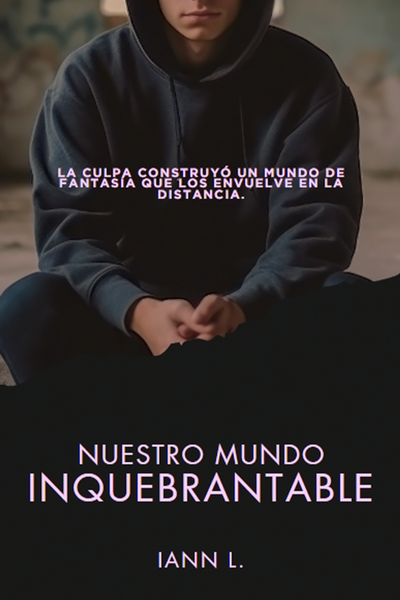
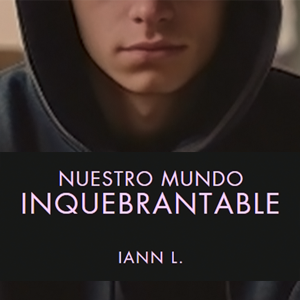
Comments (0)
See all