Hacía un calor infernal y ninguno de los treinta y seis varones del salón tenía cabeza o ganas de continuar con la clase. Ni siquiera la maestra, que tenía que dirigir una conversación sobre Carmen Laforet. Su desgano era tal que no le importó cuando un chico se le desapareció del salón.
El estudiante escapado salió y se quedó en el pasillo un momento, que no tenía ni un alma; luego se asomó a la ventana más cercana. Trató de alcanzar un mínimo resquicio de viento, fracasó en el intento. Maldijo el colegio precario y diminuto rodeado de edificios que solo podía recibir sol y apenas brisa.
Se las arregló para llegar al techo del plantel, un lugar peligroso donde no se debería caminar –pero valía la pena caerse de allá arriba para buscar refrescarse– y vió con sorpresa que el lugar ya estaba ocupado por una figura menuda con polo azul llorando. Cuando se acercó reconoció el cabello rubio enterrado en los bracitos delgados y cicatrizados; justo anoche había soñado con ellos.
—¿Seb? ¿Es usted?
—¿También me vas a molestar? —respondió una voz irritada, ahogada en mocos y lágrimas —Mira, no tengo ni dinero, ni comida, ni moral… ya sé que soy una princesa y un maricón y la verdad no creo que tenga nada que ofrecerte en este momento.
—¡Sebastián, levante la cara!
El aludido vió hacia arriba y la expresión de enfado en automático pasó a ser de incredulidad. Los ojos azules llenos de lágrimas podrían ser unos pozos llenos de dolor, pero la sorpresa los volvía risibles.
—¡Sam! ¿Qué estás haciendo aquí? —tartamudeó Sebastián, luego trató de secarse las lágrimas.
—Hombre, ¿qué le pasó? ¿lo molestaron de nuevo? —Samuel lo agarró de los hombros y trató de levantarlo.
—...Sí —Sebastián miró al piso y aspiró mocos.
Samuel le acarició los hombros y con cuidado lo llevó a la puerta, si uno solo era peligroso en el techo del colegio, dos era peor.
—Seguro les gustas.
—¿Lo dices por experiencia? —Sebastián entró primero, no estaba nada fresco, pero al menos la puerta abierta dejaba entrar viento.
Samuel se rió avergonzado con la pregunta de Sebastián. Le despeinó el cabello sudado con cariño.
—Es que es adorable, y provoca meterse con usted.
—No es cierto —respondió Sebastián con una sonrisa tímida, era una buena señal—. ¿Qué estás haciendo aquí?
—Vine por aire fresco, me estaba cocinando en el salón…
—Sí está terrible el calor…
—¿Verdad?
Los dos se quedaron en silencio por un momento. Sólo se escuchaba la brisa entrando por la puerta, el tráfico de la calle y la nariz tapada de Sebastián.
Samuel no sabía cómo romper el silencio y le acarició el antebrazo a su amigo. Tenía cicatrices de arañazos y cortadas, la piel blanca bronceada por el sol, los vellos amarillos delgados, todo cubierto por una delgada capa de sudor. Era suave y tibio. Bajó la caricia a la mano, primero al dorso, luego con movimientos suaves y circulares acariciaba la palma. Sebastián había cerrado los ojos, le gustaba que lo tocaran de esa forma, era relajante sentir las yemas de los dedos toscos de Samuel, que irradiaban no sólo cariño y aprecio, también deseo. Le hubiera gustado que esos roces pudieran reemplazar las huellas invisibles del maltrato de sus compañeros de clase.
Sam suspiró sonoramente y dejó de tocarlo, no soportó el ansia, que le cosquilleó la pelvis, de acariciar otras partes. Sacó del bolsillo del pantalón una cajetilla de cigarrillos, con algo se tenía que bajar la ansiedad.
Sebastián le exigió uno, pero Sam, como buen mayor –más o menos– responsable, le negó el cigarro; el suyo lo encendió y lo llevó a la boca. Inhaló, exhaló, y el lugar empezó a oler a nicotina. Los dos estaban en silencio de nuevo, hasta que Samuel recordó algo.
—¿Qué fue lo que dijo de su moral hace rato? ¿Está triste de nuevo?
—...Estoy bien.
—No lo parece.
—Vivimos en la misma casa, tu habitación está al lado de la mía —contestó Sebastián irritado— no te hagas el que no sabes nada. Caes mal.
Y tenía razón, no solo porque los muros eran delgados, también porque –aunque Sebastián no lo sabía– Samuel pegaba la oreja a la pared para escucharlo en las noches. Definitivamente él sabía cosas. Sabía que Sebastián lloraba, gritaba contra la almohada, golpeaba la pared, se cortaba o se masturbaba en la habitación de al lado; Samuel solo quería el privilegio de no enterarse por casualidad. Le había costado demasiado conseguir la confianza que se tienen para que todo se redujera a espionaje.
—Es que no sé cómo ayudarle —dijo Sam —sabe, creo que compartir sus pensamientos podría servir de algo.
Sebastián respiró profundo y pasivamente se llenó los pulmones de humo. Recostó la espalda en la pared y se dejó caer al suelo, al lado de la puerta; Sam hizo lo mismo y se sentó a su lado. A pesar del calor del cigarro y la poca ventilación, estaban tan cerca uno del otro que sus muslos se rozaban. Las gabardinas azules de los pantalones escolares hacían fricción, uno podía sentir el calor del otro. El contacto le provocaba a Samuel un nudo que le bailaba entre la garganta y el pecho, para sentirse mejor jalaba aún más del cigarro.
Sebastián no parecía afectado por la cercanía de la misma forma, sólo veía al piso con las piernas cruzadas.
—Ya le dije a la hermana… pero cambiarme de colegio es complicado, dicen que no vale la pena si sólo debo soportar dos años más.
Samuel se ríe cínicamente. Él sabía que dos años eran más que suficientes para seguir aplastando emocionalmente a Sebastián hasta volverlo irreconocible. De niño era risueño pero bastante sensible y muy fácil de lastimar. A sus quince el pollito amarillo de ojos azules era el saco de boxeo de su salón y estaba marchito, apagado, magullado. Aún así a Samuel le parecía hermoso. Ver a Sebastián era una prueba de que había belleza en la decadencia.
—...Tienes suerte de que ya te vas a ir… —Completó Sebastian, sin ocultar su envidia.
—Un año más y me voy de esta cárcel —dijo Sam riéndose. Acercó su cara a la de Sebastián —lo voy a extrañar.
—Igual me vas a ver cada vez que llegues al convento
—No, me voy a ir de ahí. Buscaré un trabajo y pagaré mis cosas—respondió Samuel, que apagó el cigarro sin terminarlo.
—Vaya, el pájaro huérfano está aprendiendo a volar solo —Sebastián habló irritado y no se molestó en ocultarlo. —Al menos me estás avisando con tiempo.
Con paciencia Samuel dijo que no aprenden solos, y que en algún momento tenía que decirlo, pero luego se arrepintió de contestarle.
Sebastián se levantó fúrico y empezó a gritarle en la cara, a punto de llorar de nuevo. Estaba rojo hasta las orejas y tenía la voz quebrada, que ahora Sam sería la nueva persona en abandonarlo, mientras lo felicitaba sarcásticamente por sus grandes logros en la vida, empezando por dejar el convento y librarse de las monjas que lo criaron. Después de vaciar su corazón de insultos, llevado por la frustración y la envidia, Sebastián trató de dar media vuelta e irse, pero Samuel lo detuvo.
—¿Hasta cuándo va a seguir con eso? No, espera, no llore.
Demasiado tarde, Sebastián lloraba lleno de angustia y con el corazón roto. Sus sollozos hacían eco, aumentaban la temperatura, hacían que el calor fuera más desesperante.
— Seb, estaba bien, vamos —trató de animarlo Samuel —Si me llora así me hace creer que me quiere…
Le secó las lágrimas y lo abrazó.
No era un episodio raro de Sebastián arrancando a llorar casi de la nada, solo que la mayoría las lidiaba Gloria y no él. Una parte suya se sentía muy bien por que la reacción le decía que al menos el muchacho le tenía aprecio, la otra estaba destruída porque odiaba ver a Sebastián llorar. Sobre todo en estos momentos, cuando más se arrepentía de todo lo que lo lastimó en la infancia.
Lo rodeó con los brazos y su hombro se empapó de lágrimas. Sebastián lloraba no sólo la traición de Sam, también cómo aumentaba el número de abandonos en su vida, como ya no tendría un amigo, ya no tendría quién lo ayude con las tareas, ni quién lo acompañe al convento. Levantó la cara y besó a Samuel.
Se habían besado muy pocas veces, un par de experimento y las demás Sebastián lo hizo para torturar a Samuel. En ese momento con el calor, la boca seca con nicotina, los labios agrietados y resecos, ambos con el corazón roto y la angustia del fin inminente, Samuel no pudo pensar si lo que estaba pasando era Sebastián jugando con él de nuevo o si de verdad esa era su forma de pedir afecto.
Como si buscaran lo mismo, ambos abrieron más la boca y rozaron sus lenguas. Sebastián, que era más bajo, se le colgó de los hombros a Samuel, que aprovechó para rodear el cuerpo menudo por la cintura. Ahora el calor abrumador también picaba en la piel, sobre todo en el pecho, en la espalda, en los hombros, en el cuello. Donde sus cuerpos se tocaban daban ganas de arrancar tela y morder. El beso era profundo, húmedo, angustiado y desesperado, como si fuera el último, como si no faltara medio año escolar para que se separaran.
Sebastián ya había dejado de llorar, ahora tenía los ojos hinchados y las pestañas rubias como arena húmeda. Samuel se tardó un poco más en escapar de la nube de placer en la que estaba.
Sebastián empezó a reírse.
—¿Qué ha hecho? —preguntó Samuel.
—Se me antojó…
Samuel le frunce el ceño. Un momento el muchachito está decaído, luego se molesta, luego se pone a llorar, luego se ríe. Adora a Sebastián pero sus cambios de humor le retuercen el estómago, lo hacen sentir pesado y sin energía.
—¡Sebastián me ha besado! ¡A mí, un indigno de sus labios! —dijo Samuel tratando de sentirse mejor.
Pero luego se arrepintió.
—De hecho, no te lo mereces —. Dijo Sebastián —Sí eres un indigno.
La respuesta le drenó la sangre a Samuel. Toda la euforia que sentía se le fue de golpe, las yemas de los dedos le hormigueaban y sentía que su corazón pesaba y latía lento.
—¿Ah sí? —respondió Samuel, que no tenía dónde esconder la cara aunque quería desaparecer —¿Entonces quién sí es digno?
—Alguien que nunca volverá —respondió Sebastián.
Dicho eso, el rubiecito se dió media vuelta y se fue.









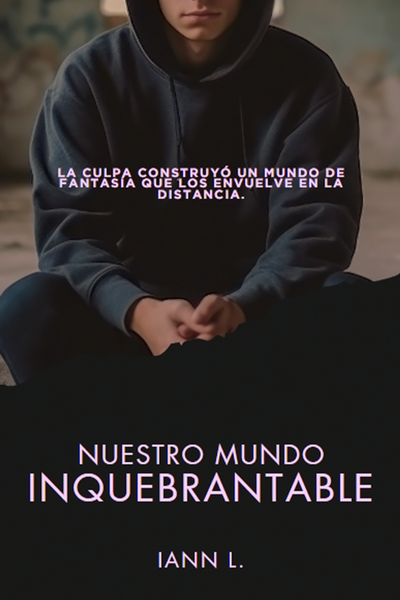
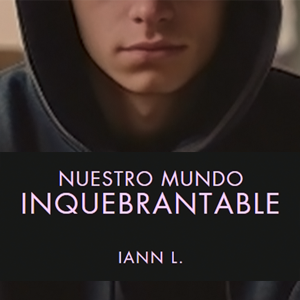
Comments (0)
See all