Estaba cubierto de sangre.
No toda mía.
Casi ninguna mía, en realidad.
Pero eso no importaba.
Tenía que limpiarme.
Antes de volver.
No quería que Nol me viera así.
Ni el más pequeño.
Ni ella, la del medio, que decía que nos cuidaría a todos.
Así que fuí al arroyo.
Me lavé el cuerpo con hojas anchas y agua helada.
Me quité cada rastro rojo de las uñas, de las rodillas, del rostro.
El agua se tiñó de rojo, pero pronto volvió a ser clara.
Volví a casa con todo lo que había encontrado.
Sin contar nada todavía.
La cueva olía a maíz, hojas frescas y calma.
El pequeño dormía sobre una manta.
Ella soplaba el fuego con ramas delgadas.
Nol tallaba algo de madera con expresión tranquila.
Los observé, y como no sonreir.
Me senté sin hablar.
Y solo después de comer… clasifique las cosas.
Separé los objetos útiles:
un cuchillo ligero, cuerdas nuevas, algunas semillas raras, tela impermeable…
y el palo largo con la bola brillante.
Lo miré mucho rato.
No sabía qué era.
Pero tampoco quería dejarlo pudrir en una esquina.
Lo aparté para intercambio.
Al día siguiente, partí al sur.
No solo para trocar.
Esta vez, iba a hablar.
A enseñar.
A advertir.
A los duendes del polvo.
A los goblins del pantano, y de cuchillo.
A las bestias arbóreas de ojos lentos.
A los lobos y orcos.
Dibujé en la tierra.
Mostré la forma.
Explique, cómo podía, que los Okais no venían de lejos… salían de las grietas.
—No caminan desde lejos —les dije.
—Nacen. Salen. Son arrojados.
De agujeros negros. De heridas.
Algunos se burlaron.
Otros me miraron en silencio.
Y un duende viejo, de espalda encorvada y ojos grises sin brillo, murmuró:
—Ya lo sabíamos.
Pero nadie nos escuchaba.
Lo miré.
Y el viejo añadió:
—Si tú lo viste… ahora otros escucharán.
Después de esa conversación,
hice mi intercambio habitual con esa misma tribu.
Entregué raíces, hierbas, herramientas de piedra…
Y el palo con la bola brillante.
El duende viejo lo tomó entre las manos.
Lo giró.
Lo olió.
—No sabes lo que es, ¿cierto?
Negué con la cabeza.
—Pero es distinto, no?
—Sí.
El viejo sonrió con la boca rota.
—Es… es valioso. Murmuró el duende.
Me dió una docena de flechas negras.
Largas.
Delgadas.
Con puntas de piedra que brillaban como obsidiana.
—Cortan sin ruido —me dijo—.
Úsalas cuando no quieras que el enemigo sepa que está muriendo.
Asentí.
Fue un buen trato.
Esa noche dormí bajo una rama hueca que olía a menta y barro.
Mis nuevas flechas a un lado.
Y mi cuchillo favorito en el pecho.
El slime dentro se movía lento,
como si algo estuviera cambiando.
Como si sintiera… algo más.
Y por primera vez en mucho tiempo,
no dormí del todo.
No toda mía.
Casi ninguna mía, en realidad.
Pero eso no importaba.
Antes de volver.
Ni el más pequeño.
Ni ella, la del medio, que decía que nos cuidaría a todos.
Me lavé el cuerpo con hojas anchas y agua helada.
Me quité cada rastro rojo de las uñas, de las rodillas, del rostro.
El agua se tiñó de rojo, pero pronto volvió a ser clara.
Sin contar nada todavía.
Ella soplaba el fuego con ramas delgadas.
Nol tallaba algo de madera con expresión tranquila.
Me senté sin hablar.
Y solo después de comer… clasifique las cosas.
un cuchillo ligero, cuerdas nuevas, algunas semillas raras, tela impermeable…
y el palo largo con la bola brillante.
No sabía qué era.
Pero tampoco quería dejarlo pudrir en una esquina.
A enseñar.
A advertir.
A los goblins del pantano, y de cuchillo.
A las bestias arbóreas de ojos lentos.
A los lobos y orcos.
Mostré la forma.
Explique, cómo podía, que los Okais no venían de lejos… salían de las grietas.
—Nacen. Salen. Son arrojados.
De agujeros negros. De heridas.
Otros me miraron en silencio.
Pero nadie nos escuchaba.
hice mi intercambio habitual con esa misma tribu.
Lo giró.
Lo olió.
Largas.
Delgadas.
Con puntas de piedra que brillaban como obsidiana.
Úsalas cuando no quieras que el enemigo sepa que está muriendo.
Y mi cuchillo favorito en el pecho.
como si algo estuviera cambiando.
Como si sintiera… algo más.
no dormí del todo.










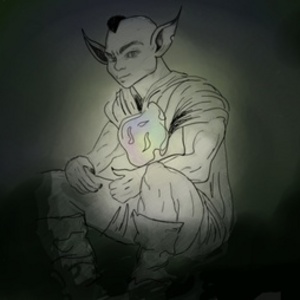
Comments (0)
See all