- Hugo, eres mi mejor amigo, ¿no?
Hugo se encogió de hombros ante la pregunta de su compañero.
- Coño, Laza... pues claro.
Una vez más, todo el grupo se había reunido bajo la intensa luz del sol de agosto. Lázaro y Hugo estaban en ese momento solos, tirados boca abajo sobre las toallas, calentándose sobre las arenas de la Victoria.
- Tengo que preguntarte algo personal.
- Bueno – dijo Hugo -, siempre lo has hecho.
- ¿Es normal que Isabel se comporte así?
Hugo no comprendía. Levantó la mirada, clavando sus azules ojos en su amigo.
- Así... ¿cómo?
- No sé... al principio... no sé cómo explicarlo.
- Que está como más distante, ¿no?
- Sí...
- Eso es normal – respondió Hugo volviendo a su primitiva posición -. Llevaba seis años esperándote, si se pegase otros seis años igual que al principio de estar vosotros juntos, alguno de los dos se volvería loco. O vosotros o yo, vamos.
- Mañana vamos a salir por aquí por Cádiz – comentó Lázaro, cambiando así de tema. - Nosotros también.
- Ya, es verdad.
- Lo que no sé es por qué.
- No sé. Creo que esta gente ha quedado con un amigo suyo o algo, que estaba fuera...
- Esta gente son Isabel y las demás, ¿no?
- Sí.
- Sí. Ya me lo dijo Rocío.
- Vais a venir, entonces, ¿no?
- Sí, supongo. Qué remedio.
Lázaro se recostó sobre su toalla.
- ¿Quién es ese tío?
- ¿El Caco?
- ¿Qué se llama, Caco?
- No, pero parece un Macaco. Bueno, tú le conoces. Pablo. Estaba en el tuto con nosotros.
- Espera... ¿no será el nota ese que... el Macaco?
- Sí, ese – respondió Hugo.
- Sí, es verdad. Sí... bueno, le conocía de vista... esa criatura patética... el Macaco... ¿Y de qué conoce a mi novia ese tío?
- Estudia con Isa y Nuria.
- ¿Y por ese bicho vamos a salir por aquí?
Hugo se limitó a encogerse de hombros.
Lázaro pensaba en lo que acababa de oír.
- ¿Nuria también estudia Enfermería?
- No, medicina.
- ¿Y el Macaco qué hace?
- Medicina, medicina.
- ¡Joder, tío! Si ese tío era de lo peor. ¿Te acuerdas cuando le dio por Raquel?
- ¿Qué Raquel?
- Sí, hombre, que le escribía poesías un montón de cursis, y la invitaba a todo... que pardillo de tío... ¿y qué pinta ese tío ahora en mi vida?
- ¿Estás celoso?
- ¡Coño, Hugo, joder!
- Nada, nada...
Lázaro miraba el mar en silencio. A las olas empujando a las niñas arriba y abajo, y, detrás de ellos, al resto de los tíos del grupo jugando al fútbol.
Se miró los brazos y se rascó los tatuajes.
- Ese tío nunca me cayó bien – dijo mientras se levantaba.
- Tío, no le des más vueltas.
Lázaro se dirigió a la orilla, a la que, desde el mar, se acercaba Isabel, frotándose los cortos cabellos con la mano para secárselo.
Llevaba un bikini rojo que la hacía aún más deseable para Lázaro, quien abrazó su jugosa cintura, acariciando su vientre con sus pulgares.
- ¿Qué? – preguntó Isa.
- Así que conoces al Macaco, ¿no?
- No sé cómo haces para que te crezca tanto – preguntaba Magda mientras sentaba a su hijo ante ella.
- Pues yo no hago nada.
Sentado en un banquito, Lázaro esperaba pacientemente a que su madre terminase de cortar su pelo.
Mientras un negro rizo caía ante sus ojos, el joven recordaba una vez, hacía mucho tiempo, cuando vio cortar los cabellos de Ana, una vieja amiga de su madre.
- ¿Por qué te lo cortas? – preguntó Lázaro. Ana, con una mirada triste, sonrió al niño, que apenas tendría ocho años.
- Es el luto – respondió ella -. Ahora que mi marido ha muerto, tengo que hacerlo. Es la costumbre.
Lázaro abandonó sus juegos con el pequeño muñeco de madera que le hiciera su padre y se acercó a la mujer, que seguía llorando mientras Magda cortaba su pelo.
- ¿Por qué? – volvió a preguntar el niño.
- Porque así los hombres me verán más fea y seguiré siendo fiel a mi marido.
El pequeño Lázaro miró a Ana con sus enormes ojos negros. Cogió un rubio mechón de los que poblaban el suelo, y volvió a mirar a Ana.
- Pues así estás más guapa.
Ana le miró sorprendida, y sonrió.
Ese recuerdo llegó desde lo más perdido de su memoria portando una pregunta.
“¿Era real?”
Desde luego, fuera o no real, lo que era cierto es que provenía de ese extraño sueño, que cada día le resultaba más familiar.
- Mamá... – comenzó a decir Lázaro.
- Dime – contestó Magda atenta a su labor.
Lázaro guardó silencio.
- Nada.
La calidez de la noche de agosto llevó a Lázaro y a los demás al Paseo. Susi y el Pera fueron los primeros en bajar a la arena, seguidos por el resto, mientras Nuria, Isabel y Lázaro esperaban escaleras arriba a la llegada de Pablo. Rocío tiraba de Hugo, pero él prefería ver la llegada de Pablo. No es que la llegada en sí le atrajera. Estaba preocupado por la reacción de Lázaro. Él, por su parte, parecía sentir la preocupación de su amigo.
- Llega tarde – comentó Isa mirando el reloj.
- Eso no es raro en él – contestó Nuria.
La brisa marina apenas refrescaba el ambiente. Lázaro sentía un incómodo calor en el vientre.
Apenas recordaba a Pablo. Y, por supuesto, nunca antes de que Hugo lo mencionara. Sólo recordaba su pinta de pardillo y lo mal que le caía. Más por patético que por otra cosa.
- ¡Hugo! – gritó Tato desde la arena -. ¿A qué coño estáis esperando? ¡¿Queréis bajar?!
- ¡Ahora vamos! – gritó Hugo -. ¿Qué te pasa? – le preguntó a Lázaro, aprovechando que Isa charlaba con sus amigas.
- No lo sé – respondió Lázaro.
Hugo parecía haber notado la ansiedad que se apoderaba de su amigo. Estaba nervioso.
- No estarás celoso, ¿no?
- ¿De quién? ¿Del Macaco? ¡No, hombre! – susurró Lázaro -. ¿Cómo voy a estar celoso de esa criatura infame? ¡Isa está enamorada de mí!
- Pero ese tío ha estado a su lado mientras tú no estabas – respondió Hugo con seriedad.
- Sí, supongo... – admitió Lázaro -. ¡Pero eso no cambia las cosas..!, ¿no?
Hugo se encogió de hombros.
- Supongo que no.
- ¡Ahí viene! – avisó Nuria.
Lázaro y Hugo se giraron y clavaron la mirada en la figura que se acercaba. Era un hombre alto y delgado, vestido con unos ajustados vaqueros y una sencilla camiseta. Llevaba una coleta que recogía su larga y lacia melena castaña. En su rostro delgado y de rasgos duros y muy marcados asomaban un par de pequeños y hundidos ojos, que miraban al exterior a través de un pequeño par de gafas. Todo le daba el siniestro aspecto de un cadáver momificado. Lázaro sintió un repeluco en la espalda. Y notó que Hugo sintió lo mismo.
Ignorando a los dos amigos, el Macaco se acercó a Nuria y le dio dos besos. Repitió la acción con Rocío, y, más tarde, con Isa.
- ¿Cómo estás, Isa? – preguntó educado Pablo sin apartar la mano de la cintura de la chica.
- Muy bien, gracias. ¿Y tú?
- Bien, bien.
Lázaro y Hugo permanecían en silencio, tratando de, con su mera silenciosa presencia, de demostrar su inconformidad con las libertades que se tomaba el intruso. El tío seguía hablando con las chavalas ignorando a los novios de dos de ellas.
- Pasan un poco de nosotros, ¿verdad? – preguntó Hugo a su amigo.
- ¡Ah, perdonad! – se disculpó Isabel -. Este es mi... – comenzó a decir mientras señalaba a Laza -... novio – dijo al fin.
- Lázaro – se presentó él mismo.
- ¡Ah! – se sorprendió el Macaco -. Yo soy Pablo.
- Ya lo sé – respondió Lázaro mientras estrechaba la mano del amigo de las chicas.
Y, cuando sus pieles se tocaron, los recuerdos se manifestaron en la mente de Lázaro...
Recuerdos de un tiempo perdido en el tiempo, de un lugar perdido en su memoria.
Un profundo corte recorría la espalda de Marcos, uno de los granjeros que vivían cerca del pueblo.
No sangraba, pero un desfile de pústulas grisáceas lamía los límites de la herida como si fueran infectas lenguas de una docena de ratas. El dolor que atravesaba al pobre granjero era transmitido a los que le atendían en forma de una nauseabunda e invisible nube que retorcía sus estómagos.
En ese momento, los cascos del caballo de Lucas, el más rápido del pueblo, anunciaron que Lázaro llegaba con la única persona de los alrededores que podía salvar la vida a Marcos.
Isabel casi se cae de espaldas al entrar en la sala donde el sacerdote intentaba salvar a Marcos. El olor era muy fuerte, pero ella lo era más. Encogió el estómago y entró allí.
Lanzó una mirada entre confusa y desolada al sacerdote.
Entonces, Pablo entró por la puerta. Era la primera vez que lo veían. Traía una mochila al hombro. Entró sin esperar invitación. Miró la herida de Marcos y torció la boca.
- Algo asqueroso – dijo -. Menos mal que estoy aquí.
Haciendo caso omiso al resto de los presentes, sacó un ungüento y lo aplicó en la herida con un trozo de tela, ignorando los gritos del pobre Marcos.
- ¿Qué estás haciendo? – preguntó Lázaro, dispuesto a apartar al intruso, mientras Isabel miraba perpleja, intentando contenerse de patear a ese extraño personaje, pero sólo por el bien de Marcos.
Marcos, mientras, acallaba sus maldiciones poco a poco, mientras parecía que el dolor abandonaba su cuerpo. Poco a poco, y sin mencionar palabra, Marcos iba relajando su cuerpo hasta que permaneció tendido, quieto, callado, en paz.
Todos los allí presentes miraban a Marcos expectantes. Sólo la siniestra figura permanecía como si nada allí hubiese pasado.
- ¿Está... – empezó a preguntar David -... muerto?
Un fuerte ronquido de Marcos vino a responder al sacerdote.
- Estará durmiendo unas horas – contestó el extraño curandero sacando unas vendas limpias de su mochila -. Que alguien me ayude a colocarle esto.
Lázaro se adelantó a Isabel al ofrecer su ayuda. Cogió con cuidado a su amigo para que el otro colocase las vendas. Lázaro vivía en el bosque, en las montañas. No conocía la medicina tan bien como su amada, pero se había visto obligado a cuidar de sí mismo y de los demás.
Había curado sus propias heridas y las de sus amigos desde su más tierna infancia. Isabel le estaba enseñando a distinguir y usar algunas hierbas, las más comunes y las más importantes. Se había cerrado él mismo heridas por no poder el sacerdote, del mismo miedo que le producía. Hasta hacía cuatro años, había cuidado, con ayuda de su padre, a su madre enferma, hasta que el padre David les recomendó un monasterio cercano donde recibiría todos los cuidados. Lázaro, por supuesto, se negaba. Pero Paco le convenció.
“Hijo”, le había dicho. “No te das cuenta, pero será lo mejor. Sin nosotros aquí, podrás vivir mejor tu propia vida. No queremos obstaculizarla. Tienes un trabajo, y entre el hacha y tus viejos padres no tienes tiempo de buscar tu propia familia. Preferimos no verte tan a menudo a que, cuando nosotros te dejemos solo, seas demasiado mayor para querer tener esposa e hijos.”
Así, se fueron, y escasas eran las ocasiones en las que se volvían a reunir. A Lázaro no le gustaba el monasterio. Aunque sus padres no se vieron influidos por la doctrina del dios que regresó, él, desde siempre, había rendido culto tan sólo a la Tierra, la que le dio la vida, y a la que entregaría su cuerpo muerto. Los monjes le asustaban. Además, estaba a dos días de camino, y él lo tenía todo, menos tiempo.
Todo lo demás, todo lo que quería, lo tenía: trabajo, amigos, felicidad, el bosque, la playa, y a Isabel.
Pero ese intruso pasó a su lado como si no existiera, para tomar la dulce mano de Isa.
- Tú debes ser Isabel Palacios – dijo él -. Te he estado buscando. He oído que entiendes de hierbas mejor que nadie en todo el país.
- ¿Para qué me buscabas? – preguntó Isabel -. ¿Y quién eres?
El intruso sonrió mirando al suelo.
- Me llamo Pablo Rueda. Soy médico -. Miró directamente a Isabel a los ojos -. Te quiero proponer que vengas a trabajar conmigo a la ciudad.
- Necesitamos aquí a Isabel – dijo Lázaro, muy serio.
El médico miró distraído al que le hablaba.
- ¿Y tú quién te crees que eres, para dejar aquí apartado un talento que tanto bien podría traer a todos? – preguntó Pablo. Lázaro empezó a odiarle en ese momento.
Pero, irónico como siempre, se limitó a tender la mano.
- Soy Lázaro.
- Así que Lázaro, ¿no? – preguntó Pablo -. Me alegra ver que saliste del coma. Bonitos tatuajes.
Lázaro se miró los tatuajes. La brisa marina empezó a refrescar el paseo, y los vellos de punta ponían la piel de gallina a Lázaro, que observó que un nuevo tatuaje se había esfumado... aunque otro había regresado a su piel.
“Sábado”, pensó Lázaro, respondiendo a la pregunta que aún no se había formulado. “Ya verás tú Josan el martes.”










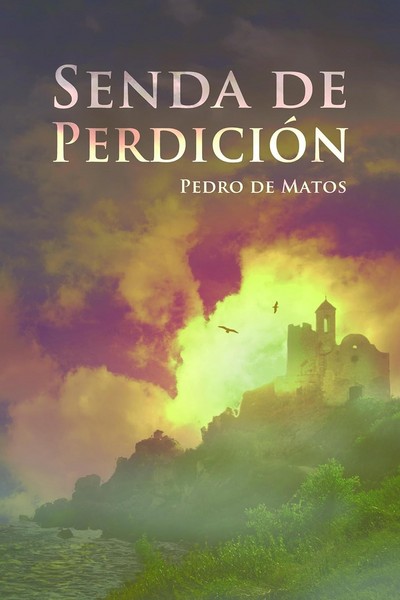

Comments (0)
See all