Como era de esperar, Eva no optó por el plan de Hans. No sólo eso, sino que se sintió dolida con lo que le había propuesto, como si la vida de Demian ya no valiera nada, como si su muerte fuera un mal menor que había que aceptar sin rechistar.
Llamó a un taxi para que la llevara a su casa con el dinero que Hans le había dado; quería cambiarse de ropa, darse una ducha y coger lo necesario para no tener que volver en unas semanas. También se moría por inyectarse en la pierna algún calmante que la hiciera dejar de sentir ese dolor insoportable, al menos por unas horas. Pidió al taxista que la dejara en la calle de atrás, pensando en la posibilidad de que el calvo —Frank Terry, ahora tenía nombre, pero prefería seguir llamándolo así— o alguno de sus hombres la estuviera esperando en los alrededores del edificio.
Al llegar, después del largo trayecto, era de madrugada.
Bajó del taxi, que la dejó en la parte trasera de su edificio, y lo rodeó ayudándose de la pared y de la muleta para avanzar. Cuando llegó a la esquina, escondida detrás de una furgoneta, oteó la calle de lado a lado en busca de algún coche que le resultara sospechoso. No sabía qué coche buscar exactamente, pero la pequeña limusina del calvo no se encontraba entre los que estaban aparcados hasta donde le alcanzaba la vista. Esto no la tranquilizó, pues sabía que cualquiera de esos coches podía ser de uno de sus hombres. Al menos, le pareció que todos los vehículos estaban vacíos.
Salió de su escondite y, tapándose la cara con el pelo, y sintiéndose ridícula por hacerlo, pues con esas pintas no pasaba muy desapercibida, se encaminó hasta el portal de su edificio.
La puerta del piso no estaba forzada ni había signos de arañazos alrededor de la cerradura que indicaran el uso de alguna herramienta para intentar abrirla. Aun así, al entrar sintió lo mismo que la noche anterior cuando se levantó a por agua, la misma sensación de presencia, de que alguien estaba con ella bajo el mismo techo. Si bien lo que sintió la noche anterior podía ser real por la intrusión de Victoria para robarle la libreta, ahora podía ser Marco con el mismo propósito y, de paso, matarla.
Encendió la luz del salón y permaneció en silencio y sin mover un músculo durante lo que le parecieron horas. Lo único que oía era la circulación de su propia sangre por la subida de tensión provocada por el miedo, un pitido profundo y a la vez lejano en sus oídos. Sentía un miedo atroz, le temblaban las manos. Se quitó la chaqueta como pudo, despacio. Ayudándose de la muleta, más como arma que como apoyo para caminar, fue hasta el pasillo y encendió la luz. Seguía sin oír nada. Despacio, fue hasta su habitación, encendió la luz y, por un segundo, no, por una milésima de segundo, lo que tardó la bombilla del techo en derramar su luz sobre la estancia, le pareció ver una figura sentada sobre su cama, que se desvaneció enseguida. Se sobresaltó y estuvo a punto de caer al suelo, pero el quicio de la puerta lo impidió. Lo que le faltaba, pensó, que el miedo le provocara alucinaciones.
Terminó de revisar todo el piso sin encontrar lo que fuera que buscara, un sicario que hubiera ido a matarla, quizá. Sabía que estaba sola, en su casa, pero la sensación de presencia seguía ahí, latiendo. Se sentía ridícula y a la vez indefensa, y decidió no pasar allí ni un minuto más. Cogería ropa y se iría a algún hostal, y al día siguiente volvería con Hans.
Notó un malestar que identificó enseguida; el hambre la estaba matando casi tanto como el dolor de la pierna. No había comido nada en todo el día, ni siquiera había pensado en ello; las necesidades básicas se habían visto reemplazadas por la necesidad de evitar ser asesinada. Sentía un hambre voraz. Rebuscó en la despensa y cogió lo primero que vio, un paquete de macarrones. Del frigorífico sacó un bote de salsa boloñesa y puso a hervir los macarrones en la vitrocerámica
Cuando sacaba una mochila del armario de la habitación para meter algo de ropa, oyó un ruido en la cocina. Se giró con tal brusquedad que casi se cae dentro del armario. Un segundo después, toda la casa quedó a oscuras.
Se quedó paralizada en mitad de la oscuridad, inmóvil y con temblores en las manos. Sentía cómo palidecía mientras le subían escalofríos por la espalda. Se le cortaba la respiración. El terror que sentía era casi tangible.
Varios segundos después, no podría adivinar cuántos, consiguió salir de su burbuja de pánico y dar unos pasos hacia delante, sin saber muy bien qué hacer. Entonces, se aventuró a lanzar la pregunta absurda de rigor en estas situaciones.
—¿Quién anda ahí?
Casi no reconoció su voz, una voz extraña, seca y entrecortada. Volvió a sentirse ridícula por enésima vez ese día. Avanzó unos pasos en la habitación hasta llegar a la puerta y tantear la pared hasta dar con el interruptor de la luz, que no funcionó. Entonces tocó los bolsillos de su pantalón y, por primera vez en ese día, se preguntó dónde estaría su móvil. Se volvió hacia la mesita de noche y allí lo encontró, donde había estado todo el día. Apenas le quedaba batería.
Con la linterna del móvil encendida, se encaminó por el pasillo con paso temeroso sin saber muy bien dónde iluminar. El miedo había anestesiado el dolor de la rodilla hasta convertirlo en una ligera cojera. Llegó al salón y por instinto probó a encender el interruptor de la luz con el típico ritual de subirlo y bajarlo varias veces, sabiendo que sería en vano. Volvió a hacer una pregunta estúpida.
—¿Hola?
Tal vez hablaba para calmar su miedo, para hacer la situación menos terrorífica o más cotidiana, sabiendo que, aunque hubiera alguien, nadie le iba a contestar.
Apretaba las mandíbulas con tanta fuerza que le dolían las sienes. Cuando llegó al mostrador que separaba el salón de la cocina de estilo americano, alumbró el cuadro de los plomos de la luz y, entornando los ojos, vio que el interruptor general estaba bajado. Andaba despacio, con los músculos agarrotados por el cansancio y por el miedo. Se acercó al cuadro y subió el interruptor, y se hizo la luz.
Se dio la vuelta despacio, suspirando de alivio al verse sola en el salón. Oía los macarrones, que volvían a hervir, y cuando se disponía a ir a removerlos, de detrás de la barra de la cocina salió Marco, que la embistió de forma brutal haciéndola caer con violencia sobre una silla, que se hizo añicos. Del golpe, casi perdió el conocimiento. Se le nubló la vista por unos segundos, y cuando recuperó del todo la consciencia tenía a Marco sentado sobre ella, apretándole el cuello con ambas manos. Veía en sus ojos el placer que le proporcionaba infringir dolor, sus ojos brillaban ante la expectativa de quitarle la vida a su víctima.
Eva pataleaba como podía para intentar zafarse de él, pero aquella mole la triplicaba en peso y fuerza.
—Te dije que no te escaparías de mí —dijo él entre dientes.
La vista empezó a escurecérsele y aparecieron manchitas de colores en su campo de visión, que cada vez era más reducido. Para alargar su sufrimiento, Marco le soltaba el cuello y le asestaba violentos golpes en la cara; Eva aprovechaba esos segundos para respirar como podía entre golpe y golpe. Alargaba los brazos cuanto era capaz para intentar llegar a algunos de los trozos de madera de la silla, algo con lo que poder defenderse, pero era incapaz por la presión de las manos de Marco sobre su cuello. Ella intentaba devolverle los golpes y él no se resistía, sino que se reía por lo inofensivo de los golpes que le propinaba Eva. Se inclinó hacia atrás para carcajearse de su víctima, y en una de éstas, Eva consiguió mover el cuerpo unos centímetros a su derecha y llegar hasta una de las patas de la silla rota. Consiguió agarrarla, y con toda la fuerza que fue capaz de sacar, dirigió el trozo de madera, que tenía dos clavos salientes en el extremo, hacia la cabeza de Marco, que aún se carcajeaba, y le asestó un golpe en la cara, hundiéndole los dos clavos en su ojo izquierdo. Marco cayó hacia atrás con un quejido animal. Eva pataleó como pudo para quitárselo de encima, resistiendo el dolor inhumano de la pierna. Se liberó del peso del cuerpo de Marco, que se llevó las manos a la cara, sangrando.
Intentó arrastrarse hasta detrás del mostrador de la cocina para coger un cuchillo y hundírselo en el corazón a ese hijo de puta. Cuando casi llegaba al primer cajón, Marco se abalanzó sobre ella, agarrándola de las piernas. Eva le propinó dos patadas en la cara y logró soltarse. Consiguió ponerse casi en pie valiéndose del mostrador, y cuando Marco volvió a la carga, agarró por el mango la cacerola donde hervían los macarrones y los vertió sobre su cara. Marco soltaba alaridos escalofriantes. Eva se acercó a él y le asestó varios golpes en la cabeza y en la cara con la cacerola; tenía la cara enrojecida por las quemaduras del agua, y sangraba por el hueco donde antes tenía el ojo izquierdo. Se retorcía como un animal herido, y lo siguió golpeando con violencia hasta que dejó de defenderse, quedando prácticamente inmóvil en el suelo.
Aun con la cabeza abierta, no estaba muerto, lo sabía. Veía los pequeños espasmos de sus piernas. Se sentó en el suelo, a su lado, derrotada.
Por segunda vez en el mismo día, había estado a punto de morir. De ser asesinada. Pocos meses antes, se había vuelto a reunir con parte de su banda, con la que daba golpes, con la que se divertía robando, extorsionando, chantajeando, haciendo todo tipo de males que proporcionaran dinero rápido. Pero los ricos eran malas personas, se lo merecían. Si eran ricos, algo malo habrían hecho.
Varias veces había estado a punto de morir. Cuando huían en un coche a doscientos kilómetros por hora, cuando la policía intentaba detenerlos a tiros al salir de un banco con bolsas repletas de dinero, cuando tuvo que saltar de la azotea de un edificio a otro porque les habían tendido una emboscada. Había perdido la cuenta de las veces en que su vida había estado en peligro. Era una sensación que le gustaba. El peligro y el dinero eran su droga. Muchas veces había estado a punto de morir, pero nunca de ser asesinada a sangre fría; nunca la habían torturado, nunca le habían roto la rótula a golpes para obligarla a hablar, nunca se había colado en su casa un sicario para matarla. Nunca había sentido ese terror, verdadero pánico. El miedo sin adrenalina era sólo eso, miedo; temor por que todo acabe.
Y ahora, poco tiempo después de haber vuelto a la acción, ahí estaba. Sentada en el suelo de su casa al lado del cuerpo de un hombre que se desangraba por segundos y que en cuestión de minutos estaría muerto.
Después del tercer cigarrillo consecutivo, cogió su móvil, que había volado hacia una esquina tras el ataque de Marco, y llamó a Hans, decidida a acabar con todo de la manera más ruidosa posible.
—Tú ganas —dijo a Hans cuando éste contestó—. Se la daré a los medios. Pero será a mi manera.









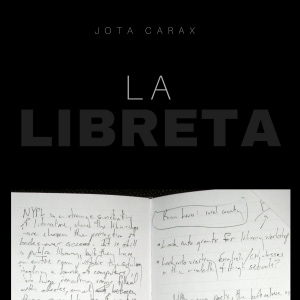
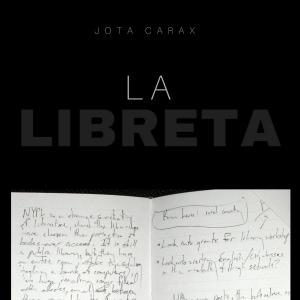
Comments (0)
See all