Desde su salida de Diapolis estuvo acompañada por una sensación que tiraba de ella hacia España. Junto a Orión recorrió Madrid y Mallorca sin mucho éxito. Sus perros de caza enfermaron a mitad de viaje y se vio obligada a enviarlos de vuelta a Diapolis, por lo que tener al semidiós a su lado supuso un consuelo más grande de lo que jamás admitiría en voz alta.
Por fin, su corazonada la guio hasta Barcelona y tan sólo llegar a la ciudad la sensación se hizo más intensa. Acabaron en una escuela merope donde Orión encontró fuertes rastros de la presencia de Febo, y algo más lejos ante una vieja iglesia en un callejón donde se toparon con signos de un enfrentamiento reciente.
En aquel momento algo se apoderó de Diana, quien sin notarlo comenzó a correr como si sus piernas se movieran solas. Atravesó calles llenas de negocios y personas que no eran más que borrones. A su espalda Orión le gritaba algo, pero ella no escuchaba; sólo tenía oídos para el llamado que estaba segura la llevaría de vuelta a su gemelo.
Cruzó una esquina hacia un área que parecía olvidada por el tiempo y ahí estaba él. Vivo, a salvo, con el cabello rubio más largo de lo usual y vestido con ropas de merope.
Lo primero que Diana sintió al verlo fue un alivio y felicidad tremendas. Tenerlo otra vez cara a cara, poder sostenerlo entre sus brazos, sentir la calidez que irradiaba, descargó una oleada de calma a través de su cuerpo, como si cada músculo se hubiese relajado después de haber estado tenso todo este tiempo.
Pasado este sentimiento inicial, recordó cuán cabreada estaba.
—¡Imbécil!—le espetó sintiendo la sangre hervirle al verlo tan tranquilo—¿Tienes idea de lo preocupada que he estado? Sin saber si estabas en peligro o… muerto.
Alex se llevó una mano al costado con una expresión de dolor antes de mirarla con los ojos abiertos como platos.
—¿Por qué ha sido eso?
—Como si no lo supieras, bastardo—le espetó Diana. Lo habría golpeado de nuevo de no ser porque Orión intervino.
—Hey, dulzura, vamos a calmarnos—dijo sujetándola por la espalda—. ¿Acabas de encontrarlo y ya lo quieres matar?
Diana se quedó quieta y asintió.
—Lo lamento, perdí la compostura—dijo más calmada.
—Nos dimos cuenta. Ahora, ¿podemos hablar como personas civilizadas?
—Como sea—contestó ella. Apuntó a Alex con un dedo—. ¿Dónde demonios has estado? ¿Y por qué no he oído nada de ti en más de un mes?
Su gemelo se puso de pie palpándose la nariz con una mano. Había algo en él que parecía diferente, pero no pudo descifrar qué era.
—Disculpa, pero no se dé qué hablas—dijo, mirándola como a un desconocido—. ¿Quién eres?
—No juegues conmigo, o tu nariz será tu última preocupación.
—No estoy jugando. ¡En serio no te conozco!—insistió él, su labio inferior temblaba delatando su nerviosismo. Que actuara de forma tan extraña estaba haciendo que Diana se impacientara en serio.
En ese momento apareció alguien desde adentro de la mansión, una chica pelirroja en ropas oscuras que apenas reparó en Diana y Orión se interpuso entre ellos y Alex desenfundando su espada.
—Alex, ¿estás bien?—preguntó la recién llegada, consternada. Alzó su arma en dirección a los otros dos con una mirada fiera, pero de pronto vaciló—. ¿Artemis y…? ¿Qué hacen aquí?
Diana arqueó una ceja.
—Me parece una falta de cortesía que nos conozcas y nosotros no a ti—expuso llevando una mano de forma discreta al mango del puñal que ocultaba en la espalda—. Así que dime, ¿quién eres?
—Soy Dafne, hija del dios río Peneo, fiel servidora de La Resistencia—se presentó la chica con una leve reverencia, bajando el arma.
—Una ninfa de la Resistencia, sea lo que sea eso... Ya. —se limitó a decir Diana—. ¿Y podría saber por qué estás en compañía de mi hermano?
La ninfa guardó la espada de regreso en la vaina.
—Soy su protectora, mi señora.
—¿Mi señora?—intervino Alex mirando extrañado a la ninfa. —¿Sabes quién es esta loca?
—¡Alex, no es ninguna loca!—exclamó Dafne luciendo genuinamente alarmada—. Es tu hermana, la diosa Diana, en el pasado conocida como Artemis.
Alex estudió a Diana de pies a cabeza.
—Así que ahora tengo una hermana—susurró, pero Diana alcanzó a escucharlo. Su escepticismo era más que obvio.
—No ahora, siempre—apuntó Dafne también en voz baja—. Una gemela siendo exactos.
Diana observó el intercambio sin saber qué pensar. No estaba segura de si se trataba de una broma de mal gusto o había algo que se estaba perdiendo.
—¿Qué especie de circo es este?—demandó saber.
—Mi señora, puedo explicar la situación—dijo la ninfa en tono conciliador—. Pero primero debemos entrar a la casa. No es seguro aquí afuera.
Diana estudió a la otra chica, recelosa. Luego miró a Alex que parecía incómodo, nervioso y distante. ¿Por qué seguía diciendo que no la conocía? ¿Y desde cuándo necesitaba a alguien que lo protegiera? Aquella situación pintaba algo que no le gustaba.
Se volvió hacia Orión en busca de consejo y el semidiós asintió circunspecto. Era extraño verlo tan callado y eso sólo la puso más nerviosa. En su mirada reconoció las mismas inquietudes que ella sentía.
Así que siguieron a la ninfa hacia el interior de la casa.
La propiedad parecía abandonada y apunto de estar sepultada bajo una capa de hiedra. Una fuente, un par bancos y faroles, los vestigios de lo que debió ser un patio de juegos… la vegetación parecía devorarlo todo sin que nadie hiciera algo para detenerla.
Avanzaron casi en fila con Dafne a la cabeza. Alex la seguía de cerca a todas vistas guardando su distancia de Diana y Orión.
Al llegar a la puerta Dafne tocó dos veces, hizo una pausa antes de tocar tres veces más y luego una última vez. La puerta emitió un chasquido y se abrió para ellos.
—Adelante.
Por lo general los refugios míticos en el mundo mortal seguían el mismo patrón—lugares apartados que en el exterior parecían abandonados, pero que por dentro exhibían un lujo que muchos humanos envidiarían—, y aquella mansión no era la excepción. Cortinas de hilo dorado, tapices con patrones finísimos, esculturas de granito y muebles de caoba dejaban en evidencia el gusto exquisito de su propietario.
Dafne los guio por un largo corredor pasando las escaleras en espiral, hasta una habitación ocupada por aparadores repletos de figurillas de cerámica y un antiguo piano de cola. El interior estaba bañado por la calidez del fuego de la chimenea donde un hombre reposaba cómodamente en su sillón de cuero.
—Bisalte—le habló Dafne—. Traigo más invitados de lo previsto.
—¡Puedo verlo con mis propios ojos, niña!—espetó el hombre, huraño. Parecía el cruce entre un sátiro y un centauro, con orejas puntiagudas y pesuñas y cola de caballo en lugar de las de una cabra. Su cuerpo cubierto por una fina capa de vello estaba desnudo, lo hacía resaltar aún más los anteojos de media luna que reposaban sobre el puente de su nariz.
—Ellos son Alex, Diana y…
—Orión—aclaró el semidiós ayudándole en su dilema.
Dafne asintió sin mucho interés.
—Necesitaré transporte para ellos también.
—Aj, siempre aprovechándote de los viejos—se quejó el semihumano, apuntándole con un de sus gruesos y callosos dedos.
—¿Es usted… un sátiro?—preguntó Alex, que hasta el momento no había dicho ni pio, lleno de inocencia.
Todos se lo quedaron mirando atónitos. Diana sintió ganas de estrangularlo. Con lo fácil que resultaba ofender a los semihumanos ¿cómo se le ocurría hacer ese tipo de pregunta?
—Alex, ¿qué ocurre contigo?—le reconvino. Se volvió hacia su anfitrión, avergonzada—. Lo siento, señor, no fue su intención...
Pero el hombre no la dejó terminar.
—¡Que los dioses me libren, niño!—exclamó, más jovial que ofendido—. Mira que compararme con esas criaturas incultas y lascivas... esos son la mar de diferentes a mí. Yo soy un sileno, no un sátiro.
—¿Un sileno? Nunca he oído hablar de ellos—dijo Alex.
Su anfitrión hizo un gesto displicente.
—Y con razón. Desde hace casi dos mil años mi especie está extinta. Soy el último que queda probablemente—el rostro del anciano su oscureció en una expresión de pesar. Sin embargo, el gesto sólo duró un instante—. Pero no vale de nada llorar por agua derramada—dijo poniéndose de pie—. Iré a hacer los preparativos para su viaje. Me llevará toda la noche, así que no regresaré hasta mañana en la mañana. Dafne, ya sabes dónde están las habitaciones.
Y sin añadir más el sileno se despidió con un gesto antes de abandonar la habitación.
En una costumbre adquirida a través de miles de años Diana quiso buscar la luna en el cielo, pero los tablones en las ventanas se lo impidieron.
De repente el calor de la chimenea le recordó lo agotada que estaba tras la larga jornada desde que dejó Diapolis donde apenas se permitió descansar. Sólo quería una cama donde dormir por al menos diez horas.
No obstante, tendría que aplazar su sueño hasta obtener las respuestas que requería.
—¿Ahora puedes explicar “la situación”?—le habló a Dafne en un tono que dejaba en claro que era una orden, no una pregunta.
La ninfa se acomodó en el sillón que Bisalte dejó vacío en tanto Diana permaneció de pie enfrentándola, con los brazos cruzados en el pecho. Orión se sentó en el suelo junto a ella.
Entonces Dafne comenzó a contarles. Sobre la rebelión que se gestaba bajo las narices del Olimpo, el secuestro de Alex y el hechizo que le arrebató la memoria—por lo que ahora no sabía quién era él mismo, y mucho menos quién era Diana—. Sobre cómo una organización envió a la ninfa a rescatarlo y cómo estuvo a punto de ser capturado por gárgolas. Y finalmente, sobre sus planes para sacarlo de la ciudad y buscar una manera de regresar sus recuerdos.
De pie en el ambiente casi onírico de la sala, con el crepitar de las llamas como único acompañante de la voz serena de Dafne, Diana escucho en silencio cada detalle de aquel relato.
Cuando la chica de ojos azules acabó de hablar, Diana sólo sentía rabia. Rabia hacia los desgraciados que habían causado tanto daño a su hermano, hacia el Destino que lo había permitido, y sobre todo hacia sí misma por cómo lo había tratado. Febo debía sentirse perdido y asustado, y ella venía a golpearlo y maldecirlo sin tener idea.
«Soy una persona despreciable—se dijo llena de culpa—. La peor hermana de todas».
Alex se había sentado en el suelo lejos del resto mirando al fuego con aire ausente. Casi pegado a la chimenea, se abrazaba las rodillas al pecho por lo que parecía más pequeño de lo usual—no ayudaba que la camiseta que vestía fuera dos tallas por encima de la suya—. Bajo aquella luz su rostro de rasgos finos se veía precioso y frágil, como los últimos rayos del día que languidecen al atardecer. El reflejo del fuego en sus ojos era el bosque envuelto en llamas.
Viéndolo allí, Diana sólo pudo pensar en lo vulnerable que lucía.










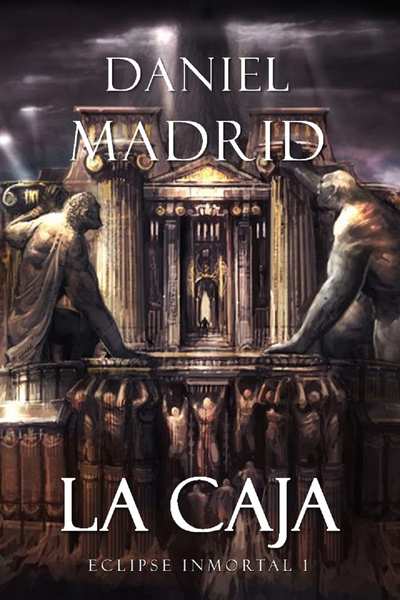

Comments (0)
See all