«And then there is the third kind of secret, the most hidden kind.
A secret no one knows about. Perhaps it was known once, but was taken to the grave.
Or maybe it is a useless mystery, arcane and lonely, unfound because no one ever looked for it.
Sometimes, some rare times, a secret stays undiscovered because it is something too big for the mind to hold.
It is too strange, too vast, too terrifying to contemplate.
All of us have secrets in our lives. We’re keepers or kept-from, players or played.
Secrets and cockroaches—that’s what will be left at the end of it all.»
Maggie Stiefvater, The Dream Thieves
—La situación se nos escapa de las manos—dijo el hombre de ojos grises con una expresión de frustración y angustia muy lograda—. Si no detenemos a los mortales ahora será demasiado tarde cuando queramos intervenir.
Calló entrelazando las manos en la espalda, expectante.
En su semblante se adivinaban unos treinta años, aunque no se hallara ni cerca de tal edad. El traje negro a la medida le hacía desencajar por completo con el resto de los congregados en la sala. Su contextura esbelta y el porte orgulloso de un rey hacían de él un individuo imponente.
Sin embargo, se veía disminuido estando pie ante el hombre al que se dirigía, su hermano menor. Percival, cabello negro como alquitrán y barba larga salpicada de canas, era más alto y corpulento que su hermano. También lucía mucho más viejo. El metal pulido de su armadura centelleaba a la luz como el rayo grabado en el broche que sujetaba la capa sobre sus hombros. Sentado en lo alto de su trono dorado, tan solo el aire que expelía inspiraba veneración y algo de temor en quienes lo rodeaban.
—¿Puedo saber a qué situación te refieres?—inquirió el rey tras un momento con una clara expresión de fastidio ante lo que sabía estaba por venir.
—¿Qué situación, Percival?—repitió el otro, exasperado—. Me refiero al hecho de que cada día parece que aumentan las ganas de los meropes de matarse entre sí y no hacemos nada para detenerlos. Ahora que piensan que están solos en el mundo se creen superiores, omnipotentes—Caminaba de un lado a otro lanzando miradas de soslayo a su hermano. El tacón de sus zapatos levantando ecos en el suelo de mármol a cada paso—. Y mientras avanzan en sus conflictos, desarrollan nuevos armamentos con los que podrían destruir el mundo y toda la vida en él… nosotros incluidos.
Un rumor recorrió la habitación. Muchos se inclinaron hacia su vecino compartiendo entre murmullos sus inquietudes, como niños temblando bajo las sábanas temiendo a El Coco que viene a por ellos. Al fin y al cabo, si algo aterraba a aquellos seres inmemoriales era a la posibilidad de una muerte definitiva.
Desde su asiento al fondo de la sala, bastante ansiosa por otros asuntos como para interesarse en un tema que consideraba estéril, Diana estudió al hombre de traje que se había quedado admirando el efecto de sus palabras en los presentes.
Lo despreciaba.
No era difícil o poco frecuente que Diana odiara a alguien. Muchos habían sido quienes a lo largo de la historia cosecharon su desprecio. Pero pocos lograron mantenerlo por tanto tiempo como aquel hombre. Quizás fuera la sonrisa de satisfacción que siempre parecía tener pegada en la cara—ahora bien disimulada con una expresión de desasosiego— o por sus constantes vaivenes entre las ínfulas de superioridad y el creer que el mundo era siempre injusto con él.
Los murmullos de la multitud se prolongaron por un momento, hasta que Percival levantó una mano llamando al silencio. Enseguida las voces se fueron acallando atentas a lo que su rey tenía que decir.
—Las guerras entre humanos han existido casi desde el momento en que abrieron los ojos al mundo… y si bien recuerdo nosotros también hemos participado en unas cuantas—indicó torciendo el gesto, como si le incomodara pensar en ello—. Se enfrentan entre sí porque sus diferencias los guían a ello, es parte de su naturaleza y lo han hecho con o sin nuestra intervención—declaró reclinándose en su sitial—. En todo caso, ¿qué esperas que hagamos?
El hombre de traje titubeó un momento.
Era fácil adivinar hacia dónde se dirigía, estaba escrito en su rostro desde el momento en que tomó la palabra. Pero romper un tabú requería de cierto valor cuando las represalias eran tan severas como bien conocidas.
—Abrir las puertas de las ciudades—dijo por fin. Su voz tan firme como el suelo bajo sus pies—. Romper las barreras y los encantamientos de ocultación. Mostrarles el verdadero camino revelando quiénes somos y que no están solos. Dejando de escondernos. —Se detuvo, pero Diana supo que su vacilación era fingida. —Gobernándolos.
Esa última palabra quedó flotando en el aire, haciéndose sentir en medio de un silencio sepulcral que nadie se atrevió a romper. Esta vez no hubo susurros ni cuchicheos, sólo decenas de miradas tensas puestas sobre los dos hermanos.
Por instinto Diana se encontró llevando su mano a la daga junto a su cinturón y sondeando la habitación en busca de enemigos listos para el ataque.
Percival por su parte frunció el ceño. La ira era casi palpable en su rostro, sus ojos las nubes plomizas que anticipan una tormenta inminente.
Sin embargo, por algún designio divino acabó recobrando su expresión impasible en lugar de estallar.
—Déjame ver si entiendo—comenzó muy despacio—. Sugieres que rompamos el Tratado y con él todos los acuerdos pactados después del Concilio de Separación, ¿es eso? Que tiremos por la borda siglos de clandestinidad, olvidando el sacrificio y la sangre que derramó nuestra gente para alcanzar la paz que tenemos ahora… ¿Y todo porque consideras que los humanos representan un peligro para nuestra supervivencia?
Su hermano vaciló, pero no se dejó amilanar.
—Aunque lo pongas de esa manera, sí. A eso es justo a lo que me refiero. Es hora de mostrarles a los meropes que no son más que insectos en nuestros talones. Enseñarles humildad.
—Humildad—bufó Percival—. No sabía que esa palabra formara parte de tu vocabulario. Sobre todo cuando lo que sugieres implica que gobernemos como antes. Te encantaría eso, ¿no es así? Lo disfrutabas bastante en el pasado.
—En el pasado, bien lo has dicho. El pasado es el pasado, no tiene por qué influir en esta decisión—Sacudió la mano para restarle importancia. —Además, una futura guerra no es el único problema. Los humanos se reproducen como plagas arrasando todo a su paso y es bien sabido, incluso por ellos, que el mundo se encuentra al borde del colapso. Si no hacemos algo en unos años no quedará nada sobre la tierra.
—En ese punto estoy de acuerdo contigo, no podemos dejar que eso pase.
El hombre de traje sonrió satisfecho.
—Veo que comienzas a entrar en razón.
—Sí, tenemos que intervenir, pero sólo en ese asunto. No hace falta exponernos para tomar medidas. Un buen gobernante, aquel que en realidad se interesa por su pueblo, no tiene ansias de poder o gloria y es capaz de hacerse a un lado y ayudar desde las sombras de ser necesario.
La expresión del hombre de traje se vino abajo en un parpadeo.
Diana bien pudo estallar de la risa.
—Pero, tenemos que…
—No te preocupes, pronto estará solucionado. Me encargaré personalmente de ello—zanjó el rey sin darle oportunidad de replicar—. Y en cuanto a tu propuesta de romper con el Tratado, mi respuesta es no. Fin de la discusión. Ahora, si no hay otro tema que tratar, demos esta asamblea por concluida.
Con una especie de suspiro colectivo el resto de los presentes comenzó a ponerse de pie disponiéndose a retirarse.
No obstante, el hombre de traje no se había dado por vencido.
—Pero no podemos… ni siquiera me has dado una buena razón.
—No necesito darte razones.
—¡Zeus, debes escucharme! Yo…
La sola mención del nombre bastó para que todos se quedaran como estatuas junto a sus sitiales. Incluso Diana, propensa a esperar lo peor de los demás, no podía dar crédito a tal atrevimiento. El hombre había cruzado una línea que nadie debía cruzar.
En esta ocasión nada pudo contenerla cólera de Percival.
—¿Que tengo qué?—estalló estampando el puño contra su trono. —No tienes derecho a decirme qué debo o no hacer. ¡Y menos aún a pronunciar ese nombre!
—Lo… lo siento, no fue mi intención—comenzó a decir el otro dándose cuenta de su error.
—Claro que no lo fue. ¿Por qué habría de serlo?—espetó el rey con acritud—. He tenido suficiente paciencia contigo y me pagas escupiéndome a la cara. ¿Quieres razones? Voy a darte unas cuantas.
Se volvió hacia la mujer sentada a su diestra, quien había guardado silencio durante toda la reunión. Le dirigió una tenue sonrisa que no le llegó a los ojos.
—Hera, mi adorada esposa, Reina de los Cielos. Permíteme preguntarte: Troya era una ciudad hermosa, ¿no es así, querida?
—Por supuesto, querido. Como erigida por los mismos dioses—contestó la mujer sonriendo jovial, indiferente ante la tensión que cargaba el ambiente. Iba ataviada en una riquísima toga rojo sangre del mismo color que sus labios, el cabello recogido en un moño sencillo coronado por una pluma de pavo real. Plumas idénticas orlaban sus orejas.
Su esposo asintió de acuerdo.
—Ahora dime, ¿quién se encaprichó en llevar a semejante tesoro a la ruina, condenando a cientos en el proceso, sólo porque un príncipe troyano concluyó que otra mujer era más hermosa?
Los ojos de la diosa vibraron con destellos de cian.
Esbozó una sonrisa filosa como un cuchillo.
—Pues yo, mi señor, ¿quién más sino?—admitió sin atisbo de culpa, casi con orgullo.
Percival se limitó a asentir en silencio. En su mirada Diana notó un atisbo de… ¿asco? ¿reproche?
La atención del rey se centró entonces a su izquierda, hacia el inmenso hombre rubio que se encontraba recargado contra uno de los pilares de granito. Ares, el Dios de la Guerra, vestía coraza dorada y una larga capa roja. A su lado reposaba la lanza dorada aún más alta que él mismo.
—Ares, hijo mío, ¿no promoviste tú más guerras entre los mortales durante nuestro reinado que las que ellos mismos pudieron provocar desde la Separación?
—Por supuesto, padre. Y no sólo eso, también participé en ellas. Y las gané todas—respondió el dios con una sonrisa felina, siempre encantado de presumir sus logros. Nada le enorgullecía más que el legado manchado de sangre que le había conferido epítetos como La Muerte Roja y otros igual de pintorescos.
Pero Ares contaba una verdad a medias, pues en el pasado perdió una que otra batalla, aunque no quisiera admitirlo. Y si bien la mayoría estaba al tanto de ello nadie se atrevería a corregirlo a menos que estuviera dispuesto a apostar su propia sangre.
Por último, Percival se dirigió al hombre de traje de pie ante él.
—Ahora Poseidón, mi querido hermano—dijo sin la mínima afabilidad—. ¿Acaso no fuiste tú quien sepultó a la ciudad de Atlantis bajo las olas sólo porque se negaron a rendirte pleitesías, y la usas ahora como palacio personal?
—Sí, lo hice—admitió el otro casi entre dientes.
—¿Y acaso no liberaste a la bestia Escila en medio de una borrachera para que despedazara a una doncella sólo porque te pareció que sería entretenido?
El silencio del otro sirvió como toda respuesta.
—Todos los que estamos aquí cargamos con crímenes iguales sobre nuestra espalda, algunos peores inclusive—continuó Percival ya sonando más cansado que colérico.
Diana sintió su propia espina de culpa en ese momento. Ella misma había abusado de su poder en más ocasiones de las que le gustaría admitir. Era un pasado oscuro que quizás nunca lograría expiar del todo.
El rey se puso de pie con algo de dificultad. Por debajo de su porte orgulloso, en las arrugas junto a los ojos y las gotas grisáceas que poblaban el mar negro de su barba, se atisbaban los signos de desgaste de un dios que no era la sombra del que alguna vez fue.
—Déjame refrescarte la memoria, a ti y a todo el que alcance a escucharme. Hace siglos se decidió que el Olimpo y los demás reinos serían sellados y nuestra raza se mantendría oculta, no por capricho mío. No, el Tratado fue firmado por una mayoría que abrió los ojos y vio que nuestro reinado sólo causaba daño a los mortales. Éramos tiranos sin más, llevando la ruina y la miseria a donde fuéramos. Por ello consideramos que sería mejor para ellos si creían que durante todo este tiempo fuimos sólo leyendas y nada más. —Paseó la vista a través de la sala como retándolos a contradecirle—.Y ahora, después de todo este tiempo, pretendes que regresemos las cosas a cómo eran antes, que comencemos a exigir sacrificios de nuevo, a vengarnos con crueldad si no nos complacen o nos ofenden y a arrasar con la relativa paz que ha reinado en los últimos tiempos.
»Pues déjame decirte esto, y escúchame bien porque no lo voy a repetir. Mi respuesta y la de todo aquel que votó a favor de la medida durante el Concilio de Separación es: ¡no! Y así se mantendrá hasta el fin de los tiempos, me aseguraré de ello cueste lo que cueste. Ahora, si siquiera vuelves a pensar en revivir este tema otra vez, Poseidón, juro por Estigia que te encerraré en el Tártaro sin una pizca de remordimiento. Fuera de mí vista, antes de que me arrepienta.
Y como una tormenta que va perdiendo fuerza después de que los rayos estallaron contra la tierra, el rey se dejó caer pesadamente sobre su trono dorado.
—Todos ustedes también, ¡largo!
No hizo falta que lo dijera dos veces. Todos en la sala se largaron como balas, un pálido y para nada contento Poseidón incluido.
De ser otro momento Diana se habría tomado su tiempo para deleitarse en la derrota del presumido Señor de los Mares—pagaría una buena suma inclusive por una foto de su cara—, pero ahora tenía cosas más apremiantes en mente.
Cuando la última persona abandonó la sala Diana se encaminó resuelta hacia el gran trono donde el sombrío rey permanecía. Debía hablar con Percival a como diera lugar, aun corriendo el riesgo de que se la comiera viva.










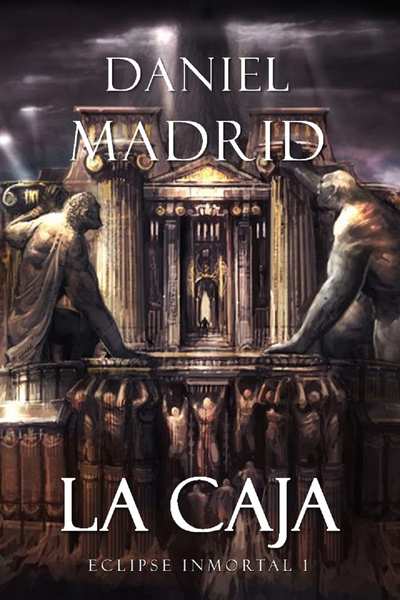

Comments (0)
See all