Las chispas en el fuego de la chimenea danzaban contando una historia sólo para Alex, quien las observaba absorto pensando en mil cosas a la vez. En el pasado solía sentarse ante la chimenea junto a su familia, en esos momentos su padre le narraría historias de héroes y dragones, de seres fantásticos que cabalgaban o volaban cobrando vida en las llamas. Pero en aquellos recuerdos tales criaturas permanecían confinadas en el fuego y Alex estaba en casa. Ahora los monstruos venían a por él en el mundo real, garras y colmillos al aire, y ya no estaba seguro de si aún tenía una casa a la que volver.
Pensó en su madre y quiso llorar.
Se sentía exhausto y aturdido. Cada vez que se enfocaba en recuerdos de su pasado estos se sentían más falsos, como si se desmoronaran poco a poco cual arena entre los dedos. La vida que creía conocer era una farsa, ahora lo sabía, y eso le hizo cuestionarse si todo lo que lo definía como persona, lo que le hacía sentirse él mismo, lo sería también. No tenía familia—excepto una desconocida que afirmaba ser su hermana y cuyo primer impulso fue golpearlo en la cara—, no tenía amigos, ni un lugar a donde ir. Todo lo que antes creía tener había desaparecido en el transcurso de un par de horas.
Acabó siguiendo a Dafne hasta aquella casa por pura inercia. La ninfa insistía en que su única opción era recuperar la memoria, pero Alex no estaba seguro de si realmente era lo que quería. Pero por el momento no parecía tener más opciones que seguirla, no cuando había las gárgolas, dioses y otros monstruos queriendo su cabeza, sin que él supiera cómo defenderse de ellos.
Alex maldijo su suerte. Su pasado era un montón de fragmentos resquebrajados y el futuro un foso cada vez más profundo.
La voz de Dafne lo sacó de su ensimismamiento.
—Mañana partimos al amanecer—dijo sonando tan cansada como Alex se sentía—. Nos toca una jornada larga, deberíamos aprovechar para descansar.
La mansión estaba sumida en un silencio ominoso cuando los guio por las escaleras en espiral hacia la segunda planta, hasta un pasillo iluminado por candelabros con varias habitaciones a lado y lado.
—Alex esta es la tuya—dijo Dafne señalando la primera puerta a su derecha—. Yo estaré justo al frente si necesitas algo. Mi seño… Diana y Orión, pueden usar las que prefieran.
—Tomaremos esta, gracias—declaró en seguida Orión, un tipo alto de cabello negro con pinta de militar, señalando la puerta junto a la de Dafne.
La ceja de Diana formó un arco perfecto, inquisitiva.
—¿Y desde cuándo duermes en la misma habitación que yo?
—Mi deber es protegerte—replicó el muchacho—. Y ya que estamos en territorio desconocido separarme de ti sería descuidar mi deber.
—No soy una niña.
Orión se encogió de hombros.
—Lo sé.
Diana levantó las manos en señal de rendición. Abrió la puerta de la habitación y se detuvo en la entrada.
—Sólo tiene una cama.—Le apuntó con un dedo amenazador. —Y como digas que vas a dormir conmigo, te rompo tu linda nariz.
—Aw, ¿en serio crees que es linda?—Orión le guiñó un ojo con picardía y le echó un vistazo al interior—. Por mucho que me gustaría cumplir tu sueño de dormir abrazada a mí, no será necesario. Allí hay un sofá, puedo dormir en él.
—De acuerdo—dijo Diana entrando al dormitorio.
Orión entró detrás de ella dejando a Alex y Dafne a solas en el pasillo, el ruido amortiguado de la discusión del otro par a través de la puerta siendo lo único que se interponía entre ellos y el silencio abrumador.
—Intenta descansar—le dijo ella con ojos cargados de algo que rozaba en la compasión—. Buenas noches.
Alex asintió y ella le dirigió una última mirada que él no supo descifrar antes de entrar a su habitación.
Entonces Alex se quedó allí de pie por un largo rato.
Aún después de que los murmullos de la conversación de Diana y Orión se extinguieran permaneció en el sitio, como en trance. Estuvo ahí hasta que el silencio se le hizo insoportable y se metió a toda prisa a la habitación.
Adentro, revolvió su mochila hasta encontrar el iPod, la única posesión que Dafne le permitió conservar a parte del teléfono, pues consideraba que lo demás era inservible—«¿Para qué necesitas libros?», le había dicho. «¿Planeas lanzarlos si nos atacan?»—, entonces puso música para llenar el vacío y desplazar los pensamientos oscuros que lo acechaban.
A diferencia de las demás ventanas en la casa la de aquella habitación estaba descubierta, por lo que el resplandor de la luna se colaba hacia el interior bañándolo todo con sus tonos azulados. No había mucho que ver más allá de la cama a cuatro postes, un ropero y una mesita de noche.
Alex se dejó caer entre sábanas de seda e inspiró hondo. Quería darse un baño, pero estaba tan agotado que tan sólo tocar la cama el peso de todo el día le cayó encima como un yunque. Apenas tuvo energía suficiente para quitarse las zapatillas.
«Sólo quiero dormir y despertar en mi cama», pidió a cualquier dios que lo escuchara, pero sus plegarias fueron desatendidas.
El sueño le evadió por horas. Daba vueltas en la cama con la cabeza llena de imágenes con los sucesos de las últimas veinticuatro horas. Cuervos y gárgolas, olas gigantes y ambulancias, el rostro sin vida de su madre…
Buscó música ligera en su reproductor e intentó concentrarse en los ritmos y las letras para despejarse, pero no sirvió de nada.
Acabó revisando su teléfono. Estuvo en modo silencioso todo ese tiempo, por lo que no se había percatado de la cantidad de llamadas perdidas que tenía: unas veinte de su padre y otras tantas de su madre. El buzón de voz estaba lleno de mensajes.
«Alex, hijo, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas el celular?—decía George Green en el primero—. Háblame tan pronto escuches esto».
El siguiente lo había recibido veinte minutos después del anterior: «Alex, tendrías que haber regresado del instituto hace dos horas. Y sigues sin contestar el teléfono. ¿Para qué me haces comprar uno cada cuatro meses si no vas a atender cuando te llamo?», era evidente que se esforzaba por disimular la impaciencia en su voz.
«Hijo, tu madre está muy preocupada. Dime dónde estás e iré a buscarte—de alguna forma sus palabras comenzaban a sonar como una amenaza velada».
«¡Alexandro, ¿en dónde carajos estás?! Si estás evitando mis llamadas a propósito tendrás serios problemas cuando te encuentre». Alex se quedó en piedra con aquel último mensaje. Impostor o no, su padre nunca había gritado o maldecido. Además, detectó algo en aquella voz que le causó escalofríos, un tono subyacente que evocaba el rugido de un depredador.
Alex siguió pasando mensajes—donde la cólera de quién antes creía era su padre iba en aumento—hasta dar con el último. Esta vez era de su madre.
«¿Hijo, estás bien? Ya es de noche y tengo miedo de que te haya pasado algo. Tu padre está algo alterado, pero sólo es porque se preocupa por ti—hablaba con un tono cariñoso y tranquilo, todo lo opuesto a su esposo—. ¿Estás en esa fiesta de la que me hablaste? Si es así, por lo menos házmelo saber, ¿vale? Ah, y dile a tu amiga que me envíe algo de pastel—lo último lo dijo con un tono diferente, como si hubiera algo más significado detrás de ello».
Alex repitió el mensaje un par de veces. La voz de su madre le suponía un consuelo en la oscuridad de la habitación, tan cálida que casi podía sentirla envolviéndolo entre sus brazos.
Se sintió tentado a llamarla de vuelta, pero se contuvo. El énfasis que ella había puesto en la última frase le dijo que el propósito de la llamada no fue que él respondiera, sino transmitirle un mensaje a Dafne. No tenía idea de qué querría decir con lo del pastel, pero supuso que sería algo que las dos entenderían. Ya le contaría a Dafne mañana.
Sintiéndose peor que antes, Alex puso el teléfono a un lado.
En ese momento escuchó que la puerta se abría despacio.
Cuando se volvió se topó con la cara de Diana asomada con timidez a través de la puerta.
—Lo siento, ¿te desperté?—dijo ella entre susurros.
—Para nada. No es como si hubiera tenido éxito de todos modos.
—¿Puedo pasar?
Alex asintió y ella se acercó despacio, cohibida. Él le hizo un lado en la cama para que se sentara.
Hubo un largo silencio por un momento.
—Sí, esto es algo incómodo—dijo Diana, tensa.
—Sí, un poco—«Mucho, diría yo».
Ella dejó escapar un suspiro.
—Lamento haberte golpeado, yo… no tenía idea de…
—No te preocupes. Fue más el susto que el golpe lo que me impresionó—le tranquilizó Alex con sinceridad. No supo qué más decir, de modo que acabó preguntando lo primero que se le ocurrió—: ¿Tu guardaespaldas te dejó salir?
—¡No es mi guardaespaldas! Es sólo un… amigo. Supongo que podrías llamarlo así—balbuceó Diana entre indignada y avergonzada—. Y no, tuve que esperar que se durmiera para escabullirme. El muy idiota no quería que viniera a ver a mi propio hermano, ¿puedes creerlo? Siempre es tan irritante.
—Creo que sólo se preocupa por ti.
—Si tú lo dices—dijo ella viendo a la nada, aunque Alex notó que una sonrisa aleteaba en las comisuras de su boca.
Se hizo otro silencio entre ambos.
Alex tenía tanto que preguntar, pero no tenía idea de por dónde empezar.
—Entonces… somos hermanos, ¿quién es el mayor?
Diana se giró hacia él con ánimo renovado.
—Somos gemelos. Pero si nos vamos a tecnicismos yo soy la mayor.
—Gemelos—repitió Alex incrédulo.
Ya Dafne lo había mencionado, pero era difícil de creer—aunque siendo justos toda la situación era difícil de creer—. Lo viera por donde lo viera no encontraba ningún parecido entre ellos. El cabello de Diana era de un rubio cenizo mientras el suyo era dorado; los ojos de ella grises, lo suyos avellanados. Nada en sus fisionomías indicaba familiaridad, salvo quizás por la nariz.
—No nos parecemos, lo sé—dijo Diana adivinando lo que pensaba.
—No, no. Te creo—rió Alex—. ¿Y por cuanto tiempo eres mayor?
—Un día.
Él pegó un pequeño respingo.
—Guao, mamá debió estar muy ocupada.
—Y que lo digas—Su sonrisa era como la luna nueva, fina y brillante—. Pero, aunque nací primero es como si tú fueras el mayor. Siempre quieres protegerme y eres todo un mandón.
—Hmm, no lo creo, no suena a mí—replicó Alex negando con la cabeza.
—Como digas—dijo ella con una risilla.
Su risa era contagiosa y Alex no tardó en encontrarse riendo junto a ella. De repente era como si toda la tensión inicial se la hubiese llevado el viento.
—Vale, ¿y quiénes son nuestros padres?
—Zeus y Leto. ¿Sabes algo de ellos?
—Bueno obviamente conozco a Zeus, el dios del rayo, pero nunca había oído de Leto.
—Madre es descendiente de una estirpe de dioses única en su tipo. Estuvo casada con padre en la época en que acostumbraba tener varias esposas.
—¿Zeus tenía más de una esposa?—preguntó Alex, atónito. No solía oír sobre la poligamia de forma tan casual.
—Sí, pero ahora sólo tiene una: Hera—había un deje de aversión en su forma de pronunciar el nombre.
—¿Y cómo es ella? Nuestra madre.
Diana esbozó una sonrisa ensoñadora.
—Es la más hermosa entre diosas y mortales. Es amable, inteligente, fuerte y nos ama con su alma, incluso a mí que soy difícil de tratar—hablaba con tal emoción, con tal afecto, que él no se atrevió a cuestionarla. Se notaba que el amor de su madre era correspondido—. Te adora.
Alex se revolvió incómodo. Era extraño pensar que alguien lo amara sin que lo recordara. Aunque en el fondo también le hacía algo de ilusión conocer a la mujer que Diana le describía.
—Ya quiero conocerla… o recordarla—dijo, contagiado por el ánimo de la muchacha—. Por cierto, temprano Dafne te llamó Artemis, ¿no?
—Artemis o Artemisa, sí. Es mi nombre de nacimiento—asintió ella—. Pero tras el cierre del Olimpo adopté mi nombre romano, Diana. Tú también, dejaste de llamarte Apolo y tomaste el nombre que solías usar cuando convivías con humanos.
Significaba que ahora tenía el mismo nombre que antes. «Me arrancaron la memoria, pero al menos tuvieron la decencia de permitirme conservar esto—pensó con amargura.»
—¿Por qué cambiarse de nombres?—quiso saber.
Diana adoptó una expresión cansada como si no le gustara hablar de ello, pero le respondió de todas formas.
—Cuando se firmó el Tratado, padre declaró que no quería nada que ver con lo que antes representábamos: represión, muerte y calamidad; por lo que se despojó de su viejo nombre y se hizo llamar Percival. Pero fue una decisión personal, nadie más estaba obligado a ello. —Se detuvo dejando escapar un bostezo. Se frotó el rostro con una mano antes de continuar. —Lo nuestro fue más por costumbre que otra cosa. Pasamos muchos años rescatando míticos que se encontraban damnificados tras la Separación, y era inusual llamarse Apolo y Artemis incluso para aquella época, de modo que comenzamos a usar otros nombres para mezclarnos. Para cuando fundamos Diapolis para brindarles refugio, ya muchos de ellos se habían acostumbrado a llamarnos Diana y Alexandro y nosotros acabamos haciendo lo mismo.
—Todo esto del Tratado fue un asunto muy fuerte, ¿no?
—Ni te imaginas. Pero esa es una historia demasiado larga para contarla hoy. Por ahora me iré antes de que el idiota despierte y note que no estoy.
Diana se levantó de la cama y le dio un abrazo tomándolo desprevenido. Alex se sintió contrariado, pero se dejó hacer. La piel de la diosa era algo fría, pero agradable y con un olor extrañamente reconfortante, como una excursión en el bosque.
Entonces ella lo miró con ojos de plata y le puso una mano tierna en la mejilla.
—Todo irá bien ahora. Pase lo que pase, te protegeré. Estoy aquí para ti.
Entonces se alejó en dirección a la puerta.
—Diana—la llamó Alex antes de saliera—. Lamento haberte preocupado.
La chica esbozó una sonrisa tenue un tanto triste.
—Descuida, nada de esto es tu culpa. Ya me la pagaran los verdaderos responsables. Buenas noches, Febo.
—Buenas noches.
Y de nuevo a solas, Alex se sintió mejor que antes.
Al cabo de un rato se quedó dormido convencido de que, con Diana como su hermana, al menos no todo lo que le había pasado ese día eran malas noticias.










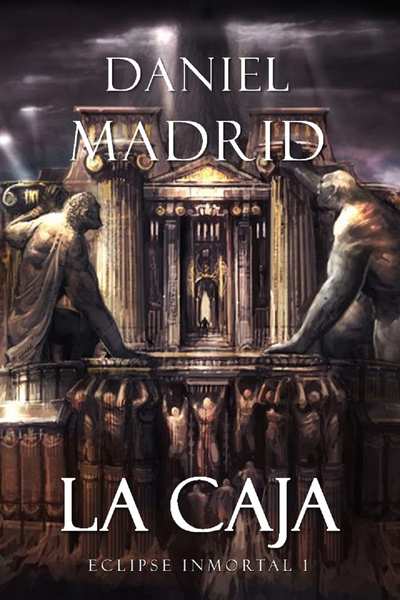

Comments (0)
See all