La oscuridad persistía, pues no había nada ni nadie para iluminar la bóveda celeste con una luz para hacerla retroceder. El Rey estaba muerto, y la Reina yacía en un prolongado sueño del que podría no despertar; sus hijos, esparcidos a lo largo de los confines etéreos, habían caído atravesados por un sinfín de lanzas arrojadas por las hordas del enemigo, el traidor: Dios mismo. Y el largo invierno cubría la profana tierra con dedos helados. Los ríos ya no fluían, y los pinos que aún se aferraban a la vida se doblaban bajo el peso de capa tras capa de nieve. La desolación era lo único que caminaba entre ellos. Y todo es mi culpa.
El hielo mordía las plantas de sus pies, dejando detrás un camino cruento; sin embargo, el Exiliado debía seguir adelante, pues ésa era su penitencia. Desnudo, su cuerpo gemía entre temblores febriles, y él se rodeó con los brazos en un intento desesperado para calentarse.
Cada paso era una agonía, pero debía continuar, sin detenerse, hacia el este —siempre hacia el este—, esperando que allí, en el fin del mundo donde todo era renovado, los cálidos brazos de su madre lo recibieran. Una esperanza que lentamente moría en su corazón, pues comenzaba a entender el alcance de sus acciones; o, mejor dicho, de su inacción al dejar que la guerra se desatara. Quizá su madre, así como sus hermanos y hermanas, yacían en ese momento en las manos de la Muerte.
De haber habido estrellas o la oscura silueta de su madre en el firmamento, habría sabido que la mitad de la noche pasó en el momento en que sus ojos captaron el brillo de una hoguera. Con cuidado, dejó que sus pies lo llevaran a un campamento de viajeros, quienes contaban historias a la luz de un fuego que estaba por morir.
No había más que cuatro personas; tres de las cuales eran demasiado jóvenes como para conocer otra cosa que no fuera el duro invierno; la otra, una mujer de nobles canas y una sonrisa gentil, que tocaba con reumáticos deudos una cítara que había visto días mejores. Sin duda, eran parientes: podía verse esa afinidad en la forma de sus ojos y en el despeinado cabello ondulado que cubría las cabezas de todos.
—“Señor de los Mil Fuegos en los altos montes de Saillan, tiende tu dulce mano hacia mí. Señora de la plateada luz sobre los bajos valles de Tyar, vigila a mis hijos, que marchan a la guerra, convocados por las fuerzas de Diuren Garán” —decía la anciana—. Así cantó la hija de Sil Ebi, de tiernos ojos, cuando vio los estandartes del ejercito desaparecer con el Rey.
La anciana miró al recién llegado cuando la luz iluminó su rostro. No dejó de tocar la hermosa melodía y lo invitó a acercarse con un gesto de su blanca cabeza y una sonrisa que podría derretir la nieve que los rodeaba.
—¿Quién podría haber sabido, oh Señora de Amplia Mirada, lo que la guerra desataría? —continuó ella, sus ojos fijos en el recién llegado. —Ni Radelaan ni Suravien, quienes sostienen las columnas del cielo; ni Felaan ni Varien, quienes sostienen los altos pilares polares con brazos fuertes; ni siquiera el hijo de la Reina, quien dirigía las hordas de Dios. Nadie podría haber predicho la terrible traición.
»Pero la hija de Sil Ebi, de hermoso cabello, no apartó la mirada, ni siquiera cuando la noche cubrió el mundo, sino que esperó en la colina a que sus hijos regresaran victoriosos de la masacre de hombres. Día tras día miraba hacia el ocaso, y día tras día su corazón se rompía un poco más. Noche tras noche, suplicaba a la Señora de Amplia Mirada que cuidara a sus hijos; y noche tras noche, sentía el frío toque de la Muerta a su espalda…
Lágrimas corrieron por las mejillas del Exiliado cuando la anciana cantó el destino de los hijos de Ada Ebi, porque esa historia le era querida a su corazón. Sabía que Hero, fuerte como un león, guiaría las huestes de Diuren Garán hacia la Fortaleza de Dios y que sería el primero en morir bajo sus inexpugnables murallas; que Esro, astuto como un zorro, sería envenenado por sus propios amigos cuando la sospecha de una traición comenzara a intoxicar sus corazones envidiosos; y que el joven Aro, gentil como su abuelo, enfrentaría a la Espada de Dios en desigual combate.
—… Y la hija de Sil Ebi lloró meses después, cuando, en negras alas, la muerte de sus hijos le fue anunciada. La desesperación se apoderó de sus miembros, y apunto estuvo ella de cometer el Mayor Pecado, sabiendo que la voluntad de Dios caería sobre los mortales humanos. Así que regresó a su casa, tomó un cuchillo de la cocina y fue a la habitación de sus nietos recién nacidos, pues no quería verlos sufrir. Y cuando estaba por cometer el asesinato, la mano de Sanelo tiernamente sostuvo su muñeca, él dijo: “¿Hermosa Ada Ebi de dulces ojos, qué locura se instaló en tu ánimo, que a la Morada de la Muerte a tus niños quieres enviar?” A lo que ella respondió: “Mis hijos están muertos. Hero guio las huestes de Diuren Garán hasta la Fortaleza de Dios y murió el primero bajo las inexpugnables murallas de Kásatan. Esro fue envenenado por sus propios amigos, cuando la sospecha de traición intoxicó sus envidiosos corazones. Y mi querido Aro, gentil como mi padre, enfrentó a la Espada de Dios en desigual combate. Ahora, la Ira de Dios caerá sobre los mortales humanos, y el deseo de ver a mis nietos sufrir un castigo inmerecido no está en mi alma”. Entonces Sanelo dijo…
Pero el Exiliado no necesitaba escuchar las palabras que Sanelo le dijo a la hija de Sil Ebi, porque la historia removía algo en sus recuerdos; algo que lo confundía, que lo preocupaba, que lo hería en lo profundo de su alma. Así que cubrió sus oídos con sus manos y escondió su rostro entre sus rodillas, dejando que las lágrimas cayeran congeladas a sus pies. Los recuerdos que la anciana le hizo revivir eran demasiado dolorosos, demasiado recientes, y su corazón no los resistiría. Pero la anciana seguía hablando, cada vez más alto, para que el Exiliado escuchara.
—“¿No ves que en tus nietos viven tus hijos y la esperanza de este mundo? Debes llevarlos al oeste, allí donde nos conocimos por vez primera. Allí les dirás quiénes son y cuál es su destino.” Así que Ada Ebi tomó todo lo que pudo y salió con sus nietos en brazos, buscado el bosque donde Sanelo conquistó su corazón, para decirles que ellos eran Adhero, Sanesro e Idaro Ebi, destinados a pelear en venganza de las huestes de Diuren Garán contra Dios.
La anciana dejó que la última nota de la cítara se desvaneciera en el silencio de la noche. Sólo entonces pareció notar la desnudes de su huésped. Inmediatamente, ordenó a los niños cocinar la cena, preparar las tiendas y darle al recién llegado una manta para cubrir su cuerpo. El Exiliado, sin embargo, no prestó atención alguna a las suaves manos que lo cubrieron, ni a las voces que le preguntaban si estaba bien, si necesitaba algo o cuál era su nombre. Perdido en la pena que la historia había despertado, él sólo quería llorar por la desgracia de Ada Ebi, sus hijos y sus nietos, a los que él había amado tanto y había abandonado a su suerte.
—Pero estás aquí, de nuevo a mi lado, mi querido Sanelo— susurró la anciana a su oído mientras cubría su espalda. Entonces la fiebre se apoderó de su mente, y él se deslizó en la inconsciencia.

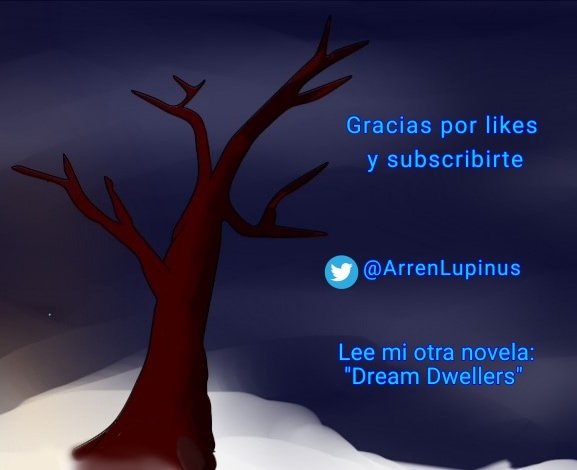










Comments (0)
See all