—¿Dolor?
La herida de la boca no dejaba de sangrar. Escupió con asco. Devolvió la mirada a la cíclope, quien también había recibido varios cortes pero observaba al tebano con preocupación.
Negó con la cabeza y dejó caer el cuerpo de Altros y éste desapareció entre la maleza y los ocasionales árboles, un centenar de metros abajo. Era buena idea no dejar pruebas reales de su traición. El siguiente era Deneo.
—¿Debería? Hmm.
Mientras rumiaba sobre un asunto moral tan importante como orinar o no sobre el cadáver de alguien a quien no había vencido, la cíclope se acercó con pasos arrastrados. Segomedes vio cómo la pierna del soldado se elevaba en el aire y arrastraba el resto del cuerpo dando vueltas sobre sí mismo, lanzado metros en la lejanía, para empezar a caer después.
Ahí iba su elección. Asintió encogiéndose de hombros.
—Grr.
La mujer siguió con la mirada hasta que el cuerpo desapareció. Lo último que quería Segomedes era sufrir el mismo destino, así que dio varios pasos atrás alejándose del borde.
Se hizo con el escudo de Deneo. Tenía un llamativo dibujo de un toro que le gustó y lo dejó junto al macuto que envolvía las pertenencias de Tofilio el espartano. De entre los soldados había recogido un anillo de oro, otro de plata y una piedrecita de jade, que de seguro les haría un gran papel en el futuro.
—¿Dolor?
La mujer señaló el brazo de Segomedes.
—Ah.
Todavía tenía la flecha atravesada. Antes de continuar debían atender a sus heridas. El tebano cogió la capa corta del soldado Altros, también azul, y la cortó en varias tiras ante la atenta mirada de la cíclope.
—Yo —dio una palmada en el pecho— Segomedes. ¿Tú?
Ella vaciló. Lo cual era lógico, ya que su griego distaba de ser perfecto.
—Yo Panea.
—Bien. Segomedes. Panea. Amigos. No dolor.
Gesticuló un estrechar de manos a la altura de su cabeza y le dio tiempo a pensar, pero ella levantó la ceja con expresión neutra, casi aburrida.
—Sego amigo. Panea no idiota —respondió con tono condescendiente.
—¡Ha, ha! Perdón.
Partió la flecha para sacarla. Usó parte el agua de una de las cantimploras de cerámica que llevaban para limpiar las heridas antes de cubrirlas con la tela. Sin médico ni material para coser, poco más podían hacer por el momento.
Ofreció el recipiente a Panea, y un retal de capa para que ella repitiera el proceso. Su corazón se aceleró cuando sus manos casi se tocaron, pues ella bien podía estrujarle cual mandarina sin esfuerzo. O podría hacerlo, de estar en mejores condiciones.
Mientras, trató de hacerle entender el plan, desde la perspectiva que tendría un bebé con un adulto sentado a su lado.
—Cnosos dolor. —Señaló la ciudad y el talón de la mujer. Ella asintió—. Segomedes y Panea, mar.
Gesticuló con los brazos un nado.
—Panea —sus enormes brazos imitaron las brazadas del tebano—, muy, muy bien.
—Eso es fantástico. Pero no nadaremos. Barco.
Intentó dibujar una embarcación, y se puso a remar en el aire. Panea pareció entender, pues asintió varias veces.
—Nos alejaremos de Cnosos y buscaremos un sitio seguro donde dejarte. Nosotros seguiremos nuestro camino. Vamos, es hora de irse —dijo cogiendo el improvisado macuto de nuevo.
Al tenerse en pie, el estómago de Panea rugió como un dragón. Tanto, que Segomedes pudo oírlo a varios pasos de distancia.
—Ya. Debí decirle a Tofilio que trajera comida —rumió para sí mismo—, tengamos fe en el cerebro del espar…. No importa, encontraremos algo por el camino.
Se puso el escudo de toro en la espalda y recogió el macuto carmesí con un resoplo. Entre el peso y el corte de la pierna, iba a ser un viaje duro. Pero la alternativa no era nada tentadora, así que retomaron el sendero, dejando atrás la cueva. Su paso no podía compararse al del espartano, pero para dos personas con cortes en las piernas, andaban a buen ritmo.
Como era de esperar, la tranquilidad y el silencio permitió a Segomedes reflexionar por vez primera desde que el implícito contrato se torciera. Negó con la cabeza. Vaya desastre de expedición había resultado ser. Para colmo, el Sol había decidido atacar en sus últimas horas con brutal energía y se estaba cociendo.
—Hmm.
Siguiendo el paso de Panea, Segomedes consiguió usar su enorme figura para permanecer a la sombra. Sonrió satisfecho por su endiablada astucia.
Continuó reflexionando. ¿Hasta dónde llegarían, tratarían de volver a Esparta, donde se juró no pisar mientras viviera? ¿Y qué haría con la cíclope? Tras rumiarlo mientras sus pies se movían inconscientemente, decidió que lo más lógico era continuar la costa hacia el oeste, hasta la bahía de Halmyro, y hacer puerto tan pronto pudieran en una ciudad. ¿Cómo se llamaba…?
—Rhithymno —dijo al fin con un chasquido de dedos.
Panea le miró confusa.
—Es una ciudad. Te dejaremos a mitad camino, y podrás volver con los tuyos, supongo. Nosotros buscaremos una embarcación que nos lleve tan lejos como sea posible. Tal vez Atenas. O Rodas. Hades, tendremos suerte si salimos de aquí con vida.
Panea apretó los labios. No entendía gran parte de las palabras, y por el contexto tampoco conseguía discernir de qué hablaba el griego.
—Perdón —dijo al percatarse del gesto—, Segomedes, Panea, escapar.
Señaló el mar, y ella hizo lo propio hacia Cnosos, para después imitar el trote del espartano.
—Tofilio. Tofilio amigo. Segomedes, Panea, Tofilio, los tres, mar, escapar.
Ella asintió estrechándose ambas manos.
—Eso es.
Extendiendo el brazo, Panea levantó el macuto sin gran esfuerzo.
—¡Eh!
Y la cíclope cargó con las pertenencias de Tofilio. No agradó demasiado a Segomedes, ya que sus panoplias eran lo más valioso que tenían: piezas hechas a medida, decoradas con gusto y mantenidas en perfecto estado, pues era lo que iba a protegerles sus vidas.
El temor de que Panea, en un arrebato o despiste, mandara el macuto a una caída insalvable, se apoderó de él. Explicarle la importancia de tales bienes era imposible. ¿Y quitarle la bolsa? Apenas le llegaba a la cintura.
—Por Afrodita.
Segomedes no pudo evitar desviar su mirada hacia las masivas piernas de la criatura. La piel de tono arenoso, casi grisáceo, le daba un aire rocoso, acentuando su fuerza.
“Céntrate.”, se dijo a sí mismo. Suspiró. Debían dar una vuelta considerable para bajar hasta la playa, y como poco tenían hora y media de camino, tal vez dos o más. La rodilla le molestaba a cada paso, así que…
—Gracias.
De nuevo, su atención retornó a la imagen del coloso con quien viajaba, en especial su rostro, con genuina curiosidad sobre la anatomía de los cíclopes, pero con más interés todavía, por ser mujer: las griegas no entrenaban como ellos, no luchaban como ellos, y definitivamente no tenían cuerpos tan desarrollados como ellos.
El ejemplar que él derribó era hombre, y recordaba las duras facciones que predominaban en su rostro… teniendo en cuenta que durante su encuentro no mostró otra expresión que no fuera de odio. Aun así, Panea, por el contrario, tenía mejillas redondeadas, mandíbula bien dibujada, pero su nariz resultaba extrañamente griega, siguiendo la línea de la frente, como la suya.
La forma de las cejas sobre la nariz apenas se veía, pero estaba ahí. Donde debían estar los ojos, seguían las mejillas. Más arriba, el ojo, protegido por una única ceja, era el elemento que más llamaba la atención, porque era más pequeño de lo que mucha gente esperaría.
Esto tenía lógica, pensó Segomedes. Teniendo uno, eran vulnerables si lo perdían, por lo que debía ser pequeño y estar bien protegido por una ceja espesa. Le gustaron las pestañas largas, que bailaban cuando parpadeaba.
Ella era la primera hembra con la que se topaba, y se preguntó si es que las cíclopes eran más femeninas, o simplemente, que Panea había nacido con tratos más humanos acordes a su idea de belleza. Lamentablemente, la mugre y el hambre le quitaban a Panea toda majestuosidad. Entonces, le vino a la mente un recuerdo.
Años atrás, en Tebas, cuando Segomedes era joven, acompañó a su padre al foro. Compraron un grupo de esclavos venidos del norte, por un precio rebajado, ya que tenían un aspecto terrible. En cuestión de varias semanas, dándoles tres comidas diarias, un techo seco, un buen lavado y ropas nuevas, pudieron sacar un beneficio enorme.
La imaginación del griego se aventuró a realizar la misma transformación en Panea, y no pudo evitar sonreír, pues coincidió completamente con la opinión de Tofilio.
Casi se rio ante la loca idea de que, en otro mundo, donde no hubiera conflictos entre hombres y monstruos, Panea bien podría servir de modelo para un escultor. Qué gran imagen, la de una hembra musculosa de cuatro metros dando al bienvenida a una ciudad.
Al fin, se percató de la mirada que estaba fija en ella.
—¿Hmm?
—Oh, perdón. Estaba… pensando. ¿Quieres agua?
El Sol se ponía y el camino comenzó a descender. Unos graznidos les alarmaron, pero resultaron ser gaviotas.
—Eso siempre es buena señal —apuntó, justo cuando su estómago pareció despertar con un rugido.
Llevaba gran parte del día sin comer, y ella, a saber cuánto. Se apresuraron a dejar atrás los riscos y los acantilados, para dar paso a un estrecho sendero que bordeaba la bahía.
Segomedes señaló, en la lejanía, una embarcación iluminada en la orilla.
—Debe ser Tofilio.
—¡Tofi! —repitió ella.
La luz rojiza destelleaba sobre el horizonte, fue en los últimos minutos de luz cuando Segomedes y Panea tocaron la arena, observando la pequeña embarcación y un pequeño grupo de hombres esperando. Uno de ellos movió una antorcha.
—Tofi —indicó Panea.
Pero Segomedes no lo tenía tan claro. Entrecerró los ojos, intentando distinguir a su compañero, imposible desde la distancia.
—Supongo que es lógico que tengas mejor visión que nosotros –se encogió de hombros y avanzaron.
Unos minutos después comprobó que, efectivamente, era Tofilio quien les esperaba.
—Qué reencuentro más flojo. —Dijo dándole la mano a Segomedes—. Esperaba algo más… épico.
—Yo también me alegro de verte.
—Ya sabes —continuó—, perseguidos por una patrulla, saltando desde un acantilado para escapar y…
—Y yo esperaba que hubieras matado un cangrejo gigante en mi ausencia —cortó Segomedes.
—De haberlo. Lo habría matado.
—No lo dudo ni por un segundo.
—Barco —señaló el tebano a Panea, ofreciéndole que subiera.
La embarcación debía medir cinco metros de eslora a lo sumo con dos esclavos para remar. Se trataba de un pesquero viejo, perfecto para pasar desapercibidos. Un tercer hombre emergió, acompañado de un cuarto, más anciano. El oleaje se mostró misericordioso aquella noche, y apenas había movimiento.
—¡Tebano!
Era el capitán del navío “El bocado de Nemea”, el mismo que les había llevado desde Esparta a Creta. Con los brazos abiertos y una sonrisa, se acercó a ellos.
—¡Héroes de Grecia! ¡Qué afortunado soy, yo, humilde navegante, de prestar auxilio a dos… qué digo, tres guerreros de valía eterna!
—¿Qué le has contado? —susurró Segomedes al espartano.
—Tú sígueme la corriente. ¿A quién iba a acudir? Al menos él ya nos conocía.
El hombre hizo una exagerada reverencia a Panea, y corrió a ofrecerle agua y carne seca casi con pasmosa desesperación. Ella olvidó toda posible desconfianza y entró en la embarcación, haciendo que zozobrara peligrosamente hacia un lado. Los esclavos, por su parte, estaban aterrorizados. Se sentó en silencio dejando el macuto a su lado y comenzó a devorar cual fiera.
—¡Jamás vi nada igual! ¡Es la hija que Afrodita y Ares nunca tuvieron! ¡Miradle, miradle!
Panea observó alrededor parpadeando varias veces, con las mejillas llenas de embutido y un hilillo de agua que caía de su barbilla.
—Gloriosa. —Murmuró Segomedes mientras Tofilio se aseguraba de que tenía todas sus piezas.
—Segomedes, siéntate, siéntate —señaló el capitán.
Los remeros cogieron inercia y se alejaron de la orilla para adentrarse en el mar, siempre siguiendo la línea de la costa. En unos minutos se haría de noche y estarían a oscuras. Afortunadamente, no sería un viaje largo.
El cuarto hombre era un médico, que, a la luz de la lámpara de aceite, hizo lo que pudo por coser las heridas del tebano, para pasar, con sumo cuidado, a la atención de Panea.
—Y entonces dije “No es mi tipo”, y recogí mi lanza.
—¡Magnífica historia, magnífica!
Anker, que así se llamaba el capitán, disfrutaba de las anécdotas del espartano. Éste le había vendido que eran luchadores por la libertad que buscaban destruir un complot palaciego desde el interior, y ahora tenían que huir.
El médico, sin embargo, negaba con la cabeza a menudo y necesitó de varios minutos escuchando argumentos para convencerse de que coser los cortes de la cíclope no supondría “ningún deterioro para su integridad física”. También fue ofrecido una suma adicional en su paga.
Panea finiquitó existencias de todo comestible a bordo, y con un erupto, anunció su satisfacción. El médico, a punto de explotar de frustración por apenas poder realizar su trabajo, pues una barcaza no era el lugar más apropiado para sus habilidades, paró en seco su remiendo, y mordiéndose los labios, debió replantearse si la paga valía la pena.
—Magnífica —susurró Anker con los ojos brillantes, a lo que se le unió Tofilio.
Segomedes no podía apartar la mirada de tierra. La ciudad parecía lejana, pero sabía que, de entre ese millar de luces, debía haber al menos media docena de patrullas iniciando su búsqueda. Habrían hallado manchas de sangre, una jaula vacía y una araña muerta. Tal vez, si los hados eran bondadosos, pensarían que el grupo entero murió a manos de las harpías y demás criaturas.
Al llegar a Cnosos, el tebano se sentía en tablas con la fortuna, y temía que después de salir con vida de aquella cueva, algo terrible estaba a punto de acontecer, pues los dioses, más que caprichosos, a menudo jugaban a la marea: primero te daban, para después quitarte.
Y reírse de ti.
Tofilio quedó observando las aguas con tez seria.
—¿Creéis que hay sirenas por aquí?









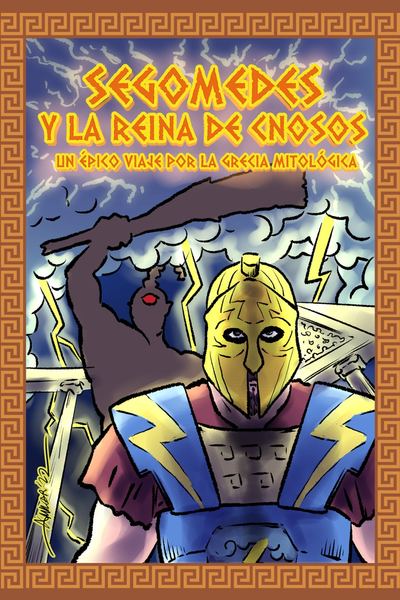

Comments (0)
See all