¿Cómo podía estar muerta? ¿Cómo podía aquella anciana ser la hermosa Ada Ebi? ¡No había pasado ni una noche desde que él la había visto brillar con joven belleza! ¿Cómo podían aquellos niños ser los hijos de Aro Ebi, cuando hacía solo un día ellos habían nacido? Pero ahí estaban, callados como las sombras que los rodeaban, pues la hoguera que los había calentado había muerto mientras la abuela de esos niños les contaba los hechos de su padre. Y allí yacía el cuerpo de ella; no había duda de que era el cuerpo de Ada Ebi, a pesar de los años que habían caído sobre él en una solo y gélida noche.
—Juramos que estaríamos juntos para siempre, mi luz— susurró el Exiliado al oído de su esposa—, incluso aunque mil tierras y montañas se interpusieran entre nosotros.
Con el amor que le profesaba, el Exiliado cubrió el cuerpo de Ada Ebi con el mismo manto con que ella había cubierto los hombros de él; la cargó en brazos y comenzó a caminar otra vez hacia el amanecer sin siquiera volverse a ver a los niños que dejaba atrás.
Y los niños lo vieron partir con el cuerpo de la única persona que se quedó con ellos, la única que ellos en verdad conocían y amaban con toda el alma. Pero no lo detuvieron. No podían detenerlo. Así que esperaron hasta que la oscuridad devoró la figura de Sanelo para dejar brotar las lágrimas que antes no se atrevieron a derramar. Estaban solos en ese mundo muerto, donde ya nada podía crecer, donde ya nada podía nacer.
Su abuela les había contado de el Rey y la Reina, quienes alguna vez iluminaron el cielo; pero habían muerto también, así como sus hijos, y todo era culpa de aquél que se había llevado a Ada Ebi. Sin embargo, los niños no podían quedarse en el mismo lugar para siempre, pues ella les había dicho quiénes eran: Adhero, Sanesro e Idaro, los nietos de Ada Ebi, hija del gentil Sil Ebi.
—“Destinados a pelear en venganza de las huestes de Diuren Garán contra Dios”— susurró Sanesro.
Sus hermanos lo miraron y, sin decir una palabra y habiendo recogido sus escasas pertenencias, caminaron hacia el oeste, determinados a cumplir su destino. Sabían que, años atrás, su padre Aro y sus tías Hero e Esro, habían peleado en Kásatan contras las Hordas de Dios; que Sil Ebi, mucho antes que ellos, había hecho lo mismo; y que las almas de todos los mortales seres humanos que se habían alzado en armas contras Dios yacían en el Inframundo —ejércitos de desarmados mortales desprotegidos—. Sin sueños ni esperanzas, se arrodillaban a los pies de Dios en completa sumisión. O esas eran las visiones que soñaban mientras desandaban en largo camino de su abuelo Sanelo. Ninguno de ellos sabía cuánto les llevaría alcanzar Kástan, ni dónde yacía. Aun así, debían seguir, porque ese era el destino que Sanelo había tejido —con indiferencia y su inacción— para ellos en el Manto del Tiempo.
Los niños caminaron por horas, que se volvieron semanas, que se volvieron meses y luego años, sin detenerse más que para comer y dormir. A veces podían ver o recordar —o tal vez soñar— las huellas que Sanelo había dejado en el suelo en su camino hacia el este; a veces distinguían en el cielo el camino que el Rey y la Reina habían hecho día tras día, noche tras noche; y a veces el brillo de alguno de hijos de esto desperdigados en los confines etéreos trataba de cegar sus ojos desacostumbrados a la luz.
Ya Adhero Ebi creía ver la silueta de Sil Ebi contra las altas montañas en el norte; ya Sanesro Ebi creía escuchar las voces de los mil ejércitos que gritaban por la libertad de los mortales seres humanos; y ya IDaro escuchaba que eran llamados desde algún lugar escondido en las sombras. Pero la voz de Ada Ebi los apremiaba a seguir adelante y no detenerse hasta que hubiesen llegado no a Kásatan, sino a una gruta en el rostro de una colina coronada por un viejo roble que se aferraba a la vida en una batalla que estaba por perder.
Así que allí se detuvieron, exhaustos y hambrientos, para encender una hoguera y calentar sus fríos cuerpos. Y mientras esperaban a que su comida estuviera lista, Sanesro tomó en sus manos la cítara de Ada Ebi y comenzó a tocarla, como si pudiese ver los dedos de su abuela frente a sí para imitarlos.
—“Destinados a pelear en venganza de las huestes de Diuren Garán contra Dios” —cantó Adhero—. Miles de hombres lo han intentado y miles de hombres han muerto bajo los muros de Kásatan. ¿Es nuestro destino perecer también bajo esos terribles muros?
—Tontos mortales seres humanos que contra Dios midieron fuerzas, sin recordar que Él los creó y que Él puede acabarlos —replicó Idaro—. No es conveniente para los mortales querer alcanzar los Picos del Cielo, mucho menos pretender tomar el Poder de Dios por la fuerza.
—Nuestro padre Aro Ebi enfrentó a la Espada de Dios, y murió —Sanesro cantó—. Nuestro abuelo Sanelo enfrentó la Fuerza de Dios, y de las moradas celestiales fue exiliado. Y nuestro bisabuelo Sil Ebi enfrentó la Ira de Dios, y murió. ¿Debemos nosotros enfrentar a Dios, y morir también?
En todo ese tiempo, Sanesro Ebi no dejó de tocar la cítara, quizá porque pensó que el alma de su abuela oiría sus dudas y las silenciaría; o quizá porque temía que, si dejaba que el silencio se instalara entre ellos, no serían capaces de hablar y marcharían directo a la muerte bajo los muros de Kásatan.
—No es conveniente que los mortales seres humanos contradigan los designios de Dios —todos ellos cantaron al unísono—. Pero tampoco es justo que Dios haga con nosotros como Le plazca.
No querían pelear contra Dios, porque entendían que no les era permitido hacerlo. Pero no se atrevían a ignorar los deseos de sus ancestros.
—Es aquí —de repente dijo Idaro— donde Sanelo y Ada Ebi se encontraron por vez primera.
Sin lugar a duda, ese era el lugar, pues más de una vez lo habían visto con el ojo de la mente cada vez que Ada Ebi les había contado la historia, y cuando habían estado caminando hacia ese lugar sin siquiera saberlo. Sanesro, entonces, se dio cuenta de por qué seguía tocando la cítara: no tocaba para que su abuela escuchara, ni para mantener apartado de ellos el silencio, sino porque aquel lugar era sagrado.
Los tres hermanos se pusieron de pie y caminaron hacia la gruta debajo del roble. Sanerso continúo tocando mientras sus hermanos cantaban una canción nacida desde lo más profundo y lo más misterioso de sus almas. Y frente a ello el suelo se abrió a un vacío más profundo que el cielo muerto.
Cuando los tres jóvenes hermanos comenzaron a descender, la gruta se cerró. Y la cuarta parte de la noche finalmente llegó.

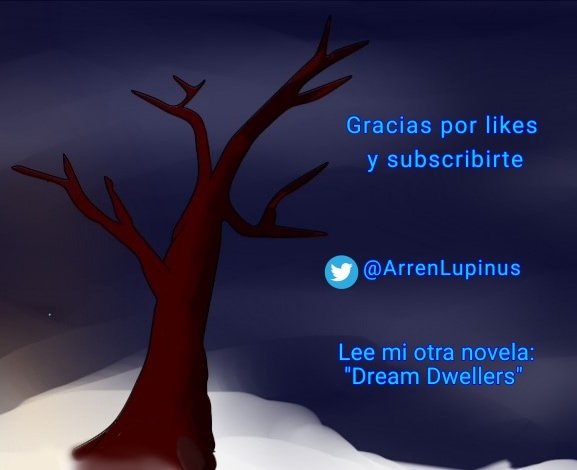










Comments (0)
See all