Con las debidas despedidas terminadas, el trío reanudó la marcha hacia el camino que antes les había llevado hasta el cubil de los tritones, aunque a un paso notablemente más lento. Panea, cargada con un macuto en donde guardaban la mayoría de sus pertenencias, andaba con paso ágil y brazos que balanceaba a su avance con semblante despreocupado, casi orgulloso. Todo apuntaba que llenarse la barriga y el ejercicio le habían devuelto parte de su vitalidad.
Fue al rebasar la entrada cuando Segomedes rompió el silencio, más con un pensamiento propio que con intención de iniciar una conversación.
—Nos hemos arriesgado demasiado.
La herida de la mejilla continuaba sangrando. Gota a gota, el hilillo manchaba su barba y dejaba un constante recordatorio de sabor metálico.
—Nuestra misión es más importante —insistió negando la cabeza—, no deberíamos arriesgarnos tanto.
Tofilio se frotó la herida de la pierna que había dejado la estaca de hielo. Nada grave, y afortunadamente ya no sangraba. Había sido como un pinchazo de aguja fría, en realidad. Pero era suficiente para impedirle por el momento realizar aquellos saltos o carreras que tan bien se le daban. No replicó y encerró sus pensamientos para él mismo con tremendo esfuerzo, ya que estaba acostumbrado a convertir en palabras aquello que le venía a la cabeza sin dudar demasiado. Aprovechó la marcha del resto de la mañana entre vegetación para reflexionar sobre el razonamiento de Segomedes y los dictados contrarios de su corazón.
Las cavilaciones del espartano sufrieron una pausa cuando se inició una desavenencia entre ellos: el camino se bifurcó en dos y los griegos interpretaron las indicaciones de Astyoche, el médico, de diferente modo. Segomedes cedió y continuaron por donde Tofilio insistía en avanzar. Media hora después, retornaron del punto sin retorno donde terminaba el sendero y tomaron el otro en completo silencio.
Panea repartió tortas de cereales para que comieran por el camino y así se adentraron en el interior del bosque bien entrada la tarde.
Con la sensación de que estaban virando de vuelta al este, Segomedes llevaba largos minutos intentando calcular en qué dirección iban. El Sol no se dejaba ver a través de las ramas más altas, y la inquietud le avasallaba cuando no estaba seguro de algo. Tras el encuentro con las arpías, los guturales graznidos de extrañas aves y aullidos de animales indeterminados en la lejanía no ayudaban a calmar sus nervios.
Tofilio abandonó sus profundas teorías morales y retomó los intentos de comunicarse con Panea. Le llevó tiempo encontrar el modo de enseñar las palabras “familia” y “casa”, términos más abstractos y de los que no tenía ejemplos físicos a su alcance. Después, los términos tan sorprendentemente útiles en el aprendizaje de una lengua como eran “quién”, “dónde” y “cuándo”. Pero Panea, como ella había recalcado en anterioridad, no era estúpida ni mucho menos, y pronto fue capaz de crear frases primitivas, pero que los griegos eran capaces de entender.
—Amigos dónde casa.
Segomedes volvió el semblante para mostrar su sonrisa, que terminó en una mueca de dolor. Ella aprendía un idioma nuevo mientras que él no se metía en la cabeza que tenía media mejilla cosida. Apartó de su camino una rama con rabia y continuó caminando apretando los labios.
—Esparta —respondió Tofilio con orgullo y señaló al norte—. La tierra más hermosa que jamás hayas imaginado. Vibrantes campos de flores de todos los colores allá donde llega la vista. Playas de ensueño, desde donde se puede contemplar el amanecer más brillante de todo el Peloponeso. Nunca verás los rayos del Sol tan hermosos y con tanta intensidad como en Esparta.
—Tampoco exageres —murmuró Segomedes.
Eran muchas más palabras de las que Panea había aprendido, pero una se había repetido y captó su atención.
—Hermosa. ¿Qué?
Tofilio frenó el paso, giró hacia ella y abrió los brazos. Se tomó varios segundos para admirar los hombros de la cíclope, su cintura estrecha y cuádriceps que sobresalían dibujando un jarrón abombado.
—¡Hermosa! ¡Tú eres hermosa! Si la misma Afrodita se nos presentara aquí y ahora, tomaría tu forma, que es la más perfecta de todas cuantas he visto. ¡Hermosa!
Panea inclinó la cabeza, confusa.
—Tampoco exageres. Venga, no os paréis.
Se toparon con sierpes, insectos de toda clase y una familia de ciervos enanos. Escucharon los que les pareció una bandada de arpías más allá de los árboles, en las alturas, y se escondieron hasta que los batidos de alas pasaron de largo. El sendero les llevó a un río, signo de que iban en buen camino. Segomedes repitió las indicaciones del médico.
—Ahora debemos remontar el río… o riachuelo, mejor dicho; hasta llegar a la cascada, el punto más profundo del bosque, donde se encontró con la centauro, empezaremos allí.
Debían encontrar los centauros, aunque los griegos contaban con que ellos les encontraran antes. Con suerte, la ateniense Politea cumpliría su palabra y su falso testimonio les ganaría días de ventaja que bien necesitaban, porque bien podían terminar su búsqueda antes de pernoctar allí o necesitar semanas, quizá meses, hasta establecer contacto con los esquivos mitad hombres mitad equinos. Si es que lo conseguían.
El río crecía a medida que se acercaban al nacimiento, y casi les alcanzó la noche cuando por fin escucharon el sonido del agua caer violentamente. Agilizaron la marcha.
—Es por allí —dijo Tofilio señalando un tanto a la izquierda, pues la maleza cubría una buena parte del relieve, incluida la guía fluvial que usaban para orientarse.
La cascada había creado una pequeña piscina, de no más de cinco metros de largo, con un perímetro de roca musgosa. Espantaron un grupo de jabalíes al surgir de entre las ramas, y aunque Panea les siguió con intenciones tanto asesinas como gastronómicas, perdió su rastro en cuestión de minutos y retornó con morros arrugados.
—No comida.
Los griegos suspiraron aliviados de haberlo conseguido poco antes de perder toda luz del día. Segomedes exploró alrededor con prisas para acallar sus temores internos. Tofilio abrió una zona libre de maleza donde acampar, a unos diez metros de la cascada, mientras Panea apilaba ramas secas y recogía piedras.
Ya reunidos a la calidez del fuego, se sentaron a beber y comer.
—¿Panea, familia, dónde? —preguntó Tofilio.
La cíclope se rascó la mejilla. Como no encontraba palabras, reunió piedrecitas para representar a su familia y a sí misma.
—Panea. Familia.
De un manotazo, sacudió las piedras.
—Dolor. ¿Y Panea?
Agarró la más pequeña y como si el viento se la estuviera llevando, la alejó extendiendo su brazo. De un movimiento seco de dedos, la lanzó hacia la maleza.
—Panea adiós.
—¿Prisionera de guerra, tal vez? —se atrevió a suponer Tofilio girándose a Segomedes.
El tebano, que se encontraba terminando su porción de carne seca, colocó los brazos en jarras todavía masticando.
—¿Familia dónde?
Ella negó con la cabeza y entrecerrando el ojo pensativa, quedó absorta por las llamas.
Panea no pudo emplear demasiado tiempo a recordar, ya que los griegos insistieron en que entendiera qué eran los turnos de vigilia nocturna y su importancia. El fuego ahuyentaba a la mayoría de las bestias, pero dada su situación no era sabio confiarse. Panea parecía la más agotada de los tres, así que le permitieron descansar primero envuelta por una de las mantas cedidas por el generoso Factolus.
Los griegos quedaron en silencio observando bien las estrellas, bien la chisporroteante hoguera.
El joven Tofilio se frotaba la cabeza. Aun con el corte un tanto rasurado, su cabello negro denso daba la sensación de que era más largo. Al bajar la mirada, las gruesas cejas prácticamente ocultaban sus ojos, aunque las pestañas extrañamente largas para un hombre asomaban. Por su expresión tensa parecía turbado por algo. Al rato comenzó a frotarse la herida de la pierna, todavía fría al tacto. Finalmente, habló.
—He estado pensando.
Segomedes permaneció impasible abrazando su manta, pues el frío y la humedad eran mucho mayores que en la ciudad.
—Sobre Politea. Y sobre lo que dijiste, de lo importante de nuestra misión, y que no deberíamos correr riesgos en tareas… menores digamos, en el gran esquema de las cosas.
Suspiró y elevó el mentón para mirarle a los ojos.
—Creo que estás en lo cierto. Que un hombre debe tener claras sus prioridades y luchar las batallas adecuadas para seguir su camino, no todas las que se le presentan.
Sin mostrar reacción alguna, el tebano parecía una estatua de obsidiana. Si parpadeaba era porque el humo secaba sus ojos.
—Entonces, ¿serías capaz de ignorar a aquel que te suplica ayuda, Segomedes?
—Sí —respondió en tono neutro.
Tofilio alargó los labios en una sonrisa amarga.
—Pareces muy seguro. Yo… no sé si yo podría. ¿Eso me hace débil?
—No.
Tofilio apretó los labios y asintió. Al poco, Segomedes añadió algo.
—Te hace humano.









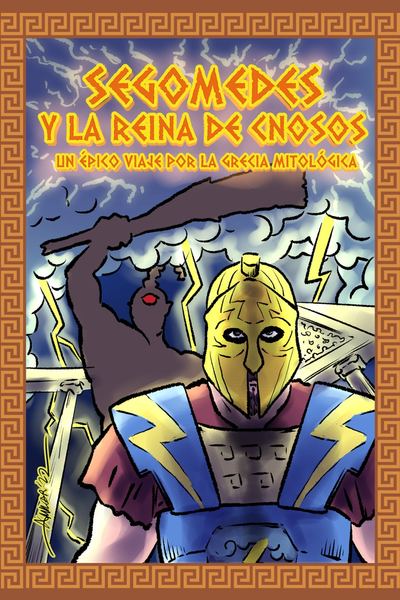

Comments (0)
See all