Cuarto día en Creta. Tofilio y Segomedes llegaron a Cnosos en el barco del capitán Ankor el melenudo. El objetivo era un encargo del rey Iphitas y rescatar a su esposa.
Las sospechas demostraron no ser paranoia de Segomedes, ya que el plan del monarca era inculpar a la cíclope Panea de la muerte de la reina, muerta un año atrás. Tras enfrentarse a una araña gigante y arpías, los guardias personales del rey ofrecieron la opción de cumplir el contrato o perecer. Con los soldados muertos, se ganaron la enemistad de una ciudad-estado entera y tuvieron que huir. Gracias a la ayuda del capitán Ankor, llegaron por mar hasta Rhithymno, donde pernoctaron a salvo junto al médico Astyoche. Éste les habló de un templo olvidado que podría serles de ayuda para comunicarse con la cíclope y desentrañar los cabos sueltos de la trama.
Al tercer día iniciaron su expedición hacia el bosque, en búsqueda del Oráculo enterrado. Pasaron por un naufragio, rescatando a varias personas en el proceso y exterminando un clan de tritones en el proceso. Prefirieron buscar un lugar seguro donde acampar en vez de apresurarse o continuar en la oscuridad, y fueron atacados por cocodrilos gigantes.
Si bien era cierto que habían sobrevivido a mortales desafíos, Segomedes no podía quitarse de la cabeza la idea de que las tornas se habían invertido. Siendo Tofilio quien solía apremiar a acelerar la marcha, ahora era él quien se apresuraba e impacientaba. Había necesitado un tiempo de reflexión para entender por qué, pero las horas de vigilia le habían dado horas de sobra: quería llegar a su destino cuanto antes, el viaje se había demostrado demasiado peligroso y temía perder a alguien en el camino.
Por si fuera poco, la promesa de devolver a Tofilio a su hogar le atenazaba en cada encuentro. Y es que pisar Esparta de nuevo no entraba en sus planes, pero perder un hijo no era peso que deseara a nadie.
—¿Por qué…?
Se frotó los ojos maldiciendo el momento en el que atacó a los hombres de Deneo. De haberles seguido el juego, y no interferir en las maquinaciones del rey Iphitas, ahora estarían de vuelta a Esparta. Él con la bolsa llena de oro y plata, y el chico con una gran epopeya que contar. Pero eso habría significado dar la espalda a sus instintos empáticos más básicos.
—En pie —anunció dejando caer un buen puñado de tierra para apagar las brasas.
Recogieron los pertrechos, se colocaron las panoplias y emprendieron la marcha.
Entre el espesor de la vegetación, las heridas y el cansancio, debían marchar a mitad velocidad que el primer día. Tofilio y Panea no parecían tener prisa, seguían con sus clases de vocabulario mientras que Segomedes, con ceño fruncido e inquietud visible en sus ceño, exploraba los flancos constantemente alargando miradas fugaces pero constantes.
—Entiendo —susurró.
Elevó el pie derecho: el terreno se había vuelto tan húmedo que cada paso hundía sus sandalias más y más.
—Tiene lógica que…
Segomedes se interrumpió a sí mismo para señalar la bifurcación que debían pasar de largo, continuando recto, según las indicaciones recibidas por Astyoche, el médico que había contactado con los centauros años atrás.
—¿Ves? Todo va bien, te preocupas demasiado —dijo Tofilio encogiéndose de hombros con tono descaradamente alegre, algo que Segomedes no vio con buenos ojos.
Confiarse era un error. Y hablando de confiarse… Segomedes paró un momento para comprobar por qué las voces sonaban tan lejanas. Resopló al ver que habían quedado rezagados, las ramas se mezclaban con la mala hierba que subía pasada la cintura, y apenas podía verlos.
Inspiró y expiró poco a poco; debía calmarse. Abrió la boca para llamarles la atención con la máxima educación posible, pero se vio cortado cuando Panea apartó una rama con sumo cuidado para que pasase Tofilio: avanzaba agazapado, y con la lanza preparada. Segomedes se colocó el escudo y preparó la suya también.
—Voces —susurró Tofilio cuando estuvo a un paso del tebano. Señaló a su retaguardia —. Al menos cinco. Humanos.
—Han debido avanzar día y noche para alcanzarnos —rumió.
La decisión de pasar la noche en el bosque les mordía por segunda vez.
—No saben que estamos aquí. Podemos emboscarlos.
—O podemos apresurarnos y dejarlos atrás —replicó Segomedes.
Panea apretó los dientes sin saber a quién mirar, pendiente de las voces que poco a poco se acercaban. Por el tono de voz, marchaban con cierta despreocupación. En cambio, frente a ella, la tensión entre los dos griegos era tan incómoda como palpable.
En una expiración exagerada, Segomedes señaló al oeste con la mano extendida. Tofilio repitió el gesto, exhalando cual toro, indicando al este, hacia el grupo de soldados. Ninguno dio su brazo a torcer, y permanecieron casi un minuto sin parpadear.
Como si de una mente colmena se tratase, giraron sus cuellos hacia la tercera persona capaz de deshacer el empate. Panea dio un salto en el sitio, que acudieran a ella para tomar decisiones sobre la expedición era nuevo, pues ellos eran los experimentados en viajes y aventuras.
—Ah…
La sonrisa forzada de la chica no sirvió a los griegos, todavía en tensión. ¿Cuánto hacía que no parpadeaban? Su ojo alternó a ambos, y probablemente así habría seguido de no ser porque una voz grave, a sus espaldas, se elevó en el cielo. Debían estar cerca. Con el rostro serio y mirada determinada, Panea dio un paso hacia Tofilio. Con palabras no demasiado elocuentes pero mensaje claro, habló:
—Panea no correr. Luchar.
Se oyó un trueno distante, pero el eco y el retumbar en la tierra complicaba discernir si venía de la costa o del interior. Al menos, imposible para este grupo de hombres que exploraban el bosque en busca de algo, o alguien.
—Malditos mosquitos.
—Creo que nos hemos perdido.
—No nos hemos perdido —asertó Epíceo en un tono defensivo, a la cabeza de la línea.
Habían avanzado hasta que el camino apenas existía. La vegetación se lo tragaba todo con el tiempo suficiente, y hasta Epíceo tenía la sensación de que habían caminado en círculos, pues le resultaba familiar un tocón de sauce que pasaban justo a su derecha. Miró hacia arriba, en busca del Sol, pero éste no les podía dar una referencia, gracias a los espesos brazos de los árboles, que cubrían los cielos. Ciertamente algo de sombra se agradecía, pero de ahí a internarse ciegamente en un pantano donde la luz escaseaba había una gran diferencia. Y sus hombres lo sabían.
Incapaz de ignorar los cuchicheos, finalmente cedió a la presión y frenó la columna que
dirigía, compuesta por diez hoplitas y tres esclavos. Al bajar la sandalia contra el húmedo terreno en el que iba a ser el último paso en aquella dirección (no por propia decisión, sino porque el camino terminaba allí), permaneció en silencio unos segundos en los que todos quedaron expectantes, pues él había dirigido al grupo hasta un camino que terminaba en troncos, maleza y un millón de ramas apelmazadas.
Dándose la vuelta, se frotó el cuello y señaló hacia el norte.
—Sin salida. Nos hemos perdido. Hay que dar la vuelta.
Las quejas se elevaron hacia las ramas más altas, espantando varios pájaros y alguna liebre. El capitán, que portaba un yelmo decorado con olas marinas y penacho oscuro, negó con la cabeza ante la escasa disciplina.
—Tengo que mear —avisó uno de ellos, el joven Temagolios.
El grupo no esperó, y dando la espalda a la columna que se alejaba procedió a intentar aliviar sus necesidades, pero se vio interrumpido por el ataque de un insecto: de un bofetón, espachurró el mosquito que intentaba picarle en el cuello.
—Te pillé —susurró satisfecho mientras la columna se alejaba—. ¿Creías que no te iba a cazar, pequeño chupasangre?
Varias gotas de lluvia aterrizaron sobre los brazos de Temagolios.
—Y ahora llueve. Fantástico. Simplemente, fantástico.
Con ambas manos ocupadas y concentrado en su segundo intento de terminar su tarea cuanto antes, dejó salir una sonora exhalación de alivio, pero antes de que las cañas fueran salpicadas de orín, la punta de una espada corta había atravesado su garganta.
Las gotitas de sangre que caían por la punta de la xifos se mezcló con el agua turbia filtrada del pantano cercano. El hoplita quedó boca abajo inmóvil, cubierto por su propia capa azulada.
Con la mirada fija en la columna, ya en la lejanía y prácticamente cubierta por numerosas ramas distantes, Tofilio volvió sobre sus pasos con el sigilo de un depredador a punto de emprender la caza, internándose entre maleza y sauces de troncos anchos para desaparecer por completo.
El chispeo no era suficiente para contrarrestar la mancha de sangre y orín. Pero para lo que estaba por venir, ni un torrente podría.
--------
¡Continúa leyendo la segunda parte!









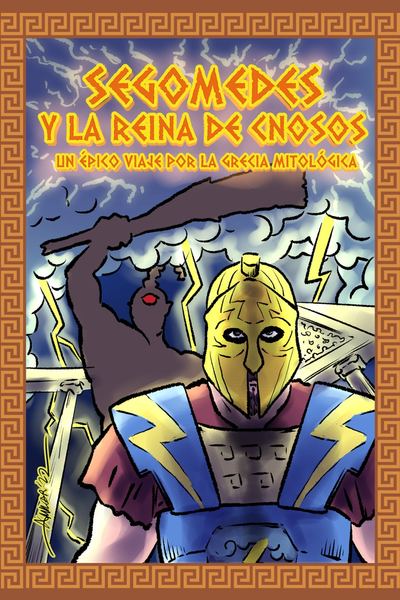
![Capítulo XV (El Oráculo enterrado) [Parte 1]](https://us-a.tapas.io/sa/20/9947cdff-9fd3-4c0b-a9a9-f65e07b66b1c.jpg)
Comments (0)
See all