La suerte estaba echada y no a su favor, eso le quedó claro, siendo la confirmación, no la consciencia del riesgo aumentando al pasar de los tragos compartidos en la barra, a una de las mesas alejadas al fondo del bar; sino la ausencia total de voluntad para levantarse y salir huyendo.
En un rescoldo de su mente entendía que tenía que irse.
En la nube de alcohol, las ganas de quedarse fueron avivadas por las notas de una voz que le recorrió la parte interna del oído, cargadas con la bravura de una tormenta, arrasando su consciencia, inundando su pecho, acelerando sus latidos, revolviéndole el estómago e impulsando una sonrisa en su rostro, fijándolo a su asiento.
En las gotas de alcohol la soltura de esa sonrisa fue acompañada de un coqueteo que, sólo a veces, alcanzaba a detectar y no lo detenía. La vergüenza y el recato que lo habrían censurado, apagados. Su mente llena de una premisa, libre de las ataduras propias de la cordura y la sobriedad: Ander le gustaba.
Más que la suerte, él mismo buscaba que no le quedara modo de escapar, o de si quiera desear intentar hacerlo.
La conversación que inició con el trabajo se desvió a distintos tópicos, hasta acabar en sus días de universidad, una época desabrida de la que tenía sólo un par de relatos que no todos conocían. Simplemente no era una persona de amigos, ni de salidas, ni de nada que no tuviera que ver con la escuela y el trabajo. La escuela, el trabajo y la familia. Tres tópicos enmarcando su zona segura. Por eso le sorprendió la facilidad para desenvolverse frente a un hombre que vivía a un ritmo distinto al suyo y que, al conectar miradas, al caer en cuenta de sus labios, lo hacía sentir débil.
«Eres su empleado», le recordaba la última mota de cordura al fondo de su cabeza, haciéndolo consciente de que por mucho que le gustara la situación, por mucho que Ander se acercara a él, trasladándose del asiento del frente al del lado, cerrando el espacio en el sillón booth; debía ser sensato.
¿Podía disfrutar de la ilusión momentánea? Sí. Hasta ahí.
—Déjame adivinar —lo interrumpió Ander, a mitad de una de sus aventuras de estudiante solitario, cuando relató su gran escape de la pensión para universitarios donde rentaba, cuyas reglas eran estrictas, a medianoche—, ¿fuiste al Paseo Arcoíris?
El recuerdo de las sombrillas formando un colorido techo sobre la calle cerrada, convertida en un corredor para el uso exclusivo de peatones, simulando un extenso arcoíris bajo el cual se creaba una ilusión cálida y segura para quienes la transitaban, revivió por un fugaz instante los pasos que dio sin atreverse a más, conforme con ser un espectador en la vibrante multitud.
Sí. Fue. Y esa fue su primera, y última, incursión en el mundo al que pertenecía.
La alegría se borró al tener, en un chispazo, la claridad sobre la suposición de Ander.
Aun estando ebrio, la costumbre se sobrepuso a la libertad de la borrachera, bajándola a sus talones.
—Claro que no —repuso, a la defensiva y dubitativo—. F-fui a la Zona Roja —y se lanzó al extremo contrario de las sospechas—. Y no me quedé —subió los hombros, girando la vista al trago en la mesa, temblando de pánico. Una mentira pequeña era más efectiva que una grande, pero...
¿Y si no le creía?
¿Y si se dejó llevar demasiado por las cervezas y la confianza que le hizo sentir Ander?
¡¿Y si lo descubrió?!
¡Fue tan estúpidamente evidente que no le sorprendería si Ander hubiera sumado dos y dos, concluyendo que estaba sentado al lado de un...!
Se apretó el muslo con los dedos, un aire gélido congelando cada zona de su ser que fue humedecida por la tormenta de Ander.
A su lado, el CEO de Antares permaneció en silencio unos segundos, que a Gabriel le resultaron infinitos, absorto en la madera de la mesa y en las abolladuras de los bordes, en un local que, si bien era decente, no parecía cuadrar con el porte de un hombre como el que se negaba a darle tregua y simular que no sospechaba de su secreto.
Levantó la vista al notar un detalle que no consideró, obnubilado por la presencia del hombre.
¿Los reconocerían? Ander era famoso. No era una persona cualquiera. Era una maldita estrella a quienes los paparazzi le sacaban más de una vez a la semana historias que iban, de lo corriente a lo descabellado, persiguiéndolo incluso durante sus vacaciones.
Si tomaban fotos de ellos y las publicaban... ¿Qué pasaría? Esa publicidad dañaría la reputación de su cliente.
Peor aún... Sus padres las verían.
Ander bloqueó de costado la vista de quienes pudieran pasar por ahí, una zona a la que nadie iba por estar apartada de la barra, sin iluminación, en una esquina; encorvado hacia Gabriel... Como si respondiera a su preocupación.
Notando su acción, Gabriel supo que Ander sabía lo que hacía. A dónde lo llevó. Cómo se sentó. Fue precavido antes de que él sopesara el riesgo de una cámara indiscreta.
—Se hace tarde —comentó—. Yo me encargo de la cuenta.
Con esa seguridad, le dedicó un gesto casual con la cabeza, y se retiró, dejándolo con su confusión en aquella mesa anónima.
No era tarde en realidad. Para los consumidores usuales del bar, más bien era temprano, empezando a ocupar las mesas en su dirección.
Siguiéndolo con la vista, la colonia amaderada sosteniéndolo contra el sillón de piel sintética, Gabriel comprendió que aquel hombre deseado por miles y millones, estuvo sentado a su lado por dos horas, bebiendo desde un Martini hasta una cerveza, atento a él, escuchándolo sin apenas interrumpirlo.
Un hombre que le sacaba una cabeza de diferencia en estatura, con un físico que despertaba los instintos más salvajes de cualquiera. Hombre o mujer. Motivo por el cual había regañado más de una vez a sus empleados al descubrirlos cuchicheando sobre los reportajes o vídeos de Ander, derritiéndose en la vista de sus abdominales... A pesar de que —hipócritamente—, durante sus descansos, la pantalla de la computadora de su oficina no era distinta de la de ellos.
Tan cerca y tan lejos, pensaba al verlo.
Tan cerca y tan lejos, pensó de nuevo, recordando la proximidad de hacía unos minutos, y la distancia entre sus fantasías, las expectativas y la realidad.
Invadió el sitio que fue ocupado por Ander, omitiendo el regaño mental a semejante ridiculez de querer sentir los últimos rastros de su calor.
Acercó la cerveza negra a su nueva posición, y la levantó leyendo la marca. Era una marca desconocida a su paladar, cara, rica y refrescante, perfecta en esa época calurosa, y una insistencia que agradeció a Ander. La giró entre sus dedos y la bajó. Los dedos se desenredaron de ese cuello de cristal oscuro y fueron al de la botella de al lado.
Rápido levantó su presa.
Rápido acercó la boquilla a sus labios.
Rápido saboreó el cristal abultado de la punta.
Rápido bebió.
Y, rápido, se obligó a huir del segundo merecido regaño, por beber los rastros de la cerveza del hombre ausente.
No ansiaba el alcohol. Quería la ilusión adolescente de un contacto imposible.
«Idiota», era como si hubiera cometido un acto reprobable sobre el honor de Ander.
Clavó la cabeza entre las palmas de las manos.
La vibración del celular en su bolsillo lo hizo salir del agujero negro de autorreproche en el que se sumió, catapultado por el deber. Si el trabajo llamaba, no tenía tiempo de sufrir ni de ponerse mal. Eso tendría que dejarlo para después, para cuando el alcohol abandonara su sistema, ahogándolo en la dolorosa resaca.
Sacó el aparato. Se esforzó por enfocar la mirada en la pantalla, y se dio cuenta de que se trataba de un número desconocido.
Aunque el recelo lo hizo dudar si responder, se sintió obligado a hacerlo.
No alcanzó a descolgar. La llamada fue cortada.
Si la persona no esperó, no era urgente, ¿cierto? Podría esperar al arribo de la sobriedad, el paño de la resaca y una aspirina, para marcar al número en la mañana.
Buscó las llaves del auto.
Manejar en esas condiciones no era una buena idea, así que su alternativa fue dejar las llaves al barman y pedirle que le consiguiera un taxi. Sería un problema al día siguiente, entre vueltas y gastos innecesarios de pensión y taxis, sí, y sería la ganancia merecida por dejarse llevar, excediendo el límite de su resistencia.
Se levantó.
El celular contra la mesa vibró de nuevo.
Frunciendo el ceño, volvió a ver la pantalla.
Esta vez no fue una llamada, sino un mensaje.
Desganado, desbloqueó el celular y abrió la aplicación leyendo las palabras enviadas por el número desconocido que fue el responsable de la llamada.
Las primeras cuatro palabras bastaron para hacerlo lamentar su decisión. Sin embargo, el resto del mensaje se encargó de que, en vez de correr en dirección contraria, sus pies cobraran vida propia, a duras penas dejando encargado su auto; y saliera a toda prisa rumbo al estacionamiento.
En el anonimato de la noche, en las sombras del estacionamiento y el mutismo del ruido de la ciudad, la puerta de un precioso Jaguar XJ220 se abrió. Tentadora entrada al infierno.
Dentro, su verdugo lo esperaba, y Gabriel ni siquiera dudó en ir directo a él, con el mensaje de texto repitiéndose en su cabeza:
«Sé que eres gay, y que te gusté. ¿Por qué no me alcanzas en mi auto y continuamos en otro lado?»










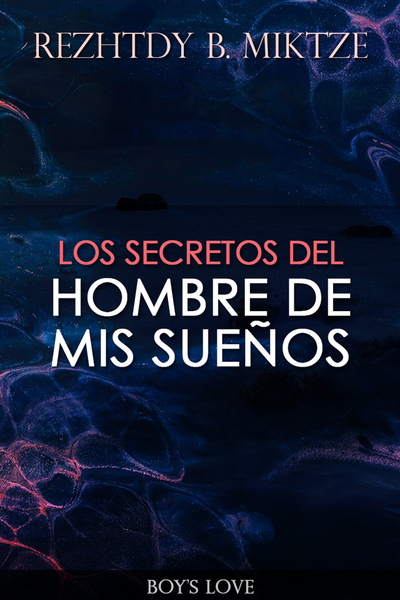

Comments (0)
See all