La palabra “contrólate” fue el mantra que se ciñó a su corazón, estrangulándolo desde que tenía uso de razón. Un mantra proveniente de un pasado complicado para un niño.
Sus padres se casaron jóvenes, en contra de los deseos de sus familias, quedando a la deriva en el mundo sin el apoyo de ninguna parte. La ausencia de un respaldo, unida a una recesión económica en el país, marcaron los primeros años de Gabriel, viendo a sus padres sufrir y quitarse la comida de la boca para ponerla en su plato, en un acto de un amor que lo hizo consciente al infante de los sacrificios hechos por su bien.
“Contrólate”, la palabra que su padre usaba consigo mismo, que Gabriel adoptó para mantener la cordura, en nombre de la gratitud.
“Contrólate”, la palabra contuvo las reacciones propias de un niño; en su adolescencia lidió con las hormonas y el magnetismo a los chicos, siendo el hechizo inquebrantable que lo ayudó a recluirse, eludiendo la tentación, cortando los lazos peligrosos con su entorno; y, durante la universidad, esas diez letras lo mantuvieron firme en corresponder a las expectativas de quienes lo dieron todo por él.
¿Cómo podía pagarles con el egoísmo de ejercer su libertad, los sacrificios que sus padres hicieron, negándoles el verlo felizmente casado con una adorable mujer?
Por años el mantra del control fue su estrella guía… Hasta minutos atrás, en que fue vencido por unos ojos grises.
Esa noche calurosa de primavera, el alcohol y Ander lo invitaron a subir al Jaguar que rugió por las calles desérticas, haciendo gala de su potente motor, en su ronroneo alejándolo de la línea recta a la que pretendió consagrar su vida.
El paisaje a su alrededor dejó de ser el común de su día, cambiando a una zona exclusiva que sólo llegó a cruzar para llegar con algún cliente en ese extremo de Marvilla. Un área apacible, llena de áreas verdes y esculturas de artistas cuyos nombres escapaban a su reconocimiento, que se esforzaban por robar su atención, sin existo.
A esas alturas no estaba seguro de qué tanto era obra del alcohol, y que tanto usaba al alcohol de excusa, justificando así ser el copiloto del hombre de nariz griega y pómulos altos, el marco perfecto rodeando la mirada de un paciente depredador.
El silencio y la oscuridad, al pasar de los minutos, llenaron sus oídos de latidos pesados, de deseos de huir, de deseos de quedarse, de querer saltar arriba de Ander, de querer abrir la puerta y arrojarse al acotamiento. En el semáforo de una calle secundaria y vacía, entre su conflicto interno, frente a él apareció el rostro del conductor, sepultando el embrollo en una avalancha gris.
Un beso lo arrancó del paraíso de las apariencias y lo común, lanzándolo a lo profundo del averno, al nido de los deseos más perversos y retorcidos. De la virtud a lo pecaminoso, y el resto se lo dejó a la brumosa fantasía de la ebriedad.
La consciencia del trayecto, consumida por el cosquilleo en su boca.
En el departamento de Ander, su mente perdió la forma de su cuerpo en las sombras, y la pasión lo cubrió con una manta, protegiéndolo del juicio externo.
Los besos se apresuraron a puerta cerrada.
Las manos de Ander se apretaron a su cintura, una seductora enredadera que, además de atraparlo, lo despojó de la ropa y de la inhibición, sacando a relucir un lado atrevido que sólo en cuestionables sueños era capaz de mostrar.
Sus dedos instaron a los botones a darle paso, y a la tela a retirarse del camino, muriendo de ganas por sentir en carne propia las imágenes que inundaban internet.
El fresco de las sábanas contra su espalda le dio una idea de su ubicación en el departamento.
La penumbra rodeó la diáfana y poderosa silueta de Ander, de pie en la orilla de la cama.
La desnudes del hombre custodió la falta de raciocinio, impidiéndole recuperar un ápice de cordura.
Un cuerpo atlético que, ataviado con la formalidad de los trajes, se mostraba como un imponente y tenaz hombre de negocios; pero que, ahí, develaba su verdadera naturaleza, una más sencilla y animal.
Apretó los dedos contra las sábanas, el hambre latiendo bajo su piel, dándose cuenta por una fracción de segundo de su propia desnudes y la diferencia de complexiones, sin tener tiempo a sentirse mal por la ausencia de músculos para ofrecer, al verse dominado por Ander. El hombre tenía más claro su objetivo que quien subió al Jaguar y yacía entre las sábanas de una cama desconocida.
Los ojos grises reflejaron la suave luz que se colaba del exterior, a través del ventanal del departamento, haciendo de la mirada, más que un paseo erótico encima de su cuerpo, una declaración directa e inesquivable de un misterio que resultaba inentendible a Gabriel, a quien no le preocupó detenerse a averiguar más, apresurándose a aceptar lo obvio: estaba a su disposición, para ese misterio o para sus manos.
Sometido la evidente experiencia del hombre, sus labios se abrieron al sentir las yemas callosas sumergiéndose entre su placer y su impaciencia, haciéndolo revolverse y dibujar un precioso arco.
Ander abandonó su boca, estacionándose en la cima rosada de sus ansias, sacando de algún sitio un líquido que se unió al juego.
Gimió a prisa, con menos aire en los pulmones y, en cada gemido, paradójicamente, respiró mejor.
El barítono del hombre chocó con su consciencia, amagándola al murmurarle palabras que su mente supo no debía registrar, que eran demasiado escandalosas para él. Si el placer carnal ya era una traición lo suficientemente grande a la imagen que se esforzó en crear y sostener, los cumplidos sobre su voz, su cuerpo al moverse y el calor de su ser; eran impensables.
Su pecho subió al ser llenado el vacío que por años creyó que sería eterno. Lo apretó dentro suyo, lo acogió como a un tesoro.
Jadeó, olvidando que fuera del departamento un mundo entero apuntaba acusatorio con el índice en dirección a los obscenos amantes, ignorando el roce de Gabriel al cielo, al ritmo de las penetraciones, y la consiguiente liberación de los grilletes que le apretaban el alma.
A pesar de que al inicio fue incomodo, por ser su primera vez, no quiso esperar mucho y le imploró que se moviera, llorando de felicidad, de dolor, de placer, de desesperación, arrasado por la tormenta que era Ander, hasta que el orgasmo lo enloqueció.
Su mente quedó en blanco envuelto en el aroma del hombre que hundido en sus entrañas lo distanciaba de la realidad.
Una y otra vez, a lo largo de la noche, la locura se repitió.
Una y otra vez, perdiendo el control, omitió la traición a la imagen correcta de hijo, disfrutando de las llamas del infierno.
Estando en el averno era mejor aprovechar la condena eterna que sufrirla, ¿no?
Lo único malo con su viaje al infierno fue que, según descubrió, como cualquier viaje, ni la ida al infierno fue eterna.
Las horas se consumieron en sus bocas, y el amanecer se acercó despacio e ineludible.
A la mañana siguiente, al despertar, la alborada se inmiscuyó por los cristales al fondo de la habitación, acariciándole los pies sobresaliendo en el revuelto de caras sábanas blancas y el edredón.
Desnudo y, conforme el agradable clima al interior del cuarto le permitía asentar su consciencia, reconoció que la cabeza le retumbaba como un gong. El dolor era el comienzo de un profundo reconocimiento de varios dolores más a lo largo de su cuerpo, conectados por decenas de marcas, mordidas y chupetones, invadiéndolo descarados.
Dolores que por mucho que se negara a aceptarlos, no eran un eco sordo y cruel. Eran un seductor recordatorio que revivía escenas que desenfocaban su vista, tirando de la satisfacción y la culpa.
Lo hizo…
Estuvo con un hombre… ¡Estuvo con ESE hombre!
Ese hombre, ausente en su despertar, cruzó la puerta colocándose encima de su caos, de la estupefacción y el posible arrepentimiento —el sol tras un largo invierno—, a medio vestir. Pantalones, camisa blanca y una corbata vino desanudada alrededor del cuello, mientras se acomodaba las mangas.
—No creí que fueras a aceptar —dijo Ander, aludiendo a lo sucedido en el bar, sentándose en la orilla de la cama.
La simple acción de anudar una corbata, que sólo en la ficción sería capaz de mostrarse como un seductor escenario, fue ejecutado naturalmente por Ander quemando la garganta de Gabriel, despertando el eco de las caricias y los besos, hasta que, al repetir la oración en su mente, el presidente de Figgo entendió que debía refutarla, pero…
¿Refutar qué? ¿Qué no era un tipo fácil que se lanzaba a la cama del primero que se lo propusiera? ¡¿Qué no era gay?! ¿Cómo negaría cuestiones que parecían sustentarse en su actuar, estando ahí, en la cama de un hombre —¡y qué hombre!— que apenas si conocía? ¿Con qué pruebas, después de las decenas de marcas repartidas de pies a cabeza?
—Y me alegra que lo hicieras —los ojos grises volvieron a arrinconarlo, al girar el rostro hacia él—. Así que, ¿qué te parece si repetimos con una cena en la noche?
Una propuesta deseable, una excusa viable y su mente en pánico un segundo atrás, en un repentino silencio por la sugerencia.










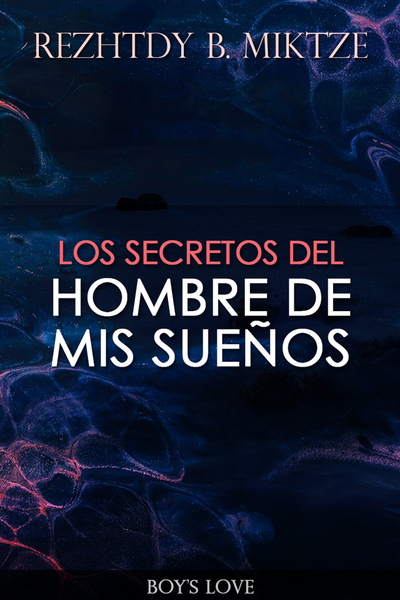

Comments (0)
See all