El “contrato” fue sellado de una peculiar manera.
Un bocado del pastel de trufa de chocolate fue del plato de Ander a su boca, seguido de un beso oculto por los biombos.
A pesar de la aclaración de Ander, en lo que concernía a la discreción que le debía el hotel, Gabriel se tensó, inseguro, provocando que su amante se viera en la necesidad de ayudarlo a relajarse. Una obligación que cumplió a gusto, y que Gabriel sufrió encantado.
Esa bendita boca sabía bien lo que hacía.
Gabriel no era ningún inexperto. Era un buen besador, a decir de las contadas novias que tuvo. Un amante considerado y tierno a quien, su único detalle, si se entrevistara a las cuatro mujeres que pasaron por su intento de acallar posibles sospechas en la ausencia de un historial femenino en su haber; sería que le faltaba pasión.
Un amante dulce, romántico, atento que, tras el bombardeo inicial, se sentía monótono y hasta robótico, como si estuviera actuando (lo estuvo haciendo) de acuerdo a un guion. Por ese motivo, las cuatro damas, contra el buen juicio social, intuyendo que en el corazón de Gabriel no había un espacio real para ellas, que lo hiciera arder de deseo, se apartaron dolidas por no ser “suficiente”.
La realidad que ellas desconocían era simple, y compleja.
Bajo su piel, el fuego se encendía de forma distinta, y vaya que lo hacía con un ardor intenso.
El simple toque de los labios de Ander, el roce de las yemas callosas por los viajes en canoa, el rapel y un largo etcétera de actividades deportivas extremas, sobre el revés de su mano de oficinista, sacaba chispas en la yesca de sus deseos reprimidos, elevando llamas que consumían su mente en un voraz incendió.
No fue el alcohol de la noche pasada lo que lo llevó a los brazos de Ander, fue que Ander tenía un don para tentarlo e incendiarlo.
Al separarse, se quedó viendo el pastel sobre la mesa. Trufa, chocolate y oro.
Sería el pastel más caro que dejaría abandonado y, aunque la voz al fondo de su cabeza (de su madre) le recordaba las incontables personas que darían su vida por la comida que estaba dispuesto a desperdiciar, e intentó forzarse a sentirse mal por ello; cuando sus ojos se encontraron con los de Ander en la breve distancia que quedó luego del beso, no le interesó.
Después compensaría su mal actuar.
Después de volver a acostarse con Ander.
Perdido en la conexión que sostenían, en sentir el aliento del CEO sobre sus labios, olvidó las reservas y la timidez, dándose la excusa de estar envuelto en la magia del chocolate, y buscó dentro de la bolsa interna del saco de Ander la tarjeta de la habitación.
No hizo falta decir nada más para entenderse.
Conservando el decoro, Ander se acercó a su oído:
—Habitación setecientos siete. Es una suite en el séptimo piso. Ve y espérame.
Una indicación sutil, para la nada sutil urgencia de ambos.
No llegarían a la suite sin hacer un espectáculo enredándose en el elevador, y por mucho que el hotel le debiera discreción a Ander por su relación como socio a través de Antares, los clientes con los que pudieran encontrarse en el camino, no.
Empujando la silla, Gabriel se retiró. La bruma de sus deseos más bajos cubriendo la cordura con que se condujo buena parte de su vida.
Al llegar a la recepción, su cabeza se despejó lo suficiente, dándole permiso de enfocarse en buscar el modo de llegar al sexto piso, desconociendo el camino al elevador, y sin señalizaciones a la vista.
Creyendo que buscar por su cuenta no sería la mejor idea, se acercó a la recepcionista a preguntarle, forzándose a no pensar en el letrero neón que continuaba creyendo que iba pegado a su frente, al que acababa de sumársele un apartado para el: “¡y lo hará de nuevo!”, bastante claro, que creía venía de forma natural al combinar a dos hombres con una suite.
La joven llamó al botones para que lo guiara, no al elevador, sino al piso.
Gabriel iba a aclarar que bastaba con que le dijera la ubicación del elevador, que no hacía falta que lo llevaran a su destino, cuando una mano se colocó en su hombro. Con un respingón adquirió la dureza de una estatua, girando mecánico y despacio a quien invadió su espacio personal.
—¿Gabriel?
—¿Elizabeth?
Delante de él estaba una de las personas que menos habría querido encontrarse ahí, en la decadencia de su fachada.
Elizabeth fue su tercera novia, una mujer encantadora con la que compartió una preciosa amistad los primeros años de universidad, y con la que salió en el último. Una mujer que seguía tan hermosa como la recordaba, ceñida en un favorecedor vestido rojo de escote y espalda pronunciados. Atrevida sin perder ni pizca de la elegancia que la caracterizaba.
—¡Que sorpresa encontrarte por aquí! —dijo ella, genuinamente feliz de verlo—. ¿Vienes solo?
Picada por la curiosidad, la mujer barrió su entorno a la caza de una tercera persona en la recepción.
—No —respondió Gabriel, tratando de mantenerse entero, regulando la vibración de su voz para que no se partiera—. O sí —agregó al recordar a Ander y el motivo por el cual estaba ahí, aterrorizado de que los vieran juntos.
—¿No o sí? —rio Elizabeth por la confusa respuesta— ¿Cuál de las dos?
—No. Es que… No vengo con alguien de… ¿Vienes sola? —se apresuró a cambiar de tema, notando el anillo en el anular de Elizabeth.
Al darse cuenta de que Gabriel no era indiferente al anillo, Elizabeth movió el dedo y lo mostró con orgullo:
—Recién casada.
La tensión se diluyó al escucharla confirmar que al menos uno encontró la felicidad en el amor. Elizabeth se lo merecía.
—Lo conocí durante una convención de cardiología y nuestros corazones se conectaron.
Por la forma envidiable en que su risa tintineó, supo que se trató de un chiste tierno de cardiólogos, y no le quedó de otra que seguirle la corriente, riendo, pese a no compartir la gracia.
—Felicidades.
—¿Y tú? —insistió en querer conocer la respuesta a ese “sí/no” de antes— ¿Vienes con una esposa, novia o con una amante? —lo último frunció su ceño aun que lo hizo no de forma acusatoria, sino como una especie de broma.
El problema para Gabriel fue que la palabra “amante” era la que se acercaba a definir a la persona que lo alcanzaría en unos instantes, y su rostro lo traicionó.
Anonadada por la respuesta que podía mal entenderse, el gesto de Elizabeth se desencajó, reflejando lo sorprendente que era que alguien como Gabriel pudiera tener una amante. O quien fuera pudiera acercarse a ese término.
—Yo soy el amante —anunció una voz de barítono uniéndose a la conversación.
El cambio en la expresión de Elizabeth fue tan brutal que Gabriel habría jurado que resultó doloroso. No se detuvo mucho a pensar en ello, pues tuvo que poner cada uno de sus recursos mentales al servicio del horror al unir el “amante” con el “yo soy”, con la persona qué lo dijo, en frente de quién lo aseguró y con la seguridad con que lo dijo.
—Ander Zaldívar Villaseñor —se presentó, sin que hiciera falta—, mucho gusto.
Presumiendo la galantería digna de un espécimen ejemplar del género masculino, Ander tomó la mano de Elizabeth, besándole el dorso.
La acción apretó el esternón y la quijada de Gabriel.
Retirando la mano una fracción de segundo, antes de lo debido, Elizabeth corrigió la prisa con un movimiento de cabeza, recuperando el señorío de sus acciones:
—Es un placer conocerle. Y, si mi esposo hubiera llegado a tiempo, en vez de que me tocara salvar la reservación sola, le aseguro que estaría feliz de conocer a uno de sus ídolos deportivos.
—Me halaga.
—No. No es halago —repuso con una sonrisa divertida, pese a continuar en su papel de reclamo—, señor Zaldívar.
—Llámeme Ander.
—No es halago, Ander —corrigió de buena gana y encantada por la consideración—. Es preocupante. A veces pienso que lo tiene a usted más en su corazón que a mí, su propia esposa.
Con un chasquido de lengua, Ander le siguió el juego, fingiendo lamentar su intromisión.
—Supongo que, como una compensación por robar el corazón de su esposo, tendré que pedirle al personal que les asigne una mesa VIP.
La sugerencia apuró a Elizabeth, que no esperaba esa respuesta, pero Ander no admitió una negativa por parte de la mujer, avisando a la recepcionista el cambio en la reservación de la recién llegada, aclarando que él correría con los gastos.
Sin inmutarse, la recepcionista asintió, haciendo las llamadas correspondientes.
Luego de eso Elizabeth le agradeció, al tiempo que el CEO de Antares aprovechaba la confusión y aclaraba que tenía asuntos de trabajo pendientes con Gabriel. Los tres se despidieron, dejando a la mujer de rojo, aun avergonzada, en la recepción.
Una vez en el elevador, a puertas cerradas, la incomodidad le impidió a Gabriel hablar.
Un largo trayecto de siete pisos en silencio, en los que la pasión que los sacó del restaurante se diluyó en la culpa. No sé trató de una culpa a secas, como habría sido el sentirse mal porque Ander lo hubiera tenido que salvar en un momento en que sus respuestas eran una soga al cuello, poniendo su cartera de por medio. Era culpa por el resquemor que sintió al verlo ser atento con Elizabeth.
Celos.
Sí. Eran eso, por tonto que se escuchara.
Celos que no tenía derecho a sentir por Ander, y que Elizabeth no merecía ser el motivo para sentirlos.
«¡Ridículo!»
Había estado entre las sábanas de Ander una noche, y sus desesperadas ganas ya lo hacían creer que podía ponerse celoso de quienes se acercaran al hombre.
Mordió la parte interna de la mejilla.
«Que idiota», se regañó.
—Será mejor que me marche.
La afirmación lo sacó de sus cavilaciones, y lo soltó en las aguas frías del terror.
—¿Por qué?
—No estás de ánimos —contestó—, y no voy a obligarte a hacerlo por cumplir.
—Pero…
El elevador se detuvo en el séptimo piso. Ander se apartó de las compuertas para cederle paso.
Confundido, Gabriel salió.
El rostro serio e inmutable de Ander chocó con la molestia claramente gravada en sus pupilas. Una molestia que, si bien se achacó por lógica, una parte de su persona intuía que no era él la causa directa.
—La suite está pagada —presionó un botón—. Puedes quedarte y descansar. Mañana te enviaré mensaje.
Dicho eso, las compuertas se adelantaron, deteniendo el paso que Gabriel pretendió dar, dejándolo en un pasillo desierto con el automóvil en el estacionamiento y el corazón en la garganta, negándose a bombear sangre al resto de su cuerpo.
Sin decir nada, sin ganas, ni siquiera para huir, entró arrastrando los pies en la suite.
Las luces se prendieron a su ingreso.
Sobre la mesa del recibidor encontró un elegante marco que decía: “habitación inteligente”, seguido del nombre de la asistente digital y un código QR dónde se detallaba el menú de opciones disponibles. Sin embargo, Gabriel no necesitaba más que una opción, una que intuía, y no tendría que buscar:
—Isa, apaga luces.
Siguiendo su orden la suite se sumió en la penumbra y con el cuerpo de plomo, confiando en la mala memoria de lo visto, tropezando penosamente con un par de muebles en su camino, anduvo hasta uno de los ventanales con la tonta esperanza de identificar, a esa altura, el jaguar de Ander. Esperó que en la oscuridad la habitación pasara desapercibida, junto con su silueta de pie en la soledad de la suite, anhelando verlo.
Tras varios minutos, más de medio hora, y de resignarse a que quizás ya se había marchado, perdiéndose en el flujo de luces que iba y venía de la zona, con el mar a la izquierda y la ciudad a la derecha de la vista, dejó su posición de gárgola.
Pensó en llamarle, no lo concretó, se dio una ducha, se masturbó bajo el agua fría, se enojó con Ander, con Elizabeth, con la recepcionista, con el botones, ¡consigo mismo! Y cayó en la cama, harto. Harto y dolido.
Furioso.










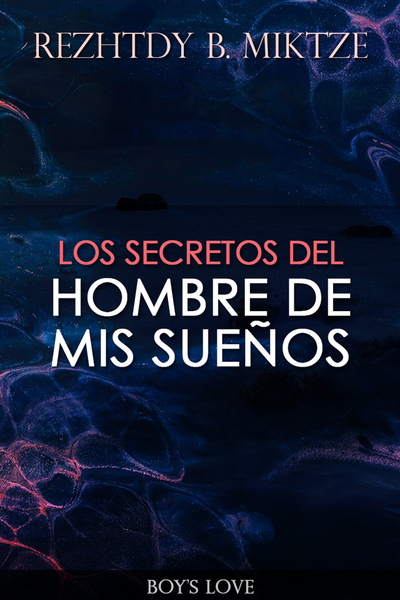

Comments (0)
See all