Las placidas calles suburbanas repletas de las sombras de frondosos y cuidados árboles se extendían, junto con las farolas, por las aceras y el frente de las casas, la vista de una iglesia majestuosamente iluminada, en la que se congregaban los feligreses del área, coronando el centro del barrio. Esas calles contenían innumerables recuerdos que, con el corazón en la garganta, y desconociendo los motivos de la insistencia de su madre, se arremolinaron brindándole apoyo a Gabriel.
Descendió del automóvil, y la calma desapareció al agradecerle al chofer, el presidente de Figgo se apresuró hacia la puerta.
La casa de la familia De la Cruz era una sencilla y cuidada construcción de fachada blanca y dos plantas en los suburbios de Marvilla. El hogar que los padres de Gabriel adquirieron con gran esfuerzo, y el techo que lo vio pasar de los inicios de la adolescencia, a los fines de semana regresando de la capital (donde estudio la universidad), hasta los primeros meses tras concluir la licenciatura y mudarse a su departamento.
Usando la copia de la llave que tenía, abrió.
Su madre se levantó del sillón, sin perder ni una pizca de su garbo característico.
—¡Gabriel! —un grito que fue regaño y exclamación de alivio, seguido de pasos apresurados hasta que sus brazos se ciñeron a su alrededor— ¡¿Por qué no atendías mis llamadas?!
—Lo siento. Me encontraba fuera de la ciudad.
«Fuera de la ciudad, revolcándome con el cliente que tanto me encargaron», completó para sus adentros. Una frase de auto humillación de la que sentía merecedor, por no haber estado presente para su madre cuando lo necesitó con urgencia, inmerso en traicionar la imagen impoluta que tenían de él.
Alejó el reproche, yendo a lo importante:
—¿Qué pasó? ¿Papá está bien? ¿Tú estás bien? —por lo que vio, al menos su madre se hallaba en buenas condiciones.
—Papá está bien —respondió su padre, entrando a la sala, con una revista en la mano, los lentes de lectura puestos y un vaso de agua recién servido en la otra.
El antiguo presidente de Figgo dejó el vaso en la mesita ratonera, y se sentó con evidente malestar en el sillón individual.
—Tu espalda…
—No es el problema —aclaró el hombre aguantando una queja, al protestar sus maltrechas vertebras, a causa de las largas jornadas de años detrás de un escritorio—. Tu padre sobrevive. Medio desarmado por la edad, pero lo hace.
A sus casi sesenta años, vestido formal, de pantalones rectos, camisa y chaleco cerrado, Héctor De la Cruz era una versión madura de Gabriel con el cabello salpicado de elegantes canas, el par perfecto de su madre, Claudia Domínguez, quien prefería usar el apellido de su esposo, pese a no ser una práctica frecuente en esa parte del país. Un dueto cuya foto encajaría como la definición grafica de la frase: “la pareja ideal”.
La posibilidad de decepcionar el cuadro idílico que conformaban, trasgrediendo sus creencias, siendo su hijo, le atravesó el pecho.
—¿Entonces?
—Este —la madre tomó la revista que traía su esposo, dándosela a Gabriel—, es el problema.
Su vida, hasta ese día, transcurrió al borde los reportajes en medios como aquel, alejado del mundo que, para él y el grueso de la población, era ajeno, un espectáculo del que eran meros espectadores. Por ese motivo no comprendió al instante a su madre.
Enderezó la revista y, con ojos inexpertos, buscó información.
Para su fortuna o para su desgracia, no requirió agotarse considerable para dar con el motivo por el cual se reunían, a esa hora de la noche, en la casa que lo vio crecer.
Y no requirió esforzarse como el resto, para reconocerse a sí mismo en la miniatura de la portada o en la intención del titular.
Ese era el escándalo que tenía preocupado a Ander.
Ese fue el motivo por el cual se afanó en protegerlo de los reporteros en el aeropuerto.
—Dios mío —su madre jaló aire, traduciendo su silencio—… Sí eres tú.
—Tranquila, mujer —su padre, que se mantuvo en calma, apretó la quijada—. Seguro hay una explicación distinta de los disparates que escriben esos parásitos chismosos, que no saben hacer nada mejor que vivir de mentiras, ¿cierto, hijo?
Dicho sustantivo, a la gente podría sonarle normal y dulce, una palabra tierna que denota parentesco. Para los demás, no para Gabriel, porque para él, “hijo”, era una advertencia.
Arrugó la revista entre los dedos, incapaz de despegar la mirada de la miniatura de Ander y de él, entrando al hotel en la playa. Una foto de la que los encargados del hotel podrían deslindarse, dando un esquinazo a su compromiso con Ander, por ser tomada, aunque a gran distancia, por fuera.
Su cordura optó por centrarse en ese pormenor, que en las palabras encima de la foto, y su significado: la reputación de Ander, y de Antares, estaban en juego por una simple foto, y por las que hubiera dentro de las hojas de la revista.
—¿Cierto, hijo? —repitió su padre.
El problema inmediato era otro, se recordó, conteniendo la respiración al levantar la mirada y encontrarse con la de sus padres, sin una respuesta convincente a la verdad impresa en sus manos.
Y tocaron a la puerta una, dos, tres veces.
—¿Héctor? Soy Ander. Necesito hablar con ustedes.
La temperatura de su cuerpo bajó de golpe al escucharlo, y los latidos de su corazón deformaron la línea rígida de sus labios en una traicionera mueca que su madre alcanzó a ver, al ponerse en pie su padre para ir a abrir.
En un breve intercambio de miradas en el que rogó que su madre no viera más allá de, tal vez, alivio, se giró recibiendo a Ander, desconociendo si su presencia derivaría en un rescate, o en la pala que terminaría de cavar su fosa y sepultarlo. Cual fuera de ambas opciones, al verlo, agradeció no tener que enfrentar la bomba que estaba por detonar en la sala.
Saludando al señor y la señora De la Cruz, con la confianza derivada de años de trabajo juntos, Ander se colocó junto a Gabriel, viendo la revista y pidiéndosela. Gabriel se la facilitó.
—Así que ya lo vieron —con una elocuente mirada de soslayo, Ander le confirmó que sí, efectivamente, ese era el escándalo al que aludió en París.
Teniéndolo a su lado, por fin su cabeza pudo trabajar, y pensó que una explicación sería decir que aquello se trataba de una (excelente) edición fotográfica.
Lamentablemente, Ander tenía un plan distinto:
—No pensé que fueran a tomarnos fotos tan pronto.
La admisión de Ander los tomó desprevenidos a los tres, desencajando sus rostros.
—Fue buena idea que me vieran regresar solo de París.
El terror inundó a Gabriel, rehusándose a ver el efecto que esa última revelación debió tener en sus padres, quienes seguramente desconocían esa parte, hasta ese preciso momento.
—Permítanme explicarles.
—¡Por favor! —su madre empezaba a perder los estribos, y exigió que lo hiciera.
—Su hijo y yo hemos estado saliendo por algunas semanas…
El alma se le fue de sabático a la familia De la Cruz.
—Como amigos —una aclaración oportuna—, y según parece los medios se sirvieron de ello para sacar partido de nuestras reuniones, tergiversándolas en esto —movió la revista—, gracias a las fotos de los paparazzi.
Las piernas le flaquearon al ver que sus padres se relajaban con la información, con la mentira, y se dejó caer en el sillón a su espalda.
—Sin ir más lejos, un enjambre de reporteros me esperaba en las puertas del aeropuerto al aterrizar.
—¿De París? —la madre de Gabriel quiso detalles, atorando un suspiro a mitad de pecho.
Ander asintió.
—Le pedí que me acompañara. A modo de asesor particular, para un par de asuntos pendientes de publicidad en la sede en Francia.
—Ah —concedió, aliviada.
—De alguna forma se enteraron de mi viaje, y de que no iba, ni regresaba solo. Por eso tuve que mandar a Gabriel por aparte, para evitar que nos vieran e hicieran un escándalo mayor antes de ofrecer una versión oficial, dando a conocer nuestra relación —hizo una pausa diminuta, perceptible para Gabriel— de amistad.
—¿Viste, mujer? —el señor De la Cruz hizo una negativa que dirigió a su esposa, y que abarcó los temores de ambos— Te dije que había una explicación, que no te dejaras llevar por ese montón de zopilotes argüenderos.
—¡Héctor! —le llamó la atención— Estás delante de un invitado —el tac, tac de sus tacones la llevó hacia el celular en uno de los libreros del fondo—. Modera esas palabras —y lo prendió.
—¿A quién piensas llamar?
—A nadie —contestó, estableciendo que no le debía cuentas de sus actos—. Únicamente le diré a ese montón de arpías de la iglesia, que dejen de estar hablando tonterías —miró a Ander, inspiró profundo y rectificó—… De asuntos en los que son ignorantes, diciendo sandeces de nuestra familia.
—¿Sandeces? —preguntó Ander.
—En el grupo de la iglesia, del que somos parte —explicó el señor De la Cruz—, algunas damas reconocieron a Gabriel en las fotos, y desde anoche no paran de enviarle mensajes al respecto. Por eso apagó su celular un rato, harta de las acusaciones que, yo le dije —alzó la voz—, eran una tontería —esa última palabra la dijo en voz baja para ahorrarse el regaño.
—Les he causado muchas molestias, lo lamento.
La disculpa fue genuina, y encausó a su padre y a Ander a una conversación en la cual el hombre mayor le restó importancia al asunto, prefiriendo hablar de negocios al invitarlo a sentarse, ocupando el lugar al lado de Gabriel.
Sin embargo, antes de que Gabriel cayera en cuenta de lo bien que se llevaban, notó la manera en que Ander apretó el puño. Una contradicción al lenguaje relajado que esgrimía habilidoso, diluida la culpa en la charla con su padre.
A pesar de las apariencias, algo aun inquietaba a Ander.
Para un hombre acostumbrado a tener cada detalle considerado y calibrado, yendo por delante de las situaciones, cuál era el caso de Ander, y de acuerdo a lo vio en la Torre Eiffel; el descontrol no era un lujo que se pudiera permitir sin más.
—¿Y te ha gustado su trabajo?
Su padre lo sumó a la conversación, llamándole la atención con la mirada, al notar que se distrajo.
—Sabes que sí —dijo Ander—. Con el primer proyecto en el que trabajó con Antares, me hice un fanático de su creatividad, y trabajar codo a codo con él, es un sueño hecho realidad.
—Exageras.
—Héctor, me conoces. No miento ni exagero.
El halago fue aceptado por el señor De la Cruz, adueñándoselo, por lo que Gabriel tardó en comprender que el halago iba dirigido a su persona, no a su padre.
Atoró la respiración en su garganta, queriendo frenar el rojo en sus mejillas.
—Bien —se levantó Ander de manera repentina—. Tengo que retirarme. Sólo vine a esclarecer el enredo del dilema en el que nos metí, y a prevenirles que quizás los siguientes días serán un poco ajetreados —se dirigió a Gabriel—. Haré lo posible para evitar darles más problemas. Aunque eso dependerá también de que nos vean más —le guiñó el ojo—. Si salimos de las sombras, las luces de sus cámaras no tendrán mucho de qué hablar.
—Me parece una idea maravillosa —apuntó la madre, regresando—. Y no estaría mal si aprovechas para presentarle a algunas jovencitas adorables. En esta casa nos urgen nietos, y qué mejor si una persona como tú puede hacer de Cupido para un hombre que se la pasa encerrado en el trabajo —le reprochó.
—¡Mamá!
—¿Qué? ¿Miento?
—Mujer, déjalo tranquilo.
La intervención de su padre fue de agradecer, hasta que secundó a su madre con un “pero, tiene razón”, para luego pedirle a Ander que se quedara a cenar y que este rechazara la invitación, insistiendo en que tenía pendientes urgentes, rodeando el sillón y halagando el jardín delantero.
Agotado, con apenas unas horas de nuevo en Marvilla, Gabriel acompañó a Ander a la salida, encontrándose con el deportivo estacionado al frente. El auto que dejó en la pensión del aeropuerto.
—¿Te dijo el chofer a dónde fui?
El CEO de Antares le respondió con un gesto travieso en el rostro.
—¿Creías que no estaría al pendiente de ti?
Eludiendo el sobre pensar la pregunta, Gabriel se detuvo junto al automóvil.
—Debiste decirme qué era lo que sucedía.
—Habrías entrado en pánico.
—¡Deja de suponer todo el tiempo que voy a huir o me va dar un ataque de ansiedad! —exigió en voz baja.
Los ojos grises de Ander, en vez de continuar jugando con él, se afilaron.
—¿Puedes asegurarme que no será así?
Bajó la vista al pavimento.
No. No podía asegurarlo, y aún así, en vez de pensar en que seguiría haciéndolo, quiso creer que… Quería intentar no hacerlo. Que quería seguir ahí, sin correr.
Levantó la cabeza, y unos labios suaves lo recibieron en la penumbra de la calle.
«No huyas», una vocecita al fondo se agarró de su resolución inicial para retenerlo en su sitio, estático.
—Descuida. Esta parte del jardín no es visible desde la sala.
La seguridad que le brindó chocó con su propio esfuerzo por no exaltarse, y con un cosquilleo que le recorrió el cuerpo entero, de miedo y emoción mezclados, con los que se quedó, mientras Ander se marchaba.










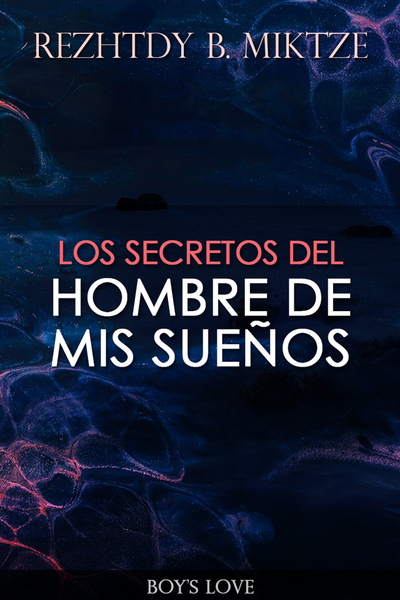

Comments (0)
See all