—Está bien si no puede hacer nada...
La manera en que los recuerdos se solaparon con la intervención de la beta le arrancó un sobresalto, acudiendo al encuentro de la inspectora, deshaciendo la leve y torpe esperanza que se formó en su pecho al verla.
—Alta Virtud —continuó la beta, ignorando su desilusión, la vista clavada en el horizonte, en los montes de tierra resquebrajada, en la tarde pintándose con el naranja encausado hacia el atardecer—, ¿sabe por qué fui la única que envió una solicitud de apoyo al Novilunio?
Una pregunta que no requería su respuesta.
—Porque somos conscientes de que un poblado reciente, como el nuestro, no aporta nada a las arcas de la Corona. Apenas si subsistimos —en sus palabras había melancolía y derrota—, con el esfuerzo de nuestra gente labrando los campos, con dos o tres generaciones de asentamiento. Dawes no vale lo suficiente en contraposición a los intereses de un marquesado.
Sus hombros cayeron, aferrada al último rastro de esperanza que parecía estar por abandonar sus manos.
—Vender nuestras tierras para condonar la deuda que tenemos con Birdwhistle sería el camino más fácil, y la oferta no es tan mala, ¿sabe? —la resignación aplastó su espalda—, el marqués es considerado, y además de aceptar las tierras a cambio de la deuda, se ha ofrecido a comprar las construcciones por una buena cantidad, con lo cual la mayoría podrá irse a otros lugares a rehacer su vida, y quienes se queden, podrían esperar la anexión al marquesado, confiando que Walmsley no se opondrá a la transacción.
»Para Walmsley somos más una carga de la cual le conviene deshacerse, que una tierra productiva. No tenemos nada especial. No somos grandes productores de nada, e incluso en nuestros días más fuertes, estas tierras sólo dieron para nuestro uso personal.
»Si antes no fuimos redituables, ahora menos.
Eso explicaba el porque a Walmsley le era indiferente lo que sucedía en Dawes.
—Insistir al Novilunio que revisaran nuestra situación, fue por mi propio egoísmo —sus dedos se frotaron los unos a los otros, al poner en voz alta las duras palabras que, quizás, por meses, se repitió, sin dejar de buscar quién atendiera a su llamado—. Yo… No podía dejar morir esta tierra sin pelear una lucha que estaba perdida desde el principio.
Jaló aire, resistiendo con fuerza la conmoción en su interior, pugnando por aflorar.
—No podía dejar morir a mi pueblo —se mordió el labio inferior y arrugó la nariz, murmurando—. Son buena gente. Lo somos —reformuló, abriendo un gran espacio en el que, sin ser capaz de leer sus recuerdos, Joseph recorrió mentalmente las calles que cruzó sin fijarse mucho en su significado, y que para ella fueron la vida misma, una que, como la de él, estaba siendo obligada a dejar atrás.
Calles empedradas por las que habrá jugado de niña.
Padres que los amaron profundamente.
Campos de altos girasoles entre los que habrá corrido, siendo regañada por los adultos.
Ocasiones en que hicieron un desastre y entre hermanos se encubrieron.
Salidas a hurtadillas por la noche hacia los montes a observar la luna llena.
Saltarse las clases para ir juntos al cine y ver una película de terror, pero que sus padres se negaron a darles permiso de ver.
Pasar por el frente del restaurante y ser saludada por la dueña, comprar un ramo de tulipanes fluorescentes para el festival de fin de año, sentarse en las escaleras del diminuto quiosco en el jardín central, jugar en la cancha detrás de las oficinas de asuntos generales, crecer hasta convertirse en una beta que ingresó a la policía, siendo promovida, (quizás) negándose a ascensos para permanecer en el pueblo que llevaba tatuado en el corazón y que un día comenzó a marchitarse sin que nadie tuviera esperanza de salvarlo. La codicia de títulos más fuertes que el valor del común, presentándose como una amarga realidad que le tocaba vivir de primera mano.
Vidas simples que, para quienes están en el poder, no valen nada, y valen menos si son un estorbo…
—Por eso está bien si no puede hacer nada —ninguna sonrisa acompañó la aseveración, cual suele pasar en las historias, cliché de gratitud ante el esfuerzo del protagonista a pesar de que nada sale bien.
No hubo ninguna sonrisa.
En ese instante, en el dolor de la mujer, el protagonista no era Joseph, era su pueblo, su gente, sus memorias, ella y algo más que no le diría a un extraño.
Movió los dedos, que mantenían el toque de la corteza seca, apoyados a los costados de los muslos, rogando para sus adentros la llegada de la pequeña manita que lo guiara en, ni siquiera la decepción ajena sino, en la resignación que le dolía ver que estuvo peleando desde el inicio contra la esperanza, frente a la encrucijada de Dawes, y que por fin ganó en la única persona que, contra la lógica y lo evidente, confió que él podría resolverlo.
«¿Qué puedo hacer?»
—Su Alteza Real…
El secretario, el celular contra el oído, se dirigió al príncipe.
A esas horas, como solía ser un viernes por la tarde, el licántropo heredero de Silverclaw estaba echado en un sillón, rodeado de una pila de libros, huyendo de las tareas acumulándose para la noche, y de cada una de las reuniones postergadas de semanas o meses atrás, apretujado su agenda.
Con una sola mirada por encima del borde del segundo tomo de “Ensayo sobre la economía y la nobleza en tiempos post Gran Opresión”, expuso un regaño por ser interrumpido, instigando al secretario a hablar, actitud que habría detonado una respuesta a la altura con algún comentario afilado que no sucedió, colocando a prueba la paciencia y la curiosidad del príncipe.
Sentándose al borde del sillón, el libro fue cerrado contra la voluntad del heredero, siendo dejado en la mesa de centro, donde títulos similares armaban un fuerte.
—¿Qué sucede?
El licántropo reconocido con el sobrenombre de Dragón Durmiente, rebuscó en sus cansadas neuronas un modo de expresar la información que le fue transmitida, sin encontrar una manera adecuada.
—Es el Alta Virtud.
Cerrando los ojos y apretando los labios, el príncipe asintió.
Envió al Alta Virtud lejos, por muchas razones, y una de esas fue el deseo de un respiro de su insistente presencia a su alrededor. Un movimiento que demostró ser contraproducente, pues gran parte de sus días, tras su partida, se centraron en él.
—¿Qué es esta vez?
—Es —el secretario arrugó el ceño, forzando a los músculos faciales a mantenerse quietos—… Complicado decirlo…
—Solamente dilo —lo apresuró al levantarse de su lugar, una mano en la frente—. ¿Pide recursos de nuevo? ¿Quiere insistir en la presa? ¿Destruyeron otro auto? ¿Lo van a emboscar otra vez?
—Parece que esta vez se volvió loco.
El silencio que se hizo tras la declaración fue lo suficientemente largo para que se escuchara al teniente preguntar si el secretario seguía en la línea. Una duda resuelta con un simple:
—Le regresaré la llamada en un momento —por parte del secretario, para acto seguido colgarle, sin intención de cumplir su palabra.
—Repítelo.
Hasta la fecha reciente, de sus más de trescientos años de vida, siendo que el secretario lo había acompañado desde los doce, con un breve lapso de separación durante la presentación de su subgénero, Asher Harkness nunca mostró interés en hacer chistes y, a pesar de ello, el príncipe estuvo abierto a la posibilidad de que quisiera jugarle una broma.
Sin embargo, en vez de mostrarle esa rareza, el cambio en el orden natural del universo seguido de una risa y alguna tontería echa por el Alta Virtud, el secretario personal del príncipe, el Dragón Dormido del Novilunio, el hijo menor del ducado de Harkness, anexado al principado capital de Flanagan, empeoró lo dicho con gran seriedad:
—Nahuales.
Un silencio aún más profundo que el anterior se instauró en la sala de la oficina principal del palacio de Relish, que era más una extensión de la biblioteca que ocupaba del cuarenta al cincuenta por ciento de las áreas comunes y privadas, hasta aceptar lo evidente: sí, definitivamente el Alta Virtud había perdido la cabeza.










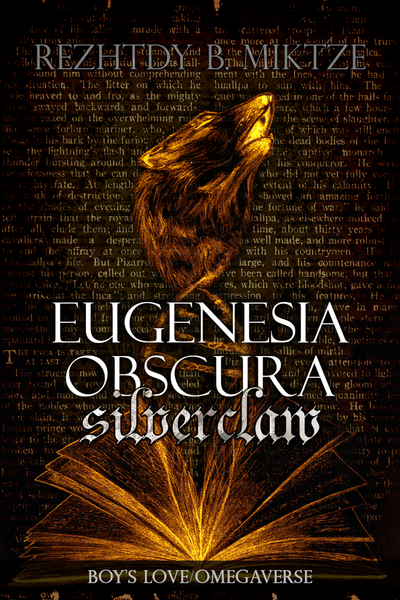

Comments (0)
See all