Clara llegó a la mansión junto a Samuel Thomson al caer la tarde. El cielo tejía un tapiz dorado sobre las tierras texanas, y el silencio del campo envolvía la casa como si custodiaran algo sagrado. La mansión era antigua, de maderas nobles y columnas firmes, pero lo más imponente era la calma que se respiraba. Un grupo de hombres de semblante serio, vestidos con trajes sobrios y corbatas negras, esperaban en la entrada. Eran miembros de la logia.
Samuel habló con tono sereno pero firme:
—Les pido que la traten con respeto, como si fuera una reina… Porque ella ha visto cosas que ninguna joven debería haber visto jamás.
Clara bajó lentamente del carruaje. A pesar del sol tenue, sus ojos aún reflejaban un invierno emocional. Caminó con la espalda recta, pero por dentro aún sentía el temblor del abandono, de la humillación, de un pasado que le gritaba que no era digna. Uno de los abogados, un anciano de cabellos blancos, le abrió la puerta con una leve inclinación de cabeza.
—Bienvenida, señorita Clara —dijo con voz cálida.
Esa noche, durante la cena, Clara escuchaba a los abogados hablar de leyes, negocios y debates políticos como si fueran juegos de salón. De pronto, sin querer contenerse, preguntó con voz quebrada pero directa:
—¿Existe alguna ley… que defienda a los niños de sus propios padres?
El silencio cayó como un manto pesado sobre la mesa. Los cubiertos se detuvieron en el aire. Algunos hombres bajaron la mirada. Otros se miraron entre sí, como si esa pregunta jamás se les hubiera ocurrido.
Uno de ellos, el doctor Walton, respiró hondo:
—Hay leyes, sí, pero son pocas… y la mayoría nacen después del daño, no antes.
Otro, de bigotes grises, añadió:
—Y menos aún existen para niñas que no tienen a nadie que hable por ellas.
Clara asintió lentamente.
—Entonces... yo quiero hablar por ellas.
Fue como si una chispa encendiera algo en ese salón. Uno de los abogados más jóvenes, llamado Alfred, exclamó:
—¡Tiene agallas! Y carácter. ¿Por qué no formar a esta señorita en el camino del Derecho?
El doctor Walton sonrió, como si el destino acabara de revelarse.
—No existe ninguna mujer abogada… pero eso no significa que no pueda haber una primera.
Esa noche, le entregaron su primer libro: Historia del Derecho Romano. Clara lo abrazó con fuerza, como si se tratase de una antorcha en la oscuridad.
Durante los días siguientes, comenzó a leer compulsivamente. Cada línea, cada página era una semilla que caía en una tierra fértil. Estudió la Constitución de los Estados Unidos, la historia de George Washington, y los primeros textos sobre derechos humanos. Aprendió de sabios que venían de otras ciudades solo para conversar con ella, y ella… los dejaba sin palabras.
Su mente absorbía, pero su corazón guiaba. Había dolor, sí. Pero también determinación. Una noche, frente a una chimenea encendida, uno de los sabios le dijo:
—No quieres ser solo abogada, Clara… quieres ser la voz de los que no fueron escuchados.
—Quiero que nadie más crezca sintiendo que no merece amor por ser distinto —respondió con lágrimas en los ojos.
Y todos los hombres de la logia, aquellos que alguna vez creyeron que las leyes eran solo papel y razón, entendieron que estaban frente a algo nuevo: una fuerza nacida del sufrimiento, pero guiada por la justicia.











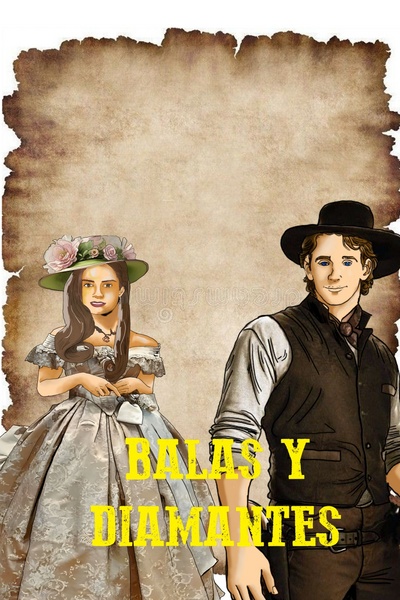

Comments (2)
See all