El carruaje llegó finalmente a la mansión, avanzando con su acostumbrada majestad entre los senderos arbolados. Pero, bajo su base, oculto entre toneles vacíos y sogas, yacía el odio encarnado: Henry Blackwell. El veneno de la envidia le había calado hasta los huesos, y con sigilo animal descendió de su escondite, haciendo discretas señales a sus hombres, quienes aguardaban ocultos en los bordes del camino.
Poco después, reunido con ellos en un claro cercano, Blackwell habló con voz rasgada:
—Observaremos durante varios días. Tiene buenos guardaespaldas, pero tarde o temprano quedará a solas con la mujer. Y entonces, lo mataremos. A ella no... a ella la quiero viva. Será mía, le guste o no. Ninguna mujer me ha rechazado jamás, y no permitiré que esa joyita se me escape por culpa de ese perro.
Sus hombres asintieron en silencio. Blackwell prosiguió, con los ojos inflamados de codicia:
—Además, nos quedamos con sus joyas y su dinero. Repartiremos el botín entre todos, pero que quede claro: la mujer es mi premio.
Mientras tanto, James y Clara eran conducidos por Samuel Thomson hacia su nuevo destino: una pequeña casa anexa a la propiedad, utilizada por generaciones de iniciados como biblioteca privada.
—James, dentro de dos meses comenzarás tus estudios formales de medicina —le dijo Samuel—. Por ahora, dedicarás tus días al estudio aquí, junto a Clara. Tendrán habitaciones separadas, por supuesto. No se preocupen: en esta zona no hay delincuentes. Noté a Clara algo tensa…
—Es por el pasado —respondió ella con una sonrisa tímida—. Algunas heridas de la infancia... y bueno, lo que viví con Henry fue mucho peor.
—Lo comprendo —dijo Samuel—. Pero aquí están seguros. Dudo mucho que Blackwell haya sido tan idiota como para seguirnos durante tantas horas... ¿para qué lo haría?
El lugar era sobrio pero acogedor. Los estantes estaban repletos de libros antiguos, muchos de ellos en idiomas olvidados. Habían salas completas dedicadas al derecho, la filosofía, la medicina, y otros temas aún más insólitos como astrología hermética y alquimia.
—Una de las verdaderas riquezas es el conocimiento —les dijo Samuel antes de marcharse—. No se limiten solo a lo que les interese. Lean literatura, poesía, astrología, historia... Con el tiempo tendrán acceso a libros que el mundo aún no conoce.
James y Clara, que compartían una pasión profunda por el saber, se miraron con entusiasmo. Clara se dirigió al área de derecho; James, en cambio, alternó entre tratados médicos rudimentarios y antiguos textos filosóficos.
Pero afuera, las sombras se movían.
Henry Blackwell los había seguido sin saber qué era aquel lugar. Observó desde la distancia cómo salía un grupo armado junto a un anciano, y luego notó la ventana donde Clara y James leían iluminados por una lámpara tenue. Sonrió con perversidad.
—Perfecto... están solos. Esperaré la noche —murmuró.
Uno de sus secuaces le alcanzó.
—Señor... las riquezas de ese sujeto están guardadas detrás de la mansión. No hay vigilancia. Podríamos tomar el botín y marcharnos sin matar a nadie...
Blackwell lo fulminó con la mirada.
—¡Imbécil! No entiendes nada. Él debe morir. Y ella será mía. Así que cierra la boca y sigue mis órdenes.
El plan fue trazado con frialdad: dos de sus hombres se encargarían de robar las joyas en la mansión, mientras él y trece secuaces atacarían la casa-biblioteca.
Esa misma noche, James y Clara dormían en sus habitaciones. Un sonido seco cortó el silencio.
—¡Vamos, rápido, ingresen! —gritó uno de los atacantes mientras derribaba la puerta.
James se despertó de inmediato. Tomó su arma y se dirigió con sigilo hacia el cuarto de Clara. Pudo oír voces, pasos. Contó mentalmente... eran muchos. Más de diez.
“Cinco balas... no tengo oportunidad en un tiroteo frontal”, pensó.
Se acercó al lecho de Clara y la despertó con suavidad.
—Clara, despierta. Tenemos que salir de aquí. No hagas ruido.
Ella asintió, aún somnolienta, pero comprendiendo la gravedad en la voz de James. Comenzaron a moverse con cuidado cuando una figura apareció en el pasillo iluminado por las llamas de antorchas encendidas.
—¿Me extrañaste, querida? —dijo Henry Blackwell, con una sonrisa diabólica—. Podría matarte ahora mismo. Pero tengo una oferta: entrégame a la mujer y vivirás.
James se interpuso entre ellos y gritó:
—¡Jamás te entregaré a Clara!
Un disparo cruzó el aire, fallando por centímetros. James arrojó una mesa hacia Blackwell, quien cayó pesadamente al suelo. Pero sus gritos llamaron a los secuaces que ya irrumpían por todas partes.
James logró escapar con Clara, encontrando en el exterior un carruaje abandonado con los caballos aún enganchados. Subieron rápidamente, y el vehículo comenzó a correr.
—¡Serás mi esposa! —vociferó Blackwell mientras se incorporaba furioso—. ¡Yo te amo! ¡Y tú me desprecias!
Clara, desde el carruaje, gritó con el alma en llamas:
—¡Yo amo a James! ¡Tú eres un monstruo!
Ese grito fue como una daga para Blackwell. Enloquecido, ordenó a sus hombres que encendieran las antorchas y los quemaran vivos en el carruaje.
Los secuaces obedecieron, blandiendo fuego en medio de la noche mientras cabalgaban tras la huida.











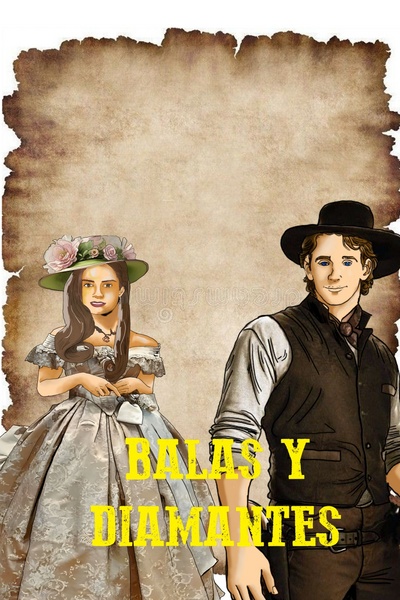

Comments (1)
See all