A él. Por contármela y por vivirla.
Y por permitir que también sea mía.
«—Todas las historias son ciertas —respondió Skarpi—. Pero esta pasó de verdad,
si es a eso a lo que te refieres. —Bebió otro lento sorbo de cerveza; luego volvió a sonreír y se le iluminaron los ojos—. Más o menos. Hay que ser un poco mentiroso para contar bien una historia. Demasiada verdad tergiversa los hechos.
Demasiada sinceridad te hace parecer falso».
El nombre del viento.
Basado en una historia real.
Pero como todas las que merecen ser escuchadas,
una vez que saltan de mente en mente
y de boca en boca,
pierden fragmentos de realidad
y ganan en fantasía.
He ahí la maravilla de contar historias.
Como la mayoría de las cosas de este mundo,
lo emocionante nunca fue la meta
sino el vertiginoso camino
que tuve que recorrer hasta llegar a ella,
¡y qué camino!
Pero no nos adelantemos…
A. M.
Prólogo. Qué boludo
¿Conoces esa sensación en la que el corazón parece querer salirse del pecho y un sudor frío te recorre la espalda, la mente se vacía y todos los instintos ruegan a la vez y a voz en grito que salgas corriendo sin mirar atrás? ¿Y el estómago se te contrae con tanta fuerza que agradeces no haber almorzado nada; aunque las piernas protestan en consecuencia, demasiado cansadas y temblorosas para verdaderamente echar a correr si tu vida dependiese de ello…? Así me siento yo. Bueno, peor. Catorce veces peor.
Ocho de junio, cuatro y diez de la tarde. Me encuentro sentado en un banco demasiado frío, con un número indeterminado de papeles sobre el regazo que no sé para qué llevo conmigo si cada vez que los hojeo desisto antes siquiera de llegar a leer nada. La pierna derecha parece bailar al son de una canción que solo ella es capaz de oír, por mucho que la golpee con los puños o intente cambiar de posición. Suspiro. E intento relajarme. Catorce. Solo quedan catorce minutos.
Pienso en la playa de Valdevaqueros, aquellos días en los que el levante se toma un descanso y el sol calienta mis mejillas y mi piel. Cierro los ojos, intentando imaginarlo. Pienso en la Alameda, en sus terrazas, donde es de día incluso de noche. En las risas y en los amigos. Y, antes de darme cuenta siquiera, pienso en ella. En sus pecas. Tantas como granos de arena en Tarifa. En ese mohín que brota en su semblante cuando la descubro concentrada en algo que la apasiona. Frunciendo el ceño, pero no mucho. Mordiéndose el labio, aunque no demasiado. Esos labios que ocultan una risa propia de la Alameda, que convierte en día hasta la más oscura de las noches.
Con todo, la inquietud no desaparece y poco a poco el pánico se apodera de mí. Si no domino esta angustia y mis nervios, voy a echarlo todo a perder. Pero qué traicionera es nuestra mente, pues juega a dejarse dominar para rebelarse en el verdadero instante en que la requerimos sumisa. Sacudo la cabeza. He llegado hasta aquí para estropearlo antes de que sea algo más que nada.
Pero entonces, una pequeña idea silenciosa, una idea cuya intención primera era pasar desapercibida; pero que, sin embargo, entre tanto caos, ha llamado mi atención. No son más que unas preguntas, simples, llanas, fáciles: «¿después de… todo?, ¿ahora?, ¿por… esto?». Río para mis adentros sin poder evitarlo. «¡Qué boludo!».
Y así, tal cual, como si se tratara de una ola en la cara después de correr hacia el mar, o de la nieve en las manos o una ducha fría tras una mañana de resaca; así, sin más, he vuelto a la realidad. A mi realidad. Pero espera, pongámonos al día. Si, total, aún quedan catorce minutos.









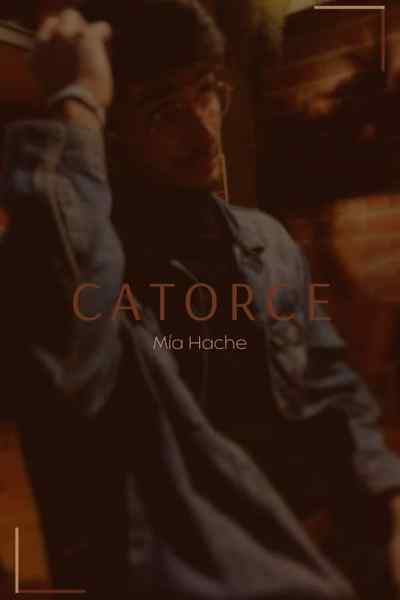

Comments (2)
See all