Prólogo
Cuando Esteban abrió la rejilla de la jaula del canario, jamás imaginó que aquel gesto inocente terminaría en una despedida. El ave salió de su encierro y, con un revoloteo nervioso y luminoso, se lanzó por la ventana hacia el exterior antes de que el niño pudiera reaccionar.
Pobre Esteban… le aguardaba la difícil tarea de explicarle a su abuela por qué su adorado pajarito ya no la despertaría cada mañana con su dulce canto. Pero al canario, eso era lo que menos le importaba.
Era libre.
El viento, la luz, el azul inmenso del cielo. Nunca regresaría a la oscuridad de la jaula, ni volvería a confinar su canto a nadie más que a Aquel que se lo había otorgado, como una exquisita alabanza.
Viento. Nubes. Cielo azul. Libertad.
Abrió las plumas de sus alas y surcó, con deleite e intrépido vuelo, el amplio lienzo celeste de la bóveda vespertina de un pueblo que comenzaba a sumirse en las primeras luces del otoño. Descendió hasta los límites de un pequeño jardín público y aprovechó una ráfaga de aire para avanzar hacia el centro. Atravesó calles de casas gemelas, pequeñas y blancas; luego se abrió paso entre los altos edificios de un fraccionamiento del que brotaban risas, conversaciones y sonidos domésticos.
Dobló en la calle Otawa y se encontró con la imponente sombra del edificio blanco que albergaba el museo: un ilustre anciano cargado de historia y conocimiento. Tomó una tangente y bajó por una avenida transitada, saturada de autos, aromas y ruidos, propia de un lugar que, paso a paso, dejaba de ser provincia para transformarse en ciudad.
Decidió visitar el café de la esquina, concurrido a esa hora de la tarde. Sus ventanales de inspiración parisina le ofrecieron algo de sombra al pasar bajo ellos. Una dama gritó escandalizada cuando las plumas del ave rozaron su mejilla regordeta, exclamando algo histérico sobre un “animalejo atrevido”.
El teatro vino después.
Y, tras una serie desafortunada de acontecimientos vertiginosos —en los que el aire pareció hacerse el desentendido—, el joven canario terminó frente a las puertas de un antiguo edificio de fachada victoriana.
No teniendo más remedio que cruzar su portal, ingresó, con ayuda del viento, a un mundo de largos pasillos y amplios recibidores donde los ruidos, sonidos y melodías se entremezclaban en un caos vibrante de voces, timbres y tonalidades. Distintos instrumentos eran ejecutados por niños y muchachos de variadas edades y estaturas.
Era la academia de música.
—¡Hey! ¡Un pájaro! —exclamó un chiquillo, abalanzándose peligrosamente hacia él con los brazos extendidos, los dedos curvados como garras aterradoras.
El canario apenas logró esquivarlo. Se alejó velozmente, escuchando el grito frustrado del niño, y subió por las escaleras de barandal movedizo hasta encontrar una angosta ventana de cristal biselado por la que consiguió salir al exterior.
Así llegó a un pequeño jardín circular, amurallado, en cuyo perímetro se alineaban varias ventanas desde las que escapaban fragmentos de distintas piezas musicales. Alumnos inexpertos intentaban dominar flautas, clarinetes, pianos y otros instrumentos bajo la guía paciente de sus maestros.
Una de aquellas ventanas estaba abierta.
Desde su interior emergía un sonido distinto, uno que pareció llamarlo con suavidad. El canario eligió ese marco como punto de descanso. Se posó sobre la madera y asomó su cabecita color ocre para contemplar la escena que se describirá a continuación.
Y con ella —podría decirse— dará inicio esta historia.
La historia de dos amigos… y de los amigos que vendrán.
La historia de cómo un encuentro simple e inesperado puede convertirse en el principio de algo mucho más grande; de cómo los acontecimientos cotidianos, aparentemente pequeños, pueden transformarse en una aventura digna de ser recordada.

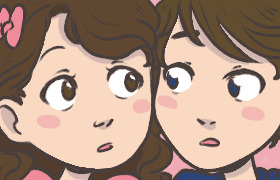











Comments (7)
See all